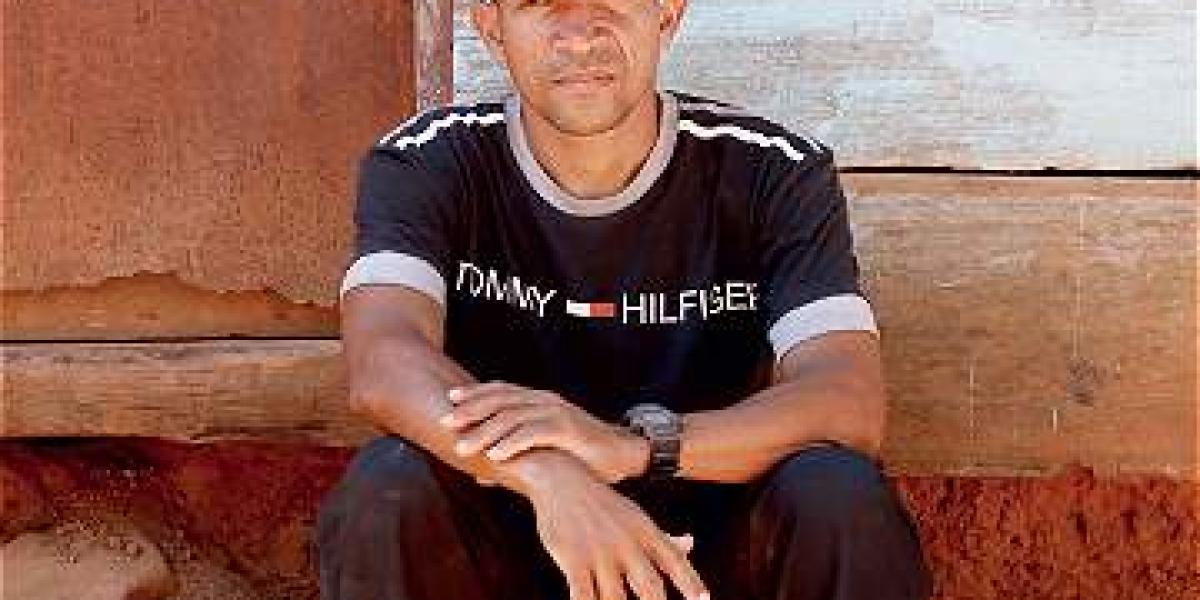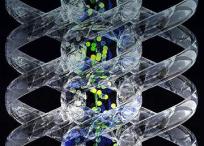En medio de tanto movimiento y tanta noticia sobre los retrasos en la adecuación de las zonas veredales, la entrega de las armas, la salida de los menores de las filas de las Farc, la justicia especial para la paz y los relatos de su nueva vida sin uniforme, el periodista Armando Neira se encontró con la historia de Alejandro, un guerrillero que se fue con las Farc hace veinte años sin decirle una palabra a su familia. Su mamá nunca dejó de buscarlo hasta que lo encontró en una de las zonas veredales en Tierra Grata, Cesar, como parte del Bloque Martín Caballero. Esta es la historia de su reencuentro. ¿Dónde estuvo? ¿Por qué jamás la llamó? Esta es la vida secreta de las Farc. El próximo 19 de julio Alejandro Pertús Mestre cumple cuarenta años y todavía no ha hecho cosas que parecen simples, ¿en cuántas mañanas se ha bañado con agua caliente
y jabón aromatizado? ¿Ha pasado atardeceres
con un postre y
un café? ¿Alguna vez ha dormido en un colchón con sábanas limpias? ¿Ha utilizado internet?
–No, nunca. Jamás –responde con normalidad–. Todavía no sé qué es eso.
En los últimos veinte años prácticamente no ha hablado con su mamá, Carmen Cecilia Mestre.
–Un ratico. Solo un ratico.
–¿Por qué?
–Estaba con la guerrilla, peleando.
–¿Por qué?
–Para defender el pueblo –argumenta mientras en la distancia se divisa el valle del río Cesar abrasado por un sol de plomo.
Ahora está en la zona transitoria de concentración de la vereda Tierra Grata, corregimiento San José de Oriente, municipio La Paz, departamento de Cesar. Es una cadena de leves montañas por donde la mayor parte del tiempo corre una brisa fresca. En ocasiones, sin embargo, soplan fuertes vientos que se llevan la hojarasca y amenazan con arrastrar las nuevas construcciones del campamento.
Alejandro está en este lugar desde el 7 de diciembre de 2016 junto con los demás integrantes del bloque Martín Caballero de las Farc, guerrilla a la que entró en 1997, sin avisarle a su familia. Ni una palabra.
–Pronto dejaremos las armas y ya habrá tiempo para hacer todas esas cosas de las que usted me pregunta.
Sus últimas semanas han sido de vértigo.
Se despojó de su camuflado, se puso camiseta y pantalón corrientes, se calzó
unos zapatos, dejó a un lado las botas pantaneras,
volvió a acostarse sin el temor de morir dormido en un bombardeo y, lo más importante, se encontró con su madre el pasado 8 de febrero.
–Yo sentí que volaba –recuerda su mamá–. Volaba. Se montó en una moto para hacer los dos kilómetros de camino de polvo seco que unen la carretera asfaltada y el campamento. Carmen Cecilia había salido en la madrugada de ese día, cinco horas atrás, de su casa de bahareque en Maicao, La Guajira. Viajó con el corazón en la mano mientras veía en el cielo, sobre la serranía del Perijá, el despuntar del sol con brochazos rojos, naranja, amarillos. Un paisaje desconocido para la mayoría de los colombianos que no se atrevían a pasar por aquí. ¿Por qué? Por miedo a las Farc.
Alejandro Pertús Mestre, en su hogar de Casacara, en el departamento del Cesar. De allí se fue para las Farc, guerrilla en la que estuvo 20 años.
La mujer llegó con las fuerzas al límite, exhausta a sus 68 años de edad. Tenía tantas cosas para preguntarle: ¿Dónde estuvo, mijo? ¿Qué fue de su vida? ¿Por qué jamás me llamó? ¿Cómo eran los días en esas montañas?
Cuando lo tuvo ante sus ojos, se recostó en su regazo y lloró. Al principio, Pertús tampoco habló. Eran dos gotas de agua. La misma piel morena, el color de los ojos, el perfil de la nariz, el dibujo de la sonrisa. Pero al mirarse otra vez vieron en sus rostros arrugas, canas y cicatrices desconocidas para el otro. Entonces él dijo que iba a narrarle cómo había sido su vida en el monte.
La última vez que estuvieron juntos fue en su casa campesina de Casacara, corregimiento de Agustín Codazzi, conocida en alguna época como “la ciudad blanca de Colombia” por sus cultivos de algodón.
Pero sus tiempos de bonanza no volvieron. Por los campos de Casacara y de buena parte del país pasó un ciclón
de violencia, pobreza y machismo que dejó muchas cosas detenidas en el tiempo. Carmen Cecilia nació en ese lugar, el 19 de junio de 1949, un año después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y pasó los primeros años de su vida entre la pobreza y la matazón entre liberales y conservadores.
Desde muy pequeña trabajó en el campo y no fue a la escuela.–Ni en su época, ni en la mía era fácil ir a la escuela –dice Alejandro, quien cuenta que la lectura no es lo suyo, pero que eso sí,
en la guerrilla leyó varios libros
de la guerra en Nicaragua y de la revolución cubana.
La señora Carmen Cecilia Mestre y tres de sus hijos. El más pequeño es Alejandro. La fotografía fue tomada en la casa donde él nació, en Casacara, departamento del Cesar.
Carmen Cecilia nunca tuvo un libro. En su adolescencia conoció a Clemente Angulo, su primer esposo. Ambos, a pesar del miedo por las masacres cotidianas
de las bandas paramilitares llamadas entonces “pájaros” y “chulavitas”, se unieron y empezaron a levantar su casa en Casacara.
Del pueblo, ella recuerda sus árboles, algarrobos, almendros, guayacanes y samanes.
“Es una tierra bendecida, las maticas crecen hermosas”, dice. Allí crió a sus dos hijos mayores; al mayor lo bautizaron con el mismo nombre del papá.
En ese sitio tuvo su primer infortunio.
Su compañero murió en un accidente de carro, el 8 de septiembre de 1963.–Cuando se repasa la vida de mi mamá, lo único que puede decirse es que ella ha sido una verraca –dice Marelis Pertús, hermana de Alejandro–. Ella fue testigo del fin de una guerra y del comienzo de otra.
–Eso es como las cuentas del rosario, otra tras otra, nunca se terminan– asegura la otra hermana, Estebana Pertús.
No se había repuesto de la muerte de marido cuando asesinaron a su primer hijo, Clemente Angulo Mestre, cuando venía de trabajar con otros labriegos de la serranía. Los mataron a todos.
Luego se fue a vivir con Alejandro Pertús Orozco, un campesino que le prometió quererla y ayudarla con la crianza de sus pequeños. Tuvo cuatro hijos más, entre ellos Alejandro.
El papá de Alejandro murió en Casacara de muerte natural, el 5 de diciembre de 1987. El sino trágico parecía acompañar a Carmen Cecilia. No tenía tiempo para lamentos, porque ahora debía cuidar a seis niños. Y se fue a vivir con Rafael Benavides, un hombre que simpatizaba –como la mayoría de los lugareños en ese entonces en esta región– con el Eln.
–Él me hizo rebelde –dice Alejandro con una leve sonrisa.
Y no solo eso, sino que le enseñó a abotonarse
la camisa, a amarrarse los cordones
de los zapatos, y lo llevó a la escuela Luis Giraldo de Casacara.
“Porque si usted no estudia, no va a ser nadie en esta vida”. No le hizo caso: solo estudió hasta séptimo grado.
Mientras Carmen Cecilia y Alejandro se abrazan, él vuelve a verse, tras
la temporada de lluvias de abril de 1997, como un muchacho
que recoge flores para ponerlas encima de la cama de su mamá. Fue su despedida.
Se marchó a las Farc con una convicción de hierro. Por recomendación de los guerrilleros, no le dijo nada a su mamá. Ella llegó del campo y estuvo dándole vueltas a la cabeza pensando que él había cometido alguna pilatuna y de ahí las flores, por lo que, creía, seguro pasaría una noche fuera y al día siguiente volvería.
Pero no fue así.Las cosas –además– se complicaron una vez más para Carmen Cecilia. “Doña, doña, le mataron a su marido”, le gritó un vecino el 24 de abril de 2001. Benavides murió en una acción militar del Ejército que ella llama “un falso positivo”.
Le dejó otros cuatro hijos. Y ella siguió batallando con nueve hijos que dormían en el suelo mientras ella trabajaba bajo el sol a la espalda en los cultivos de algodón.
El acoso de la escasez era enorme. Un estudio de Profamilia muestra que en el período 1990-2000, en las zonas rurales de Colombia, los métodos de planificación seguían siendo casi desconocidos. El documento también llamaba la atención por los grados de desnutrición en las zonas rurales del Cesar. Entre los menores de cinco años, dice el informe, “el 15 % sufren de desnutrición crónica o retardo en el crecimiento en talla para la edad”.
Muchos profesores sacaban de su propio sueldo para prepararles aguadepanela a los niños para que no se desmayaran.
–El hambre no me dejaba concentrar –dice Alejandro, que pasó su adolescencia desyerbando monte, recogiendo leña, entrando y saliendo de la escuela con poco interés. Lo que lo emocionaba era estar entre el follaje buscando animales de monte, hasta los 18 años cuando se fue con las Farc.
–La única novedad en Casacara era ver a los muchachos, las columnas de guerrilleros que iban y bajaban de la serranía del Perijá. Era el frente 41 –recuerda Alejandro.
–Yo sí los veía ir y venir, cerca de la casa, pero no me imaginé que mi muchacho se fuera a ir con ellos –dice su mamá.
La guerrilla en ese momento necesitaba gente joven y fuerte. Sus nuevos adversarios usaban sierras eléctricas, hornos crematorios para desaparecer a sus víctimas, y arrojaban cuerpos a cerdos hambrientos. Eran
las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
El jefe en esta región era Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Apenas unos años atrás, nadie hubiera presagiado un futuro así para un joven despreocupado, que no se interesaba por las incertidumbres de la guerra y a quien los socios del Club Valledupar lo recuerdan por su buen sentido del humor y su pasión por las mujeres.
En cuestión de años, sin embargo, dejó a su esposa y a sus hijas, y se convirtió en un fiero asesino. –Por las sabanas de estas tierras ganaderas, tapizadas de algodón, algo pasó, una maldición que lanzó a varias generaciones a una confrontación dolorosa. No de otra manera se explica cómo en estos paisajes y donde en cada casa había un acordeón, termináramos así –dice un estudioso de la violencia en el departamento.
Era una época, en cambio, en el que la guerrilla tenía un halo más romántico: “... Y por eso a Ricardo Palmera lo queremos tanto, él es el mismo ejemplo”, cantaba entonces Diomedes Díaz en un vallenato titulado El mundo, en homenaje a quien se haría llamar Simón Trinidad, el nuevo comandante de Alejandro.
Pero para Carmen Cecilia no eran tiempos de parranda, sino de suplicio. Iba de aquí para allá, de allí para el otro lado, subía a las sierras, se internaba en las selvas,
viajaba hasta playas, bajaba a los valles profundos, siempre con la foto de su hijo preguntando si alguien lo había visto. Con paciencia fue armando en su cabeza un organigrama de las Farc en la región Caribe.
“Yo sabía que tal persona conocía a otra que a su vez conocía a algún miliciano que me podría dar pistas para ir hasta un campamento”, recuerda.
Estuvo
en La Guajira, Cesar, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre, Córdoba, Antioquia y Norte de Santander.
Entró a campamentos, habló con comandantes, pero en ninguno le dieron una respuesta positiva.–Presentía que no me estaban diciendo la verdad –dice ella–. Por eso insistía.
–Usted había podido hacerle llegar al mensaje a su mamá…
–No –insiste él–. Tenía que protegerla. Cuando estábamos en guerra sabíamos que el enemigo les hacia inteligencia a nuestros familiares. No hay un miembro de las Farc al que en esta guerra no le hayan matado por lo menos un familiar inocente.
La tenaza impuesta por los paramilitares se cerraba cada día más sobre Casacara. “Un día mataron a un vecino distante, luego a otro más cerca, después a uno al frente de nuestra casa”, recuerda Edimia Pertús, hermana mayor de Alejandro. “Sabíamos que los próximos seríamos nosotros, entonces huimos”. En los expedientes de los tribunales de Justicia y Paz los recuentos de lo que los paramilitares hicieron en Casacara y sus alrededores son estremecedores. La Fiscalía tiene relacionadas 120 masacres ejecutadas por las AUC en el departamento del Cesar.
–¿No se arrepiente de ni siquiera haberle hecho una llamada a su mamá en veinte años?
–No, porque yo la quiero mucho y tenía que protegerla.
Alejandro había cambiado de familia. “Esos somos las Farc, una familia”, dice hoy. En realidad, es una organización militar cohesionada y en la que nadie desobedece las órdenes. “No es así”, dice el comandante, ahora en tránsito a la legalidad, Aldemar Altamiranda, quien junto con Solís Almeida, dirigen la zona de ubicación de Tierra Grata: “Es solo disciplina, éramos un ejército, el ejército del pueblo, y en la guerra nos jugábamos la vida si no hacíamos las cosas bien”.
Eso fue lo que empezó a hacer Alejandro. Lo primero que recibió fue su alias: Juan Carlos López. En los tiempos de la confrontación su nuevo nombre podía, en algunos casos, ser elegido, pero en otros era impuesto a los militantes rasos con un método sencillo: que nadie más se llamara así para no confundirlos.
Luego Alejandro empezó a adaptarse a la vida en el monte en donde las marchas eran el pan de cada día.
Iban de un lado para el otro, sin quedarse en un punto fijo para evitar la muerte en un bombardeo. Casi siempre caminaban de noche para no ser detectados. En las espaldas, los pesados equipos de comunicación, cargadores,
fusiles, granadas; al frente, los obstáculos: la cañada de aguas crecidas, el río que había que vadear. Algunos ríos de aguas tranquilas que él había escuchado nombrar en la escuela como el Magdalena, el Cesar, el Lebrija, el Ariguaní, el Badillo y otros lejanos, selva adentro, exóticos y de aguas tórridas, embravecidas.
Carmen Cecilia ya sabía parte de este relato. No de su boca, sino de los muchos testigos que ella contactó en su búsqueda. Sin embargo, ahora que está ante él, lo imagina con estos padecimientos y se conmueve. Sus ojos pequeños se humedecen. Toma a su hijo de las manos y se las aprieta con fuerza.
Alejandro, por su parte, recuerda que cada paso se daba en medio de la ansiedad y con el dedo en el gatillo ante el extraño que de pronto se encontraban de frente, los largos tramos de caminos cubiertos de barro en los que las botas se hundían hasta las rodillas, las cuestas, la espesura de la vegetación y, lo más importante, el silencio. Mantener la boca cerrada era un imperativo. Las comunicaciones en las marchas durante las cinco décadas de guerrilla se transmitían de combatiente a combatiente, acercándose a su oído o con un código de señales con las manos. “El silencio, el absoluto silencio era necesario”, dice Aldemar. Incluso cuando un compañero caía a un precipicio la labor para rescatarlo era en un hermético sigilo.
Zona veredal Tierra Grata, Cesar. Alejandro Pertús Mestre está en este lugar desde el 7 de diciembre de 2016 junto con los demás integrantes del bloque Martín Caballero de las Farc, guerrilla a la que entró en 1997, sin avisarle a su familia. Ni una palabra. Así es la vida, por estos días, en este punto de concentración.
Así hasta donde pudieran montar un campamento para descansar. Entonces aplanaban bien la tierra, se cortaban varios troncos y se hacía una especie de matera de dos metros por uno. Luego se rellenaban de tierra y se compactaba, se le ponía un plástico encima y esa era la cama. El techo era una enramada. Por eso, Alejandro no sabe lo que es dormir en un colchón de verdad. “Es posible que lo más difícil en la guerrilla sea habituarse a no dormir profundo”, conversa tranquilo en Tierra Grata, bajo la sombra de un árbol casimiro de frutos negros, morados, un bocado para las aves guarumeras.
Pero hasta hace solo unas semanas las cosas eran a otro precio. En los tiempos de las hostilidades contra el Estado, se cavaba un canal, a 30 centímetros de la “cama”, para que en caso de lluvia el agua corriera y no inundara el “cuarto”. En la mañana, la tropa se levantaba y se iban en grupos de entre 15 y 25 personas hacia los chontos. Eran zanjas largas de un metro en donde todos defecaban y orinaban. Luego tapaban con tierra.
Cualquiera aroma distinto a la selva, al monte, podía provocar la muerte. De ahí que en la guerrilla estuviera prohibido el uso del jabón perfumado
o de champú.
Si las condiciones lo permitían,
la comida.
En algunos casos eran vitales las bolsas plásticas de la leche para guardar el arroz y las papas en caso de un combate. Se les hacía un nudo con cabuya, se sepultaban bajo tierra, se peleaba y al regresar, como si fuera el refrigerador, se sacaba el alimento para calentarlo.
–¿Usted sabe el placer que es pasar una tarde comiéndose un postre con un café con su novia?
–No. Nunca. No puedo dar opinión de algo que no conozco –responde.
Así pasaron semanas, meses, años, décadas.
Carmen Cecilia seguía su éxodo. Agarró a sus hijos, tomó sus pocas mudas de ropa y se echó a correr lejos de esos bosques de olor a jardín fresco hasta cerca del desierto, en Maicao, donde los vientos llevan la arena que golpea todo a su paso. Se hizo a un espacio de diez por quince metros del barrio de invasión Montebello. Y como sus vecinos de desgracia, también desplazados, hizo con sus manos una edificación similar. Una vivienda levantada en bahareque con tejas de zinc sobre tierra, a orillas de un riachuelo que en invierno se crece amenazante.
–¿Por qué Maicao?
–Era lo más lejos –responde ella.
Entre tanto, en la guerrilla, Alejandro conoció el amor. Su novia se llama Mayerlis Sánchez, nacida el 4 de octubre de 1988, en Urabá. Sus historias son similares a pesar de que él le lleva diez años. A ella, cuando era niña, los paramilitares le mataron su familia en una masacre. Huyo espantada hasta encontrar sus nuevos seres queridos, los miembros de las Farc.
Pidieron permiso para tener el noviazgo. Los autorizaron, pero les recordaron que el reglamento de la organización prohíbe a las parejas las peleas y la intimidad. No hay espacios para estar a solas.
–¿Ustedes nunca han estado en una habitación sin testigos?
–Jamás –responden ambos con naturalidad.
Y me explican que para tener relaciones sexuales se ponen de acuerdo y cruzan hasta el cambuche de ella o de él, y en silencio, protegidos por la oscuridad de la noche, se aman. No pueden hacer ruido, no se puede gemir, porque despiertan al compañero o la compañera que descansa al lado. No pueden soltar el fusil porque hay que estar preparados por si llega el combate, y tampoco se quitan el uniforme por si hay que correr en un bombardeo.
–Eso era antes –dice–. Ahora, aquí, cuando construyan los espacios de las parejas en la zona transitoria de ubicación, seguramente será diferente.
Durante estos veinte años esta fue su vida. Eso era lo que Alejandro quería contarle a su mamá, Carmen Cecilia, este 8 de febrero. Pero el llanto largo y los sentimientos no dejaron. “Mi muchacho, mi muchacho”, le decía mientras le cogía el rostro a un combatiente que ha visto con sus propios ojos el horror. Y él tiene una explicación para todo.
En Bogotá, el 7 de febrero de 2003, compañeros suyos de guerrilla explotaron un carro bomba en el club El Nogal, donde departían más de 600 personas civiles; 36 murieron y 200 quedaron heridas. “Al principio la vimos como una acción heroica de nuestros camaradas”, dice. “Hoy creo que fue una acción que no estuvo bien calculada”.
En cambio, se muestra vehemente cuando habla de otros hechos que han sido noticias de primera plana. La muerte de Víctor Julio Suárez Rojas,
alias Mono Jojoy, en La Macarena, Meta.
“¡Fue un asesinato!”, exclama él. La caída de Alfonso Cano.
“Un crimen cobarde”, dice Alejandro.
“Lo mataron desarmado, con las manos en alto”.Pero mientras él se indignaba, por las mejillas de Carmen Cecilia rodaban ríos de lágrimas. Pero no por ellos, sino porque pensaba que allí había caído su muchacho, el guerrillero que se marchó años atrás dejándole un puñado de flores sin avisarle a dónde iba.
“Era una tortura ver esas noticias por televisión. Mi mamita sufría durante una, dos semanas; nosotros también. Pero ella guardaba luto y decía que no podía ser, que ella sentía en su corazón que seguía vivo y volvía a su búsqueda”, anota su hermana Danelis.
–¿Usted supo que cuando mataron a Jojoy y a Cano hubo celebración, gente que pitaba con los carros y hacía ruido como si
la Selección Colombia hubiera obtenido un triunfo histórico?
–Lo entiendo porque los medios de comunicación distorsionan la realidad.
–¿No cree que su pensamiento es opuesto al de los colombianos de las ciudades?
–Puede ser, pero cuando le expliquemos a cada uno de ellos nuestros ideales van a comprendernos.
–A propósito de ciudades, ¿cuál conoce usted?
–Valledupar
–¿Ha estado?
–No, jamás. La veo desde aquí.
En efecto, la vereda Tierra Grata está a dos kilómetros de la cabecera municipal de San José de Oriente, un pueblo colgado entre dos cerros como un pesebre. Desde allí se aprecia el brillo en el día de las edificaciones de la capital del Cesar. En la noche, el titilar de sus luces le provoca a él un brillo especial en los ojos.
No sabe, sin embargo, si las Farc lo mandarán allí o a otro lugar. ¿Dónde le gustaría? “Donde me mande la organización”, dice. “La gente cree que a nosotros nos cogieron como un puñado de arroz y que nos van a esparcir para desarticularnos”, dice otro guerrillero. “Nosotros siempre siempre vamos a estar unidos porque somos una familia”.
Su madre, ese miércoles de febrero que estuvo con él fue incapaz de hacerle siquiera un reproche. Lo tomó de la mano y caminó con él, frente al campamento. Un sitio amplio, cálido, fresco, distinto a la casita de bahareque donde ella espera que él vuelva con su familia de sangre.
Alejandro Pertús Mestre y su novia Mayerlis Sánchez, ella entró a las Farc cuando los paramilitares le mataron toda su familia.
Él no duda, su entrega con las Farc es todavía de fidelidad. Son su familia. Una familia que durante este medio siglo de guerra también perdió a cientos, miles de sus integrantes.
–¿Hay una persona que usted recuerde en especial que haya caído en combate?
–No. A todos los recuerdo por igual porque han sido mis compañeros de lucha, ellos, su sacrificio nos ha llevado a la más bella de las victorias que es haber alcanzado la paz.
En el departamento, sin embargo, para muchos lo hecho por las Farc aquí no tiene nada de poético,
sino de criminal.
La Fiscalía le atribuye a esta guerrilla en sus expedientes 1.209 hechos delictivos en el Cesar, de los cuales la mayoría tiene que ver con el desplazamiento forzado, con 355 casos; 296 homicidios, y 107 desapariciones forzadas.
Alejandro prefiere no hablar de esos temas, sino de paz. Un proceso que permitió el encuentro entre madre e hijo.
Cuando se iniciaron las conversaciones de paz en La Habana, hace seis años, ella sintió que ahora sí lo hallaría. Cada crítica al proceso, cada vez que veía que muchos ponían obstáculos, creía que su corazón se le iba a salir hasta que por fin vio emocionada la firma de la paz en Cartagena, el 26 de septiembre de 2016. “Yo creo que no hay una mujer en Colombia que quiera más al presidente Santos que yo”, dice ella. Su alegría duró poco. A los ocho días, el 2 de octubre, se perdió el plebiscito. “Lloré durante varias noches. Creía que la guerra volvería y que no volvería a ver a mi hijo”.
El nuevo acuerdo de paz y la consolidación de las zonas transitorias le dieron un nuevo impulso. Empezó a averiguar y supo que estaba en Tierra Grata. Allí fue el 8 de febrero para hacerle las preguntas que había acumulado en la soledad de estos siete mil días sin él. Sin embargo, solo estuvieron un par de horas. Fue tanta la emoción que a ella se le subió la tensión y tuvieron que llevarla al médico. Está internada en el Hospital San José de Maicao. Los sesenta integrantes que ahora tiene la familia Pertús se turnan para ver por ella. A la mayoría de ellos Alejandro no los conoce, ni siquiera sabía que existían: los sobrinos, los cuñados.
A sus 39 años de edad, Alejandro Pertús Mestre hasta ahora tiene un celular, pero sin minutos. No tiene correo electrónico porque el internet es nuevo para él. Así que se comunica con el mundo exterior con los segundos contados. La llama y le dice que se cuide, que se mejore para contarle su historia. Está prohibido que los guerrilleros salgan de la vereda y, además, le da miedo carecer hasta de cédula de ciudadanía. Solo hasta ahora la Registraduría está yendo de campamento en campamento para entregarles el documento.
Alejandro Pertús Mestre y su madre, Carmen Cecilia Mestre, el día del encuentro, el pasado 8 de febrero, en la zona transitoria de concentración de la vereda Tierra Grata, corregimiento San José de Oriente, municipio La Paz.
Ahora está aquí, en donde se ve, a un lado, un conjunto de bellas montañas, y al otro, extendida, la acogedora Valledupar. Se levanta sin la ansiedad del combate. Y se va hasta la puerta en donde hay un espacio para recibir a sus familiares. Agradece porque su vieja aguantó la separación de veinte años. Él ha sido testigo de otros casos diferentes: guerrilleros que son visitados por hermanos o primos con la noticia de que sus madres murieron hace un mes, diez meses, dos años, y que la paz no llegó a tiempo para el reencuentro. Lloran, pero no se quejan.
–¿Valió la pena haber dejado a su mamá por las Farc?
–Claro que sí.
–¿Por qué? ¿Qué ganó?
–La victoria de la paz.
Alejandro habla de su futuro. Dice que le gustaría terminar su bachillerato y algún día estudiar una carrera.
–¿Usted cree que yo puedo estudiar para veterinario? ¿Le he contado que cuando niño me gustaba ir a buscar
los animales al monte?
Por ahora, recompone los lazos afectivos con su familia. A algunos ya les presentó a su novia. Su mamá lo buscó veinte años, con su novia ha estado durante 15 años de combate, pero él tiene definido su amor.
–La mujer que más amo es Colombia, ella es nuestra causa.
Una Colombia que él conoce en su piel como pocos. Fueron veinte años de marcha. De dar pasos hacia adelante sin importar que estuvieran dando círculos. Por eso, dice que de la guerra que vio lo que más lo impactaba de los muertos, en especial los campesinos, era verlos allí en la tierra, con las extremidades quietas, sin poder empinarse para seguir caminando. “Es duro, muy duro: los muertos no caminan”.
–¿No teme que ese amor no sea correspondido y que Colombia en realidad no ame a las Farc, sino que las odie?
–Yo no creo. Cuando vayamos a las ciudades y hablemos con cada una de las personas entenderán por qué dimos la vida. Y nos van a querer.
Video: Juan Manuel Vargas.
Si quiere saber más del autor, sígalo en Twitter como
@armandoneiraLea también: