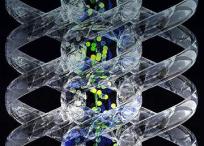Historias
Ciénaga, el otro corazón de Macondo
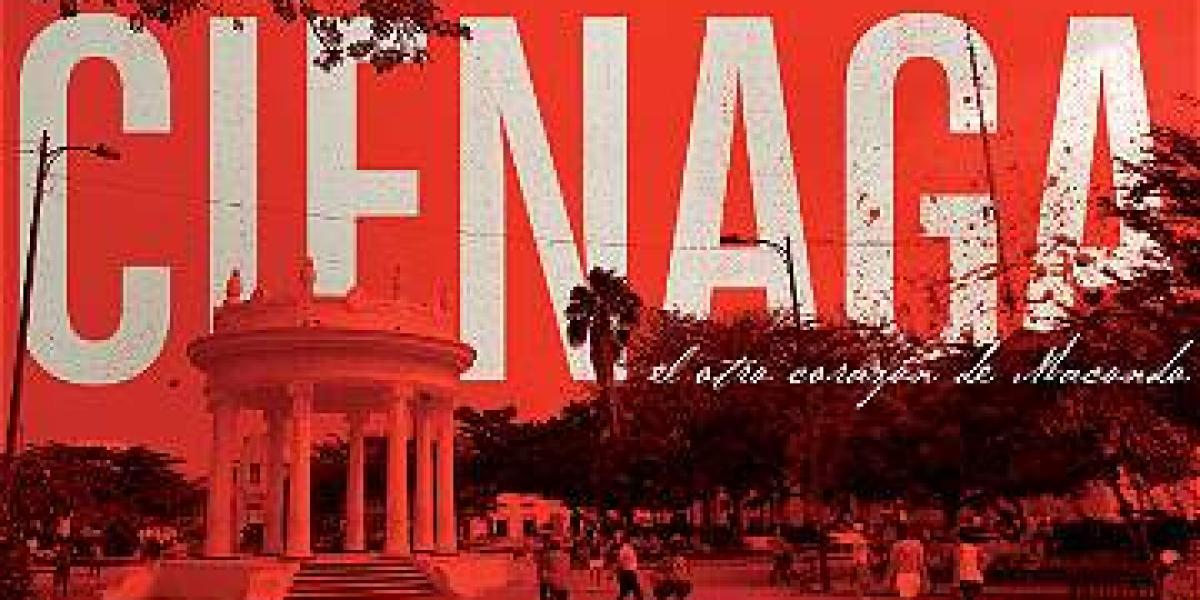
IMAGEN-16569902-2
Foto:

DESCARGA LA APP EL TIEMPO
Personaliza, descubre e informate.
Nuestro mundo

El pueblo a 1 hora de Medellín en auto que guarda tesoros de siglos atrás
El pueblo fue fundado en 1541 y cuenta con edificios de la época colonial.

¿Qué pasa si no va a su trabajo por el día cívico que se decretó este 19 de abril, así en su empresa no se hayan unido?
Un abogado experto en derecho laboral explicó lo que podría pasar si no trabaja ese viernes.

'Estigmatización de los medios' por parte del Gobierno colombiano es una práctica retierada, alerta la SIP
La Sociedad Interamericana de Prensa recordó que, según la Flip, el año pasado fueron registradas 121 agresiones de funcionarios públicos contra la prensa.

Joven estudiante golpeó brutalmente a una profesora: le fracturó la mandíbula
La víctima por llamarle la atención a un estudiante, sufrió un desvío de tabique y una fractura.

Racionamiento de agua en Bogotá: fechas y lo que debe saber sobre el nuevo ciclo de turnos
El Distrito informó de incrementos en la factura para quien exceda los 22 metros cúbicos de consumo.

Racionamiento de agua en Bogotá: estos son los barrios donde aplicará la medida este sábado 20 de abril
Desde las 8 a. m. y durante 24 horas, habrá una interrupción en el suministro del servicio.

Así cayeron hombres que pedían millonada a extranjero al que le robaron costoso reloj Rolex en Medellín
Dos hombres fueron detenidos en flagrancia por el delito de extorsión.

Estos son los 13 casos de extranjeros capturados por casos de explotación sexual en Medellín
Los casos de Timothy Livingston y Zhan Lui evidencian complejo panorama que ocurre hace varios años.

Cali: estas son las comunas donde habrá arreglos de vías y se taparán los huecos
Las obras abarcarán 26 kilómetros en 10 comunas. Se mejorará la malla vial y carriles mixtos del MIO.

Ladrones dejaron sin alimentos a niños de un colegio de Cali: se robaron hasta las ollas
La Policía Metropolitana está indagando el caso. El colegio carece de cámaras de seguridad.

Alcaldía de Soledad defiende transparencia en contrato de pavimentación del tramo de la calle 30
Municipio responde a a denuncias sobre supuestos incumplimientos de requisitos.

Las millonarias pérdidas por nuevos casos de fraude de agua en Barranquilla
La empresa Triple A detectó la presunta irregularidad en una clínica y en una papelería.

Primera película colombiana grabada con tecnología 8K llega al Festival de Cine de Cartagena
La nueva producción entra a la vanguardia del séptimo arte.

Video | Revelan modalidad de robo poco común en Tunja: así motociclistas se confabularon para llevarse $ 250 millones
En charla con EL TIEMPO, la Policía contó detalles del 'modus operandi' en el que no hubo armas.

Argentina: polémica por aumento del 170 % en salarios de senadores en plena crisis económica
Los senadores aumentaron sus salarios sin debate y en una votación a mano alzada.

¿Por qué las disidencias de las Farc y el Cartel de Sinaloa son 'objetivos militares' en Ecuador?
La Presidencia de Ecuador difundió en la madrugada de este viernes un listado con nombres y fotos de los principales líderes de grupos del crimen organizado transnacional.

Venezuela vuelve a protestar por reimposición de sanciones y acusa a Estados Unidos de 'violar' acuerdos
El Canciller venezolano se refirió a las sanciones que volvieron a recaer sobre la industria petrolera.

¿Qué le espera a Venezuela luego de la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos?
Washington decidió este miércoles no otorgar las licencias que le dieron un alivio al sector petrolero venezolano. ¿Qué viene ahora? Análisis
Estados Unidos 'se dio dos tiros en los pies': Venezuela tras reimposición de sanciones

'No vamos a parar con licencia o sin licencia': Venezuela ante posible regreso de sanciones de Estados Unidos

Elecciones en Venezuela: el antichavismo se declara en 'reunión permanente' para definir candidatura de la oposición


'Se fue con la esperanza de construir un mejor futuro': tía de colombiano asesinado en lavandería de EE. UU.; pide repatriación
La familia del colombiano se encuentra recaudando fondos para repatriar el cuerpo.

¿Quién es el hombre que se prendió fuego a las afueras del tribunal que juzga a Donald Trump?
Su nombre es Maxwell Azzarello y tiene 37 años de edad. Esto es lo que se sabe sobre su vida.

Una vuelta al mundo: comunistas rusos se oponen a que los colegios enseñen golf en las clases de educación física
Estas son algunas de las principales noticias de la última semana en el mundo.

La Otán enviará más equipos de defensa antiaérea y soporte militar a Ucrania
Los países miembros de la Alianza se comprometieron a apoyar a Kiev, ante el aumento de bombardeos rusos.

Exclusivo: entrevista con activista LGBTIQ+ elegido por TIME como una de las personas más influyentes de 2024
Frank Mugisha habla sobre la ley anti-LGBTIQ+ de Uganda, una de las más severas del mundo. 'Mientras exista una ley así, siempre habrá discriminación', dice.

Ejército de Nigeria rescata a una joven secuestrada hace 10 años por el grupo Boko Haram
Todavía unas 100 jóvenes siguen desaparecidas. Esto es lo que se sabe.

Bombardeo en base militar de Irak deja al menos un muerto y ocho heridos, según fuentes de seguridad
Por ahora, no hay información sobre quiénes serían los responsables del bombardeo.

Así es Isfahán, la ciudad iraní atacada por Israel que alberga la mayor central nuclear del país
La ciudad también alberga instalaciones militares y centros de producción de municiones y misiles.
Lo que se sabe hasta el momento sobre el ataque que lanzó Israel contra Irán

EN VIVO| Tensión en Oriente Medio: muertos en Gaza superan los 34.000 tras ataques israelíes

Israel lanza un ataque contra Irán y Teherán activa su defensa aérea tras explosiones

Atención: reportan explosiones simultáneas en Irán, Irak y Siria; esto se sabe

La UNRWA se defiende de acusaciones de Israel, que señalan a la agencia de la ONU de cooperar con Hamás

Irán lanza dura advertencia: podría revisar su 'doctrina nuclear' por amenazas de Israel

La carta escrita a mano que el mexicano perseguido en Catar por ser gay le envió al Gobierno de su país

Israel pensó en tomar represalias inmediatas contra Irán por ataque del sábado, pero lo descartó: ¿por qué?

Aeropuerto de Dubái empieza reapertura tras perturbaciones por fuertes lluvias en Emiratos Árabes

¿Qué papel jugaría Rusia si el conflicto entre Israel e Irán se agrava en Oriente Próximo?

Jordania, entre la espada y la pared por ayudar a frenar el ataque de Irán contra Israel

'Israel hará todo lo necesario para defenderse': Netanyahu sobre ataque de Irán

Atacar Rafah, en Gaza, o castigar a Irán: ¿Israel podrá con dos frentes de batalla al mismo tiempo?

EN VIVO | Tensión en Oriente Medio: Israel insiste en que va a responder ataques de Irán

Irán dice que habría podido destruir Israel en el ataque del sábado, pero que optó por una acción 'limitada'

Hezbolá afirma que bombardeó base militar en Israel en respuesta por muerte de sus combatientes

Catar dice que negociaciones entre Israel y Hamás para una tregua en Gaza están 'estancadas'

En medio de tensiones con Israel, Irán exhibe poderío militar y presidente habla del ataque del sábado


El dispositivo japonés que utiliza IA para predecir las futuras renuncias de los empleados
La herramienta quiere avisar a las empresas para que puedan disuadir a los empleados de renunciar.

China estaría reforzando sus capacidades militares en el espacio, según la Nasa
El jefe de la agencia espacial se refirió a los progresos 'extraordinarios' del país asiático en los últimos diez años.
Abogados de la familia de Edwin Arrieta solicitan oficialmente indemnización de más de 3 mil millones

Nueva petición en juicio por el caso de Edwin Arrieta en Tailandia: fiscalía cita a declarar a dos abogados de Daniel Sancho

India: ¿por qué las elecciones generales tardan 44 días y el proceso se divide en siete fases?

¿Quién es Truong My Lan, la magnate inmobiliaria condenada a muerte en Taiwán?

Land Sword II, el misil tierra-aire de fabricación doméstica que Taiwán probó con éxito

Indonesia entra en emergencia por erupción de volcán que causa evacuación de más de 800 personas

Emiratos Árabes Unidos: ¿por qué en Dubái llovió en un día lo que normalmente llueve en un año y medio?

Terremoto hoy en Japón: reportan fuerte sismo de magnitud mayor de 6 en el país asiático

Impactantes imágenes de la lluvia más fuerte en la historia de Dubái: inundaciones paralizan aeropuertos y autopistas

Arranca la segunda semana del juicio contra Daniel Sancho: estos son los testigos y las pruebas que enseñará la fiscalía

Video: pareja millonaria lanza todo el dinero de su fortuna a la calle para 'desprenderse de lo material'

Daniel Sancho, muy molesto con su abogado tailandés: costumbre local lo enfurece

Juicio Daniel Sancho: abogado de Arrieta revela qué pasaría si pide perdón a la familia

Rayos y lluvias torrenciales en Pakistán dejan como saldo más de 20 muertos

Jaque mate al Hong Kong que fue

Hong Kong investiga caso de infección de zika y dengue en viajero procedente de Tailandia

Condenan a pena de muerte a magnate vietnamita por uno de los mayores fraudes

Vietnam condena a muerte a millonaria empresaria por fraude masivo de 27.000 millones de dólares


Estados Unidos veta la entrada de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho
El Consejo de Seguridad debatía este jueves la petición de los palestinos.

¿Hay riesgo de desestabilización mundial? Experto explica por qué los conflictos aumentaron en los últimos 30 años
Un nuevo reporte de la firma Control Risks revela cuáles son los principales eventos que tienen el potencial de desestabilizar al mundo durante este 2024.
Los náufragos rescatados en una isla desierta tras escribir 'HELP' en la arena de una playa

El científico que estudia a las personas que poco antes de morir 'ven' a seres queridos que ya fallecieron

Qué fue de las 276 niñas secuestradas por el grupo militante islamista Boko Haram hace una década

Ataques a cuchillo y terrorismo en Australia: ¿qué hay detrás de los hechos violentos en Sídney?

China apoyaría una conferencia de paz 'reconocida por Rusia y Ucrania', dice Xi a Scholz

Ataque en iglesia de Sídney fue un acto terrorista, según policía australiana

Nuevo caso de violencia en Australia: un sacerdote y varias personas apuñaladas durante una misa en Sídney

Policía identifica al autor del apuñalamiento en un centro comercial en Sídney: ¿qué se sabe?

La Unión Europea condena enérgicamente el 'inaceptable' ataque de Irán contra Israel

Videos: así fueron los momentos de pánico en Sídney, Australia, cuando atacante persiguió a víctimas

Lo que se sabe sobre el ataque con cuchillo en Sídney en el que murieron seis personas

Al menos cinco personas mueren apuñaladas en un centro comercial en Australia

Estas son las increíbles nuevas pinturas de 2.000 años de antigüedad encontradas en Pompeya

Científicos identifican un posible brote de gripe aviar letal en la Antártida

Visados de oro: ¿en qué países se puede acceder a este mecanismo para obtener la residencia?

¿Viviría y trabajaría en Nueva Zelanda? Conozca la nueva normativa, según inmigración

Cuál es el origen de la rivalidad entre Israel e Irán y cómo la guerra en Gaza la está intensificando

5 ciudades turísticas que están haciendo del mundo un lugar mejor al ser sostenibles

Horóscopo
Encuentra acá todos los signos del zodiaco. Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y muchas cosas más.
Crucigrama
Pon a prueba tus conocimientos con el crucigrama de EL TIEMPO