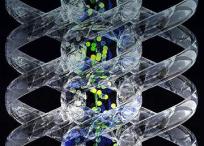Historias
Los 200 vándalos que acabaron con un barrio de Bosa

IMAGEN-16398107-2
Foto:

DESCARGA LA APP EL TIEMPO
Personaliza, descubre e informate.
Nuestro mundo

El pueblo a 3 horas de Bogotá en auto que destaca por sus ricas comidas
La gastronomía regional del pueblo se destaca por sus platos dulces y postres.

Día del Trabajo: ¿cuánto me deben pagar si trabajo el 1 de mayo en Colombia?
Le contamos cómo hacer el cálculo según su salario.

Mesero degolló a concejal en pleno restaurante en Brasil: asesinato quedó grabado en video
Además del atentado al concejal, el atacante apuñaló a dos personas más: al dueño del restaurante y un cliente.

Al menos 18 muertos deja el volcamiento de un autobús en el centro de México
Las autoridades precisaron que el accidente habría ocurrió sobre la carretera Capulín-Chalma, en el paraje de Guarda de Guerrero.

En video: se enfrentó 'a mano limpia' a presunto ladrón y lo dejó noqueado en una acera de Bogotá
El protagonista del clip se identificó y aseguró haber salido ileso de la situación.

Así es como la bicicleta cambiará la vida de 143 estudiantes en colegios de Tenjo
Algunos de ellos sueñan con ser grandes ciclistas, como ‘Chavito’, quien vivió en este municipio en su infancia.

Marchas 1 de mayo en Medellín por Día del Trabajo: puntos de concentración y horarios
La concentración de manifestantes será desde las 8:30 de la mañana. Le contamos los detalles.

La primera ruta de bus no integrada al Metro de Medellín que se paga con tarjeta Cívica
Son 25 vehículos de Villatina que cuentan con validadores y lectores de tarjeta Cívica y código QR.

Marchas en Cali por el Día del Trabajo: estos son los puntos de concentración y los horarios
Manifestantes se reunirán desde las 9 de la mañana. Esto es lo que debe saber.

Así será el Plan de Desarrollo de Cali para cuatro años: inversión de más de $ 20 billones
En el Concejo estará en estudio hasta el 23 de mayo. Tren de cercanías, la COP16 y el MIO, entre las prioridades.

Atlántico: así será el nuevo Comando de Policía destinado a atacar estructuras criminales
Será el más moderno del departamento, con dotación tecnológica necesaria para atender las necesidades en seguridad y convivencia ciudadana.

Mishel y Nicoll, dos barranquilleras que impulsan el cambio con educación y emprendimiento
Organizaciones aúnan esfuerzos para promover la inclusión y desarrollo de la juventud.

Cartagena: Juez ordena que sea devuelto apartamento que habría sido invadido a extranjero, por un vecino, en el Centro Histórico
Presunto invasor se estaría lucrado con arriendo del inmueble, por días, para turismo de lujo en plataformas digitales.

Cartagena: Nativos de Playa Blanca se encadenaron en estación de Policía reclamando derecho a la tierra
Inspector de Policía mantiene orden de desalojo en predio en la mira de empresarios para la ejecución de proyectos turísticos de lujo.

Privatizaciones y reforma laboral: estos son los puntos clave del paquete de reformas de Javier Milei en Argentina
Su paquete de reformas recibió este martes un importante respaldo en el Congreso.

Primeras reformas de Javier Milei avanzan en cámara baja de Argentina: ¿qué sigue ahora?
Los diputados aprobaron en cuatro votaciones distintas la Ley Bases y el paquete fiscal.
La millonaria multa que Lula da Silva deberá pagar por 'propaganda electoral negativa' contra Jair Bolsonaro

'Hay líneas que no se deben cruzar': México pide ante la CIJ medidas contra Ecuador tras asalto a su embajada en Quito

El consejo de transición de Haití elige a su nuevo presidente: ¿quién es el designado?


¿Traicionado por su propio círculo? Así fue cómo un ministro cercano a Nicolás Maduro casi implosiona al chavismo
Tareck El Aissami era uno de los más fuertes del Gobierno y llegó a controlar las finanzas del país.

Venezuela vivió una década oscura para los derechos humanos bajo el mandato de Nicolás Maduro, según informe
La denuncia la hizo este martes la organización Provea. Estas fueron sus principales conclusiones.

Policía de Nueva York ingresa a la Universidad de Columbia para desalojar a manifestantes propalestinos
Los estudiantes se tomaron el edificio Hamilton este martes. También hay intervención en la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

Lo que dijo el exabogado de Stormy Daniels durante el juicio contra Trump en Nueva York
Keith Davidson subió al estrado como parte de los testigos del juicio contra el expresidente.

Espías y ciberespías, la nueva guerra fría de China y Rusia contra Occidente / Análisis de Mauricio Vargas
Estados Unidos y Europa contraatacan ante el espionaje de Pekín y Moscú, que penetra entidades y medios, multiplica el ciberespionaje y propaga noticias falsas en las redes.

Corte Internacional de Justicia rechaza petición de Nicaragua de medidas urgentes contra Alemania por acciones en Gaza
Nicaragua acusó a Alemania de violar la Convención sobre el Genocidio de 1948 al suministrar armas a Israel.

Exclusivo: entrevista con activista LGBTIQ+ elegido por TIME como una de las personas más influyentes de 2024
Frank Mugisha habla sobre la ley anti-LGBTIQ+ de Uganda, una de las más severas del mundo. 'Mientras exista una ley así, siempre habrá discriminación', dice.

Ejército de Nigeria rescata a una joven secuestrada hace 10 años por el grupo Boko Haram
Todavía unas 100 jóvenes siguen desaparecidas. Esto es lo que se sabe.

Antony Blinken llega a Tel Aviv para discutir esfuerzos para alcanzar tregua en Gaza
Es la séptima visita de Blinken a la región desde el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre.

Israel se debate entre invadir Rafah o avanzar hacia una paz regional
Las situación en Israel es muy delicada y tensa, con numerosos factores en juego. Análisis.
'Escándalo a escala histórica': primer ministro de Israel reacciona a posibles órdenes de detención de la CPI

‘La violación masiva de mujeres en la guerra es la máxima expresión de la dominación’

Israel lanza dura advertencia: su Ejército asaltará Rafah 'con o sin' una tregua en Gaza

Crece expectativa ante posible tregua entre Hamás e Israel en Gaza: ¿qué se sabe de la negociación?

'Que los países europeos reconozcan un Estado palestino es un premio para Hamás': Israel

Biden y Netanyahu vuelven a hablar ante presión sobre una tregua entre Israel y Hamás, ¿llegaron a un acuerdo?

Estados Unidos dice que aún no ha visto el plan de Israel para proteger civiles ante invasión en Rafah

Israel teme que la CPI emita órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu y otros altos cargos

Rapero iraní fue condenado a muerte por protestas contra el gobierno: esto se sabe

Hamás a Reino Unido: si envían soldados a Gaza serán un objetivo militar 'legítimo'

Hamás responderá el lunes a la propuesta de tregua de Israel

Video: Hamás muestra a dos de los rehenes que mantiene secuestrados en Gaza

Hezbolá libanés afirma que bombardeó el norte de Israel 'con drones y misiles guiados'

Así van las investigaciones contra empleados de UNRWA acusados de participar en ataque de Hamás a Israel

Irán asegura que las armas atómicas no tienen cabida en su doctrina nuclear

'Es el último momento': Israel acepta una última ronda de negociaciones con Hamás antes de atacar Rafah, en Gaza

Recoger todos los escombros de Gaza tras los bombardeos de Israel podría tardar 14 años, según la ONU

Muere la bebé rescatada por cesárea del vientre de su madre durante bombardeo de Israel en Gaza


'Arrepentido y culpable': el testimonio de Daniel Sancho en juicio por asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta
Sancho comenzó este martes a testificar en el Tribunal Provincial de Samui y contestó a las preguntas de su abogado.

Video: el volcán indonesio Ruang vuelve a entrar en erupción con una nube de 5.000 metros
Las erupciones provocaron pequeños terremotos y las nubes de ceniza forzaron el cierre temporal del aeropuerto internacional.
Daniel Sancho declara en el juicio en su contra en Tailandia

El juicio contra Daniel Sancho entra en su recta final con los testigos de la defensa

Daniel Sancho: juicio por asesinato de médico colombiano se reanuda este martes, ¿concluirá esta semana?

Polémica: juez y abogado de Daniel Sancho han sido vistos de copas en Tailandia

Irak aprueba una ley para criminalizar la homosexualidad

Terremoto en Indonesia deja como saldo ocho heridos y daños materiales en el país

Terremoto de magnitud preliminar de 6.1 se registra en Taiwán: esto se sabe

Denuncian presunto favorecimiento a Daniel Sancho en el juicio: ‘Hay influencia en la corte’

Estados Unidos le pide a China que 'no ayude' a Rusia con el suministro de componentes de Defensa

Estas son las tácticas que usan empresas de Asia para enviar drogas sintéticas por correo

'Chiqui, por Dios': los mensajes de Daniel Sancho a Edwin Arrieta tras arrojar su cuerpo desmembrado

China y Estados Unidos reafirman 'importancia mundial' de sus relaciones durante visita de Blinken

Ola de calor en Tailandia: suman al menos 30 personas muertas en lo que va del año

Aplazan el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia; esta es la razón

'No consiguen superar lo que sucedió': la dura declaración del abogado de la familia Arrieta en el juicio contra Daniel Sancho

Traductor de Daniel Sancho en juicio rompe el silencio: ‘Nunca ha dicho lo siento’

Turista murió al caer en un volcán activo cuando intentaba tomarse una foto en Indonesia

Daniel Sancho declarará este jueves en el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia


Así va el preocupante aumento de las agresiones que sufren los profesores en todo el mundo
Los ataques contra los docentes han aumentado a nivel global, particularmente desde la pandemia.

Yakuza: cuál es el origen de la temida mafia japonesa y cómo se ha transformado
Desde sus tatuajes hasta el corte del meñique para redimir errores, hay varios elementos que hacen única a la institución criminal más antigua del mundo.
Sierra Leona: país que declaró emergencia nacional por el alto número violencia sexual hace 5 años

Lista de los cinco países latinoamericanos que más exportan a China

El accidente que ocurrió en China y que llevo a que se descubrieran los guerreros de terracota

Estas son las tácticas que usan empresas de Asia para enviar drogas sintéticas por correo

Revolución senior: ¿por qué la mitad de la humanidad está gobernada por líderes de más de 70 años?

'Bebé reno': la serie basada en hechos reales sobre las agresiones sexuales que tuvo su protagonista

El error por el que España dejó libre al líder de la mafia que amenazaba a la princesa de Países Bajos

'Zelenski quiere enfrentar a Putin en cualquier parte': el conflicto entre Ucrania y Rusia avanza en Sudán

Los 'narcocoyotes': la realidad que deben enfrentar los migrantes para llegar con vida a Estados Unidos

¿Podrían estar en juego partidos de la Copa América y otras justas deportivas por las guerras y amenazas terroristas que se libran en el mundo?

La batalla legal de un padre contra gigantesca empresa petrolera por la muerte de su hijo en Irak

Este es el 'Robin Hood' de TikTok que lucha contra abusos de propietarios y agentes inmobiliarios

La 'América rusa': el olvidado episodio en el que Rusia colonizó estados en EE.UU.

¿Qué es el fósforo blanco y por qué Israel lo está usando en sus ataques en Líbano?

La apuesta entre dos magnates que resultó en la creación de la primera locomotora: la revolución del transporte terrestre

¿Quién es Juan Merchan? La polémica del juez nacido en Colombia que preside el juicio contra Trump

El plan secreto de la 'pacífica' Suecia para construir una bomba atómica

El gasto militar global tuvo un aumento sin precedentes: ¿qué hay detrás y qué países dominaron las inversiones?

Horóscopo
Encuentra acá todos los signos del zodiaco. Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y muchas cosas más.
Crucigrama
Pon a prueba tus conocimientos con el crucigrama de EL TIEMPO