Historias
Los infiltrados de la policía en el narcotráfico en Colombia

IMAGEN-15655482-2
Foto:

DESCARGA LA APP EL TIEMPO
Personaliza, descubre e informate.
Nuestro mundo

Calendario escolar 2024: las vacaciones de mitad de año en cada departamento
La ley contempla 40 semanas de trabajo académico como mínimo y 12 semanas de receso.

El pueblo a 2 horas de Medellín con preciosos miradores y que era hogar de una santa
El pueblo se ubica en la cima de la región cafetera del sudeste de Antioquia.

Bolsonaro exalta a Elon Musk por defender las libertades, ante una multitud en Río
En su discurso despotricó contra el Gobierno de Lula, a quien acusó de ser un "amante de la dictadura".

Estadounidense y nigeriano fueron rescatados en el Darién luego de permanecer 5 días perdidos
En medio de una operación, las unidades del Batallón Puerto Obaldía localizaron a los extranjeros.

Calendario escolar 2024: ¿cuándo son las vacaciones de mitad de año en Bogotá?
Le decimos la fecha exacta en la que comenzarán las vacaciones en los colegios de la región.

Subsidios de TransMilenio: la edad mínima para acceder al beneficio
Para poder acceder a la tarifa diferenciada, se deben cumplir ciertos requisitos.

Macabro hallazgo: en ladrillera de Medellín encuentran dos cuerpos sin vida
Los restos humanos fueron hallados mientras se hacían labores de excavación en zona rural.

Caso de maestra por el que ordenaron arresto a alcalde de Medellín fue en la pasada administración
El hecho por el que ocurrió la tutela ocurrió en 2023, cuando Fico Gutiérrez no era alcalde.

Balacera dejó cinco heridos en el norte del Valle; investigan disputa de bandas por drogas
Las víctimas fueron llevadas a hospitales de Cartago, también en el norte del Valle, y de Pereira, capital de Risaralda, en el Eje Cafetero.

Video: angustiosos ruegos de vecinos de una adulta mayor para que no la desalojaran por atrasarse en pagos
El hecho sucedió en las primeras horas de este 24 de abril, en el barrio El Jardín, en el suroriente de Cali.

Atlántico: el imponente complejo de $ 55 mil millones que inauguró Comfamiliar
Tiene capacidad para atender a 3.000 personas de manera simultánea.

Capturan a directora de colegio en Barranquilla por presunta fabricación de drogas
La mujer fue identificada por las autoridades como Liliana Monsalve, quien tendría nexos con Los Pepes.

En Cartagena crecen los casos de dengue pero no representan letalidad aún
El Dadis notificó 7.704 casos probables de dengue al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA).

Trágica muerte de presidente de Concejo en Boyacá por accidente con una atarraya: 'Inesperada partida'
El político era de Tipacoque y tenía 38 años. Congresistas lamentaron el deceso.

Perú: presidenta Dina Boluarte declara de manera inesperada ante el fiscal general
Ni la Presidencia ni el Ministerio Público han informado las razones de la visita de Boluarte a la Fiscalía.

'Lágrimas de zurdo': Javier Milei reacciona a las masivas protestas en Argentina en defensa de la universidad pública
El presidente libertario publicó en sus redes sociales un mensaje con la imagen de un león, animal con el que suele identificarse.

María Corina Machado responde a la propuesta del presidente Petro de realizar un plebiscito en Venezuela
El presidente colombiano comentó su propuesta la semana pasada durante una reunión con su homólogo Lula da Silva.

Edmundo González: los guiños de Estados Unidos y Brasil al candidato antichavista en Venezuela
González es el candidato de la alianza antichavista mayoritaria a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
‘Es hora de recuperar la democracia’: Edmundo González acepta medirse contra Nicolás Maduro por presidencia de Venezuela

Elecciones Venezuela: las 3 opciones que le quedan a Nicolás Maduro contra su oponente Edmundo González

Nicolás Maduro anuncia el regreso a Venezuela de la oficina de Derechos Humanos de la ONU


Usaba un imán en un lago de EE. UU. y descubrió objetos que probaban un crimen
El hallazgo aporta nuevas pruebas en un caso de asesinato de hace casi 10 años.

Las 3 actividades poco conocidas con las que Nueva York celebrará sus 400 años
Por la conmemoración del suceso, se llevarán a cabo distintos eventos en la Gran Manzana.

La guerra en Ucrania está vaciando las prisiones rusas: así recluta Moscú a los presos para ir al campo de batalla
Las Fuerzas Armadas están buscando a condenados e investigados para aumentar sus tropas en la guerra.

El error por el que España dejó libre al líder de la mafia que amenazaba a la princesa de Países Bajos
Karim Bouyakhrichan es considerado por las autoridades como uno de los líderes de la 'Mocro Maffia'.
'Zelenski quiere enfrentar a Putin en cualquier parte': el conflicto entre Ucrania y Rusia avanza en Sudán

Las impresionantes imágenes que dejó la tormenta de arena del Sahara en el cielo de Atenas

¿Por qué la ley para combatir violencia contra las mujeres que aprobó el Parlamento Europeo no incluye la violación?


Exclusivo: entrevista con activista LGBTIQ+ elegido por TIME como una de las personas más influyentes de 2024
Frank Mugisha habla sobre la ley anti-LGBTIQ+ de Uganda, una de las más severas del mundo. 'Mientras exista una ley así, siempre habrá discriminación', dice.

Ejército de Nigeria rescata a una joven secuestrada hace 10 años por el grupo Boko Haram
Todavía unas 100 jóvenes siguen desaparecidas. Esto es lo que se sabe.

Estados Unidos investiga a Israel por violaciones de derechos humanos y niega tener 'doble rasero'
El primer ministro israelí tachó de 'absurda' la posibilidad.

Irán y Pakistán piden al Consejo de Seguridad de la ONU medidas contra Israel por sus ataques
Ambos países pidieron medidas para prevenir 'actos ilegales' del estado hebreo contra países vecino y oficinas diplomáticas.
Hezbolá afirma que lanzó otra vez 'decenas' de cohetes contra Israel en Oriente Próximo: esto es lo que se sabe

Israel dice que exhumó 'con prudencia' los cuerpos de palestinos y niega haberlos enterrado en fosas comunes

Las fosas comunes encontradas en los patios de dos hospitales de la Franja de Gaza: hay más de 300 cuerpos

Irán o Israel: ¿cómo se comparan las capacidades militares de ambos países?

Gaza: salvan vida de bebé tras cesárea a su madre, quien llegó agonizando al hospital luego de bombardeo de Israel

Guerra en Gaza: Catar reevaluará su rol como mediador por la 'falta de seriedad' y los 'ataques' de Israel

¿Qué es el fósforo blanco y por qué Israel lo está usando en sus ataques en Líbano?

Juicio en Catar de mexicano perseguido por ser gay: familia acusa a autoridades de fabricar delitos

'No hemos perdido la esperanza', asegura primer ministro de Catar sobre negociaciones de tregua en Gaza

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) debe mejorar su neutralidad, según informe

'Llevaré el dolor conmigo para siempre': Las razones que llevaron al jefe de inteligencia de Israel a renunciar a su cargo

El presidente de Turquía se reúne con el líder de Hamás: le prometió trabajar por un Estado palestino

La guerra de Gaza se globaliza y el juego es en extremo peligroso / Análisis

‘Es vital que el conflicto en Oriente Medio no se descontrole’: Otán

Tensión en Oriente Medio: mueren 37 personas en Gaza en los ataques israelíes de las últimas 24 horas

A pesar de las tensiones, ataque ‘limitado’ de Israel a Irán sugiere desescalada

Bombardeo en base militar de Irak deja al menos un muerto y ocho heridos, según fuentes de seguridad

Así es Isfahán, la ciudad iraní atacada por Israel que alberga la mayor central nuclear del país


'No consiguen superar lo que sucedió': la dura declaración del abogado de la familia Arrieta en el juicio contra Daniel Sancho
El joven es acusado de haber asesinado con sevicia al médico colombiano en Tailandia. El abogado habló de una indemnización.

Traductor de Daniel Sancho en juicio rompe el silencio: ‘Nunca ha dicho lo siento’
Pichett Wirathongchai dio una entrevista a 'Y ahora, Sonsoles' y habló sobre su experiencia.
Turista murió al caer en un volcán activo cuando intentaba tomarse una foto en Indonesia

Daniel Sancho declarará este jueves en el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia

El testimonio que le daría la vuelta al juicio contra Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta

Caso Daniel Sancho: se conoce chat de hermana de Edwin Arrieta con las amigas del cirujano

Video: helicópteros de la Marina de Malasia se chocaron en el aire y dejaron 10 muertos

Taiwán| Una serie de fuertes terremotos provoca el derrumbe parcial de 4 edificios

Estudio revela que jóvenes chinos posponen matrimonio e hijos debido a los altos costos

Líder de Corea del Norte supervisa simulacro de contraataque nuclear, ¿de qué se trata?

Lluvias torrenciales en el sur de China dejan cuatro muertos y al menos 10 desaparecidos

Vuelve a temblar con fuerza en Taiwán: se registra sismo de magnitud 6.0

Terremotos en Taiwán hoy lunes 22 de abril: magnitudes y profundidades

Así se vive bajo el asfixiante régimen de Corea del Norte según dos mujeres que lograron escapar

Caso Daniel Sancho: abogado de Edwin Arrieta testificará en nombre de la familia en el juicio

Un muerto y siete desaparecidos tras estrellarse dos helicópteros de las fuerzas japonesas

'Nos tomamos unas setas alucinógenas': hermana de Edwin Arrieta detalla inédito mensaje de Daniel Sancho

El dispositivo japonés que utiliza IA para predecir las futuras renuncias de los empleados

China estaría reforzando sus capacidades militares en el espacio, según la Nasa

Abogados de la familia de Edwin Arrieta solicitan oficialmente indemnización de más de 3 mil millones


El error por el que España dejó libre al líder de la mafia que amenazaba a la princesa de Países Bajos
Karim Bouyakhrichan es considerado por las autoridades como uno de los líderes de la 'Mocro Maffia'.

'Zelenski quiere enfrentar a Putin en cualquier parte': el conflicto entre Ucrania y Rusia avanza en Sudán
Diversas informaciones apuntan a que Ucrania estaría combatiendo a mercenarios rusos en Sudán.
Los 'narcocoyotes': la realidad que deben enfrentar los migrantes para llegar con vida a Estados Unidos

¿Podrían estar en juego partidos de la Copa América y otras justas deportivas por las guerras y amenazas terroristas que se libran en el mundo?

La batalla legal de un padre contra gigantesca empresa petrolera por la muerte de su hijo en Irak

Este es el 'Robin Hood' de TikTok que lucha contra abusos de propietarios y agentes inmobiliarios

La 'América rusa': el olvidado episodio en el que Rusia colonizó estados en EE.UU.

¿Qué es el fósforo blanco y por qué Israel lo está usando en sus ataques en Líbano?

La apuesta entre dos magnates que resultó en la creación de la primera locomotora: la revolución del transporte terrestre

¿Quién es Juan Merchan? La polémica del juez nacido en Colombia que preside el juicio contra Trump

El plan secreto de la 'pacífica' Suecia para construir una bomba atómica

El gasto militar global tuvo un aumento sin precedentes: ¿qué hay detrás y qué países dominaron las inversiones?

Estados Unidos veta la entrada de Palestina en la ONU como miembro de pleno derecho

¿Hay riesgo de desestabilización mundial? Experto explica por qué los conflictos aumentaron en los últimos 30 años

Los náufragos rescatados en una isla desierta tras escribir 'HELP' en la arena de una playa

El científico que estudia a las personas que poco antes de morir 'ven' a seres queridos que ya fallecieron

Qué fue de las 276 niñas secuestradas por el grupo militante islamista Boko Haram hace una década

Ataques a cuchillo y terrorismo en Australia: ¿qué hay detrás de los hechos violentos en Sídney?

China apoyaría una conferencia de paz 'reconocida por Rusia y Ucrania', dice Xi a Scholz

Ataque en iglesia de Sídney fue un acto terrorista, según policía australiana

Horóscopo
Encuentra acá todos los signos del zodiaco. Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y muchas cosas más.
Crucigrama
Pon a prueba tus conocimientos con el crucigrama de EL TIEMPO










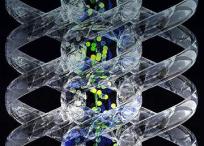











































%20(2).jpg)


