En los años setenta las campeonas de tenis ganaban doce veces menos plata que los campeones.
El aborto ya era legal en Estados Unidos, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, llevaba más de veinte años traducido al inglés, Política sexual de Kate Millet –que se había atrevido a denunciar el machismo de autores consagrados como Henry Miller y Norman Mailer–, era un bestseller y las universidades estaban abriendo departamentos de estudios de género. Sin embargo, en los estadios seguían creyendo que los hombres eran superiores: “Las mujeres pertenecen a la cama y a la cocina”, decía Bobby Riggs, una leyenda del tenis que había pasado los últimos años retando a sus colegas femeninas para demostrar que ninguna podría ganarle un partido. Tenía 55 años, estaba pasado de peso, pero aún así hacía ruedas de prensa para botar declaraciones como esta: “Las mujeres juegan al 25% del nivel de los hombres, por eso deberían ganar el 25% del dinero que ellos ganan”.
Para Billie Jean King, de 29 años, la brecha salarial era un problema serio. En ese momento era la número uno del mundo, acababa de ganar el Abierto de los Estados Unidos y les había anunciado a los organizadores del torneo que si no ofrecían premios iguales para hombres y mujeres, no defendería su título. Por eso aceptó la apuesta y el 20 de septiembre de 1973, frente a treinta mil personas, llegó a la cancha con una comitiva de mujeres que le regalaron a Bobby Riggs una caja de la que salió un pequeño cerdo de color castaño y luego le ganó el partido en tres sets seguidos. Por esos días, el U.S. Open anunció que en la edición de 1974 le pagaría 25.000 dólares al campeón y 25.000 dólares a la campeona, y desde 2006 el complejo deportivo donde se juega el torneo se llama Billie Jean King National Tennis Center. Sin embargo, 45 años después de esta revolución, todavía hay torneos importantes de tenis –como el de Cincinatti, el de Dubái, la Rogers Cup y el Masters 1000 de Roma– que les pagan mucho más a los hombres que a las mujeres.
Eso solo significa una cosa: falta mucho por hacer.
Billie Jean King y Bobby Riggs en 1973. Foto: Dominio Público.
La historia del feminismo es la historia de un movimiento social que lleva siglos rompiendo las reglas. Pero no lo hace porque sí. Antes se pregunta qué significan, cómo separan a la gente, qué injusticias sostienen y a quienes oprimen. Hay reglas del mundo —todavía— que van en una dirección sin darse cuenta de que los derechos humanos van en otra. Y algunas de ellas existen solo porque en algún momento de la historia se naturalizó el poder de los hombres sobre las mujeres. ¿Cuándo? No hay una sola respuesta, pero tomemos un comienzo posible, entre tantos: el siglo quinto antes de Cristo, también conocido como el siglo de Pericles, quinientos años antes de la Iglesia Católica y sus sacerdotes, su padre, su hijo, su espíritu santo y su virgen María.
Un lugar: Atenas.
Un problema: lo político.
Una solución: la democracia.
Una arbitrariedad: que solamente los “hombres libres” fueran considerados ciudadanos, que “hombres” significara no mujeres y “libres” significara no extranjeros, no esclavos (tampoco esclavos recién liberados) y que no tuvieran deudas con la ciudad. Las mujeres podían parir, cuidar niños, pintarse el pelo y depilarse el cuerpo. Algunas –solo algunas– podían tener ropa y joyas propias (la propiedad era un privilegio, no un derecho), pero ninguna podía participar en política.
Durante mucho tiempo esa regla no se rompió ni en la Grecia Clásica ni en ningún otro lugar. Pasaron siglos, épocas, monarquías, revoluciones e independencias. Cayeron imperios. Nacieron países. Y cuando Occidente se volvió a inventar la democracia, lo hizo solo para los hombres. Incluso cuando las mujeres ayudaron a tumbar las monarquías.
Una mañana de octubre de 1789, frente a un puesto de mercado en París, una mujer dijo: “Nunca hay pan”. “Y cuando hay, está muy caro”, dijo otra. Una más joven llegó con un tambor y poco a poco se convirtieron en un grupo de cincuenta: traían cuchillos de cocina, pasaron por una iglesia, hicieron sonar las campanas y terminaron siendo cientos que llevaban armas, indignación y gritos en contra de la monarquía. Las campanas de otras iglesias empezaron a sonar, robaron armas y comida. Todo estaba planeado desde antes: casi diez mil personas caminaron el 5 de octubre de 1789 de París a Versalles y se plantaron frente al Palacio, donde estaban escondidos el rey y su familia desde la Toma de la Bastilla.
La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouges.
Olympe de Gouges era una activista por los derechos humanos, autora de manifiestos, panfletos, novelas y obras de teatro –una de ellas, La esclavitud de los negros, había hecho que la encarcelaran por unos días, porque era una crítica social fuerte y en el París de la época muchas familias nobles se habían enriquecido con la trata de esclavos–. Cuando leyó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, redactada en 1789, se preguntó: ¿dónde quedamos nosotras? En 1791 escribió y publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana; usó la misma estructura que habían usado los hombres, los mismos 17 artículos para pedir los mismos derechos.
Sin embargo, solo hasta 1944 la mujer pudo votar en Francia.
Por las denuncias al régimen que se asomaban en sus obras literarias, De Gouges pasó tres meses en la cárcel tratando de defenderse. Le negaron el derecho a un abogado diciéndole que ella era perfectamente capaz de representarse a sí misma. En noviembre de 1793 le cortaron la cabeza.
Desde la segunda mitad del siglo XIX, las mujeres del Reino Unido también estuvieron dispuestas a dar la vida a cambio de derechos políticos para las demás: buscaban igualdad legal y política y se habían ganado el apodo de “sufragistas” porque uno de sus objetivos más claros era el derecho al voto. Como hacían huelgas de hambre, los hombres las alimentaban a través de tubos de plástico con un líquido blanco y espeso, una mezcla de leche, pan y brandy. Hay un museo en Londres donde todavía guardan estos aparatos. Lo más importante era cogerlas bien, entre seis hombres, para que no se pudieran mover. A veces la mujer estaba acostada, otras veces sentada, pero siempre amarrada, a la silla o a la cama. Un hombre le agarraba los pies; otro, el brazo izquierdo; otro más, el derecho, y otro, la cabeza. El quinto hombre era un médico y el sexto su ayudante, que debía abrirle la boca a la mujer como fuera, aunque apretara los dientes, para meterle el tubo. Al otro lado, el médico usaba un embudo para echar el líquido blancuzco y evitar que las mujeres murieran desnutridas dentro de la cárcel.
Un poster de apoyo a las suffragettes de Alfred Pierce, "El Patriota".
Una de esas mujeres fue Emmeline Pankhurst. No fue la primera sufragista pero sí la primera suffragette. Desde mediados del siglo XIX las inglesas se habían organizado para hacer preguntas y peticiones relacionadas con el trato desigual que les daba la sociedad. Querían votar, estudiar, trabajar, divorciarse. Se llamaron a sí mismas suffragists, eran moderadas, rechazaban el vandalismo y aceptaban hombres en su organización. Pero cuando Pankhurst se involucró se sintió frustrada, porque los movimientos llevaban años sin lograr nada, y creó el grupo de las suffragettes. Ellas probaban otros métodos: si las marchas se salían un poco de control y había que romper vidrios, tirar piedras o quemar cosas, lo iban a hacer. Cortaron cables de telefonía, hicieron grafitis, les prendieron fuego a buzones. La única norma era no herir a nadie. Cuando rompían vidrios, eran ventanas de almacenes y lo hacían por la noche. Cuando pusieron una bomba, fue en la casa nueva de David Lloyd George, el canciller, y la pusieron antes de que él se pasara a vivir ahí. De hecho, Emmeline Pankhurst decía que no iban a poner en peligro ninguna vida.
Solamente la propia.
Más de mil suffragettes fueron arrestadas en las protestas. Lo que los hombres no calcularon fue que en la cárcel el movimiento se fortalecería. Las huelgas de hambre se volvieron una práctica común. Cada suffragette ejercía el único poder que tenía: el control sobre su propio cuerpo. La primera a la que se le ocurrió fue a Marion Wallace Dunlop, una escultora e ilustradora a la que arrestaron en julio de 1909 por estampar en la pared de un salón de la Casa de los Comunes una frase de la Declaración de Derechos de Inglaterra. Era la tercera vez que la arrestaban, pero en esa ocasión se negó a comer para que el gobierno la tomara en serio. No supieron qué hacer con ella y, asustados, la soltaron al tercer día. Las demás suffragettes empezaron a seguir su ejemplo y como no les podían devolver la libertad a todas, las empezaron a alimentar por la fuerza. Finalmente al gobierno se le ocurrió la Ley del Gato y el Ratón: las dejaban salir de la cárcel para que se recuperaran, pero apenas habían vuelto a comer y estaban saludables las volvían a arrestar para que terminaran de pagar sus condenas.
Emmeline Pankhurst se sentó a negociar en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial: le propuso al gobierno que ella y las suffragettes le pondrían una pausa a sus actividades si dejaban salir de la cárcel a todas las que estaban arrestadas. Muchas se unieron al ejército o tomaron los trabajos que los hombres ya no podían hacer. Cinco millones de mujeres entraron a las fábricas. Les fue un poco mejor que a las de la Revolución Francesa: en 1918 se aprobó en Inglaterra el sufragio para las mujeres, aunque solo para las mayores de treinta años que tuvieran casa propia, o que su esposo la tuviera.
Pankhurst murió en una residencia para ancianos de Hampstead, un barrio de Londres, en junio de 1928. Un mes después el Parlamento les extendió el derecho al voto a todas las mujeres británicas y dos años más tarde, en una ceremonia con música y medios de comunicación, el Primer Ministro —que en su momento se había opuesto a que las mujeres votaran— le quitó el velo a una escultura de bronce en su honor que todavía está frente al Támesis en el parque público Victoria Tower Gardens. Mientras lo hacía, los músicos de la policía cantaron “The March of the Women”, de Ethel Smith, una canción que en 1910 se convirtió en el himno oficial de las suffragettes. No tuvieron que ensayar mucho. Habían oído esa melodía demasiadas veces, cuando irrumpían en las marchas de las mujeres, cuando las arrestaban y cuando las cargaban por las calles hasta la cárcel en frente de la gente.
En 1920 Betsabé Espinal lideró una protesta por los derechos laborales de las mujeres en Bello, Antioquia.
Mientras eso sucedía en Inglaterra, Colombia vivía su propia revolución industrial. En 1920 la Fábrica Textil de Bello, Antioquia, tenía 400 empleadas y 110 empleados. En el documental La historia de las mujeres textileras en Colombia la ingeniera Beatriz Quintero hace un retrato de la época: “Una fábrica era un galpón con piso de tierra, sin servicios sanitarios, oscuro y sin ventilación”, cuenta ella. “Las mujeres trabajaban entre doce y catorce horas al día, tenían un capataz que controlaba el trabajo, imponía multas, las castigaba y muchas veces también abusaba de ellas sexualmente”. Una mujer ganaba máximo un peso; un hombre, que hiciera exactamente el mismo trabajo, ganaba entre un peso y dos pesos con setenta centavos. La mayoría de las mujeres eran jóvenes, muchas menores de 18 años y algunas de ellas solo eran niñas que trabajaban para comprar el vestido de su primera comunión. Además a todo el mundo le tocaba trabajar descalzo: unos dicen que era para que no perdieran tiempo tratando de no embarrarse las alpargatas, otros que el dueño no quería que les dañaran el piso con la suela de los zapatos.
El 14 de febrero a las seis de la mañana, un grupo de hilanderas se paró en la puerta de la fábrica para convencer a empleados y empleadas de que dejaran de trabajar hasta que la fábrica les ofreciera mejores salarios, horarios más razonables, derecho a usar zapatos durante la jornada laboral y que cesara el manoseo de los capataces. Los hombres al comienzo no las apoyaron, pero ellas eran mayoría y estaban convencidas de lo que hacían. Tan convencidas que cuando el párroco del pueblo fue a decirles que volvieran al trabajo, no le obedecieron. Y al alcalde tampoco.
Betsabé Espinal, una hilandera de 24 años, se volvió la líder del movimiento. Les propuso a las demás que viajaran a Medellín a visitar periódicos –El Espectador, Correo Liberal y El Luchador– y la Gobernación de Antioquia. En respuesta a lo que Betsabé y sus compañeras contaron, la gente de Medellín organizó un Comité de Socorro que recogía comida y plata para que tuvieran qué comer durante la huelga. Los hombres se fueron sumando a la huelga cuando vieron que otros estaban tomando en serio las peticiones y 22 días después la fábrica decidió acabar con el paro: aumentó los salarios en un 40% y –un siglo antes de que apareciera el movimiento #MeToo– despidió a los capataces que habían abusado de las trabajadoras... aunque Betsabé Espinal y otras líderes de la huelga también fueron despedidas.
A pesar de eso, el pensamiento dominante durante la primera mitad del siglo XX fue que las mujeres no estaban hechas para la política. “Son cada día más numerosas las mujeres que quieren votar y trabajar en todos los oficios antaño reservados a los hombres”, escribía preocupado el 24 de octubre de 1944 un periodista liberal para su columna en EL TIEMPO. El periodista se llamaba Enrique Santos Montejo y su pseudónimo era Calibán. “Este no es sino el llamamiento de la barbarie, que quiere recobrar sus fueros. La mujer, eximida del trabajo, colocada en un plano superior, destinada al amor, al lujo y a la admiración, es fruto del refinamiento y la cultura”. Al día siguiente trajo a colación una reseña de la revista Time en la que un autor norteamericano argumentaba la superioridad natural del hombre: “Ninguna hembra ha igualado al macho en las manifestaciones del atletismo, en toda la escala animal. Solo una yegua ha ganado el Gran Derby y esto porque el hándicap la favorecía extraordinariamente”.
En la década de 1940 la revista Agitación Femenina puso el debate sobre el derecho al voto de la mujer en Colombia.
Estados Unidos le había dado el voto a la mujer en 1920. Brasil, Uruguay, Cuba, República Dominicana, El Salvador y Ecuador ya les habían dado a todas las mujeres adultas permiso para votar. En Panamá podían hacerlo si habían estudiado una carrera, en Chile si las elecciones eran municipales y en Bolivia dependiendo de sus ingresos y su nivel educativo. En Colombia, sin embargo, aunque habían empezado a ir a la universidad en la década de 1930 y algunas ya trabajaban en el sector público, las mujeres ni siquiera tenían cédula. Y las columnas de Calibán eran la respuesta sutil a una pregunta.
¿Nosotras cuándo vamos a ser ciudadanas?
La formularon las mujeres de la Unión Femenina de Colombia, un grupo en el que convivían feministas con conservadoras, liberales y socialistas, y la redactó Lucila Rubio de Laverde en forma de carta. El presidente Alfonso López Pumarejo la leyó y la presentó en el Congreso, pero ni la prensa, ni la Iglesia, ni los liberales, ni los conservadores dijeron que sí. En esa época había Concordato –un acuerdo entre el gobierno de Colombia y la Santa Sede que estuvo vigente hasta 1993 y que obligaba al gobierno a consultar con la Iglesia todas sus decisiones, especialmente las que tuvieran que ver con las instituciones del matrimonio y la familia o con políticas educativas y culturales– y en Roma tenían su propia postura frente al voto femenino: en 1905, el Papa Pío X había dicho que no: “La mujer no debe votar, sino dedicarse a una elevada idealidad de bien humano”.
Lo sorprendente es que fueron otros dos papas quienes terminaron apoyando a las feministas. En 1945 Benedicto XV habló en público a favor del sufragio femenino, como nos lo cuenta Simone de Beauvoir en El segundo sexo, y en 1945 Pío XII no solo dijo que las mujeres podían votar, sino que debían hacerlo: “Vuestra hora ha sonado, mujeres y jóvenes católicas; la vida pública tiene necesidad de vosotras”. Un pronunciamiento que llegó justo al final de la Segunda Guerra Mundial a una Italia en crisis económica en la que el Partido Comunista parecía poder llegar al poder. El llamado del papa no era solo para que las buenas madres y esposas votaran, sino para que lo hicieran por el partido socialcristiano.
La lucha por los derechos de las mujeres en Colombia, sin embargo, había empezado mucho antes de la discusión del voto, cuando una mujer de Oiba, Santander, hizo varios viajes a lomo de mula hasta Bogotá para presentar una ponencia sobre la independencia económica de las mujeres.
Un año: 1932.
Un personaje: Ofelia Uribe de Acosta.
Quince días antes de que Ofelia se casara con el señor Acosta, él le advirtió: “Usted va a ser la reina de la puerta de la casa para adentro, pero mi plata, mis acciones y todas mis cosas van a seguir siendo mías”. Ofelia le dijo que no, que en esas condiciones no se casaría con él y, sin saberlo en el momento, puso en marcha un movimiento por los derechos de las mujeres: “Él me dijo que cómo iba a decir yo eso, que cómo iba a acabar el matrimonio por eso”, le s cuenta a la cámara de televisión, con su ropa elegante y su collar de perlas, en el capítulo de Contravía a propósito de los cincuenta años del derecho al voto en Colombia. “Le dije: ‘Pues sí, a menos que convenga a los dos’. Fue un acuerdo como el que después se llamó Las Capitulaciones Matrimoniales. ¡Y así me casé!”.
La Ley de Capitulaciones Matrimoniales fue revolucionaria, pues aunque las mujeres casadas fueran “las reinas de la casa”, en la práctica tenían las mismas limitaciones que los niños y los locos: no podían firmar contratos ni administrar su propiedad. De hecho, ni siquiera tenían derecho a la propiedad.
La Unión Femenina de Colombia, creada en 1944, fue la etapa madura de la lucha que inició Ofelia Uribe con el régimen de capitulaciones. Ofelia tenía una amiga que se llamaba Lucila Rubio de Laverde. A su vez, Lucila tenía una amiga que tenía otra amiga y así, hasta que la Unión Femenina de Colombia tuvo 70 socias –abogadas, médicas, dentistas, estudiantes y profesoras– que se reunieron a trabajar por el voto femenino.
Ese año, Ofelia Uribe fundó la revista Agitación Femenina. Publicaba noticias de mujeres de todo el mundo, sobre todo de las de los países latinoamericanos que en la década de los cuarenta continuaban peleando por el derecho a elegir y ser elegidas. También publicaba traducciones de artículos, ensayos y capítulos de novelas que salían al mercado en Europa y Estados Unidos. Y aunque era una revista hecha solo por mujeres, de vez en cuando aparecía algún escrito firmado por un hombre. Al pasar las páginas, las lectoras –y lectores– encontraban anuncios de Max Factor, Pielroja, droguerías y hoteles, y en sus editoriales, se burlaban de los hombres que se burlaban de ellas en otros periódicos. En uno de los primeros números salió una doble página titulada “Las sentencias de la prensa capitalina”, una respuesta a quienes habían dicho que la política volvería desagradables a las mujeres y que por eso, por el bien de ellas, era mejor que se quedaran en la casa: “Eso sí, los hombres saben mucho, quizás por propia experiencia, y ya nos han explicado, cómo toda chica que piense, opine y entienda es indudablemente fea y soltera de nacimiento”, decía el artículo sin firma pero que pudo haber sido escrito por la misma Ofelia Uribe. “Nosotras, que tenemos tanto miedo a esas cosas y que daríamos la mitad de la vida por ser bonitas y atrapar marido, después de saber esto, eso sí, no volveremos a botar ni la basura de la casa porque eso estropea las manos”.
Otra de las portadas de Agitación Femenina.
El 3 de agosto de 1954, durante el gobierno de Rojas Pinilla, las mujeres colombianas, finalmente, se ganaron el derecho a ensuciarse las manos. El proyecto del voto femenino fue aprobado con sesenta votos a favor y ninguno en contra. Cuando la abogada Esmeralda Arboleda y la líder política Josefina Valencia presentaron el proyecto frente a la Asamblea Nacional Constituyente, Guillermo León Valencia –el hermano de Josefina, que ocho años después habría de ser presidente de la República– abandonó el salón, seguido de todos los hombres que estaban de acuerdo con él, a manera de protesta. Unos días antes había pronunciado un discurso apocalíptico sobre la muerte de la institución de la familia y la podredumbre de la política en las manos de las mujeres.
Si las cosas hubieran salido como él quería, en este momento su nieta no sería una de las senadoras más importantes del Centro Democrático.
Colombia y Paraguay fueron dos de los últimos países occidentales en aceptar que las mujeres votaran. Mientras tanto, el feminismo ya buscaba nuevos horizontes: si a principios del siglo XX había conseguido el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas y el derecho al voto y a la propiedad, en la década de 1960 surgieron nuevas ideas. Fue un movimiento que se llamó la “segunda ola” del feminismo: mujeres que sabían que los derechos en el papel no servían de nada si la vida cotidiana seguía marcada por la desigualdad.
Un lugar: la Quinta Avenida.
Una escritora: Betty Friedan.
Un coro: Sisterhood is powerful!
En el verano de 1970, cuando se iba a cumplir el aniversario número 50 de la XIX Enmienda, que había garantizado el derecho al voto para las mujeres estadounidenses, una marcha de 50.000 feministas, según la revista Time, inundó la Quinta Avenida de Nueva York. No era una marcha para celebrar las bondades de la participación política, era una marcha para pedir tres derechos más: guarderías públicas para los bebés, aborto legal y gratuito, y que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres para trabajar y estudiar. La mujer que lideraba la marcha era Betty Friedan, autora de La mística de la feminidad, un libro de 1963 que se preguntaba por qué las madres amas de casa de la época estaban frustradas, por qué no podían ser felices si se suponía que construir una familia era lo más satisfactorio de la vida, y qué les había hecho creer que todas tenían que dedicarse a lo mismo: aprender a ser unas damas, casarse con un buen tipo y cuidar a los niños.
El 26 de agosto, desde las cinco de la tarde, mujeres que llegaban desde todas partes empezaron a llenar la Quinta Avenida y a caminar juntas hacia el punto de encuentro: Bryant Park. Todo estaba planeado desde marzo. Algunas madres llevaron a sus bebés porque querían que el mundo los viera y los oyera llorar, que fuera evidente que a ellas todos los días les tocaba calmarlos solas y que no estaban dispuestas a seguir haciendo (también los llevaron porque no tenían dónde dejarlos). Al comienzo, la propuesta de Friedan y de NOW –National Organization for Women– era hacer una huelga: que las mujeres por un día dejaran de hacer lo que solían hacer en las oficinas y en las casas; que se negaran a cocinar, a limpiar y a planchar, que no despertaran a sus maridos, que las asistentes cubrieran el teclado de sus máquinas de escribir y las secretarias desconectaran los teléfonos, que no hubiera nadie que hiciera los trabajos invisibles que las mujeres siempre hacían. Pero al final de la jornada Friedan se declaró felizmente sorprendida de que, además de parar, tantas mujeres hubieran salido a marchar. La policía, que había planeado dejarle un solo carril a la manifestación, tuvo que ver cómo las mujeres se tomaban la Quinta Avenida completa. La hora era perfecta y el lugar también: se acababa la jornada laboral y como la gente estaba saliendo de la oficina cuando ellas pasaban por ahí, por interés, por solidaridad, por morbo o porque así eran las tardes de verano –con el sol en el cielo hasta las ocho de la noche– finalmente todo el Midtown terminó involucrado con la huelga de las mujeres.
Betty Friedan, una de las líderes de las protestas feministas de la década de 1970. Foto: (CC BY-SA 4.0) Lynn Gilbert
De las tres peticiones, el gobierno se tomó en serio la de la igualdad de oportunidades. En 1972 creó una ley que prohibía cualquier tipo de discriminación por sexo y de ahí salieron políticas para evitar el acoso sexual –que fueron inútiles, como lo demostró el brote del #MeToo en 2017–. En cuanto al aborto, en 1973 la Corte Suprema lo legalizó en todo el país.
Pero se puede retroceder.
Entre 2011 y 2013 se escribieron más de 200 leyes que lo limitaron –en algunos estados, antes de abortar la mujer tiene que pasar por terapias psicológicas, ecografías y periodos de espera– o lo hicieron más difícil de pagar. En 2016, además, Alabama prohibió las clínicas de aborto cerca de los colegios públicos. Y en mayo de este año, Donald Trump avisó que está trabajando en un proyecto para dejar sin presupuesto a todos los hospitales, las clínicas y las instituciones que practiquen abortos o ayuden a las mujeres a encontrar dónde hacérselos.
Siempre se puede retroceder.
Aunque hace muchos años no hay una manifestación feminista de esa magnitud en Manhattan, Nueva York sigue teniendo algunos bastiones del movimiento. En el Lower East Side está Bluestockings, una librería feminista fundada en 1999 que queda entre un local de yoga y una tienda de repuestos de celulares. En la calle hay edificios de ladrillo, grafitis y escaleras contra incendios destartaladas de esas que siempre parecen estar a punto de caer sobre la cabeza de alguien pero nunca caen. Allí está Zane Liston, una estudiante de doctorado de la Universidad de Nueva York que se apuntó como voluntaria por tres horas semanales en la librería desde que Trump ganó las elecciones del 2016 y las mujeres estadounidenses organizaron una protesta masiva en Washington para condenar sus posiciones misóginas, homofóbicas y racistas.
Los primeros libros que Zane me ofrece son los que ya tengo en mi casa: uno de ellos, Of Woman Born, es un ensayo de Adrienne Rich (la poeta de Baltimore que ganó el National Book Award en 1974) sobre lo violenta que es la maternidad. “La institución de la maternidad”, me corrige Zane. “No es la maternidad: lo que es violento es la institución, la imposición, la obligación de la maternidad. Eso es lo violento. Y no ha cambiado, ¿eh? No hemos podido cambiarlo.”
En los años cincuenta esta conversación entre ella y yo habría sido un tabú. Al feminismo hay que agradecerle, al menos, que haya roto el silencio.
En septiembre de este año, hubo protestas masivas en Argentina por la legalización del aborto. Foto: (CC BY-SA 4.0) Prensa Obrera
Mi madre tiene la misma edad que la pastilla anticonceptiva. Yo soy hija de la revolución sexual de los años sesenta. Soy hija de su decisión de tenerme, hija del deseo, de la elección y de la libertad: no de una ama de casa que sacrificó sus intereses por un marido y una familia.
Pero la “institución de la maternidad” no es la única que ha oprimido a las mujeres. También hoy otras instituciones que imponen normas absurdas sobre el cuerpo femenino.
Yo, por ejemplo, dejé de jugar tenis a los 18 años porque las reglas de la cancha me obligaban a usar ropa diseñada para ese deporte. Amaba jugar, pero como me tocaba usar faldas y vestidos cortos, y yo tenía celulitis en las piernas, lo abandoné. Mucho tiempo después, cuando descubrí que todas las mujeres tenían celulitis –y que podía y debía romper las reglas de la cancha si eran reglas estúpidas– ya era muy tarde: había perdido años de práctica.
No me sorprendí cuando Vanessa Rosales –escritora colombiana experta en moda y feminismo– me contó que hace cien años en Europa muchas mujeres morían ahogadas por no saber nadar y que eso estaba relacionado con convenciones sobre la ropa y la desnudez: la playa tenía su propia policía, una policía moral que vigilaba los vestidos de baño, sobre todo los de las mujeres. Hay una foto en blanco y negro de 1957, por ejemplo, que muestra a un hombre y a una mujer en una playa de Italia: el hombre es un policía, está vestido de blanco, lleva unas gafas de sol estilo aviador y está multando a la mujer. Ella tiene puesto un bikini: por eso la multa. Están de pie, el uno frente al otro. Ella lo mira con resignación. Él no oculta su sonrisa.
En los deportes y las actividades atléticas las mujeres no han tenido las mismas oportunidades que los hombres. Para descubrir sus límites deben luchar, primero, contra la ropa: hacer deporte implica usar prendas que dejan mucha piel al descubierto o que se pegan al cuerpo y lo destacan: “Más que las normas, el problema es la mirada: el cuerpo femenino se ha mostrado desde la mirada masculina, lo hemos visto desde los ojos de los hombres y eso está en nuestras tradiciones pictóricas y en nuestra cultura”, explica Rosales. “Es una estructura visual”. En otras palabras, un hombre que mira el cuerpo de una mujer es un hombre que mira un objeto sexual.
Imponer una mirada sobre un cuerpo es una forma de control.
Por eso, en septiembre de 1968, las feministas radicales de Nueva York viajaron a Nueva Jersey para sabotear el concurso de belleza Miss America. “Fue una de las protestas más divertidas del feminismo; había más de 200 personas, de todas las edades: jóvenes, mayores, viejas, no solo mujeres, también había hombres feministas y grupos de defensores de los derechos civiles. Y todo el mundo estaba como en una fiesta”, dice Zane Liston, la librera de Bluestockings, que aunque no había nacido cuando eso pasó se ha dedicado a investigar sobre el tema.
Fue después de esa protesta que nació el mito de las feministas que quemaban brasieres: uno de los símbolos de la liberación femenina.
Sin embargo fue un mito. Nadie quemó nada.
Había una caneca de basura gigante en la calle, en donde las mujeres botaron cosas: brasieres, sí, pero también maquillaje, productos para el pelo, tacones, corsés, pestañas postizas, traperos y revistas Cosmopolitan y Playboy. Algunas querían prenderle fuego a la caneca, pero no lo hicieron porque la ley de Nueva Jersey castigaba los incendios en la calle. Si la gente empezó a llamar a las feministas “viejas que queman brasieres” (en inglés es más conciso: bra-burners) fue por un problema de comprensión de lectura: la periodista que estaba cubriendo el evento, Lindsy Van Gelder, escribió un artículo para el New York Post en el que comparaba a las feministas que botaban brasieres a la basura con los objetores de conciencia de Vietnam, que quemaban las cartas que les mandaba el ejército para reclutarlos a la guerra.
He desbaratado Google buscando una foto, al menos una, de una feminista de los sesenta o setenta quemando un brasier en una protesta. No la encontré. Pero sí encontré un símbolo más poderoso: la pañoleta verde.
Un video desenfocado en YouTube me acerca a Buenos Aires, a la marea verde que estuvo hace tres meses en la calle, frente al Senado, esperando a que Argentina decidiera si esta vez sí legalizaba el aborto. Sucedió el 9 de agosto de 2018 y las pantallas estaban por todas partes: había una gigante en la Plaza Independencia, desde donde se podía seguir el debate y pantallas de celulares por todas partes, la mayoría en modo cámara, como la cámara que me permite estar allá desde acá. Hay delineador verde, pelo verde, labial verde, colas de caballo amarradas con listones verdes, trenzas, pestañas verdes, turbantes verdes, joyas verdes y escarcha verde: cada mujer diseñó su salida a la calle, todas eligieron un color pero, excepto por el pañuelo, no se uniformaron.
Durante el último año la pañoleta verde se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres. Foto: (CC BY-SA 4.0) Protoplasma K
Una pancarta advierte: “Aquí no están todas nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede GRITAR”. Las que sí están, pasan la noche en la calle llorando, cantando, hablando y grabando. Transmitiendo. Veo libertad. Una mujer embarazada con una chaqueta de plumas verde oscuro y un pañuelo verde claro en el pelo critica a quienes se oponen al aborto: “La clandestinidad no salvó nunca ninguna vida ni la va a salvar”. Aún es de día pero detrás de ella se ven mujeres con cargamentos de cobijas y almohadas.
Cuarenta y dos años antes, Adrienne Rich, la poeta de Baltimore, describió en su ensayo algunos de los métodos que les tocaba usar a las mujeres embarazadas que no podían acceder a un aborto seguro: lavarse el cuello uterino con detergente, lejía o jabón; tomar purgantes o mercurio, ponerse carbón caliente sobre la piel, meterse agujas de tejer, ganchos de ropa desdoblados, plumas de ganso bañadas en trementina, tallos de apio… y así se podría seguir. Contra eso mismo marchaban estas mujeres.
Otro video de YouTube muestra la transmisión de un noticiero: “Pasaron un millón de personas ayer por acá”, le dice una mujer joven al entrevistador. Detrás hay hombres que alzan banderas verdes enormes hechas con pañuelos y palos de escoba. Frente al fondo de banderas verdes, la mujer dice: “Ayer éramos un montón de mamás, un montón de niñas. Yo sentí que si nos íbamos, si nos íbamos de la calle, nos iban a ganar”.
Ellas no se fueron. Pero la ley no pasó.
Juliana Abaúnza, del colectivo feminista colombiano Las viejas verdes, me cuenta que los que se hacen llamar pro vida son tan agresivos que el Diálogo Intergeneracional sobre el Aborto en América Latina y el Caribe –un evento en Buenos Aires al que acaba de asistir– se tuvo que organizar en una sede secreta. Cuando se inscribió para participar, le advirtieron que no podía decirle a nadie ni publicar información sobre dónde iban a ser las conferencias y los talleres. Además, algunas mujeres tendrían un cordón blanco en la escarapela para que todas supieran que a ellas no las podían fotografiar. No hace falta saber dónde quedaba esa sede secreta: se conocen todos los nombres de las calles, las esquinas y las plazas donde el feminismo ha ganado –y perdido– sus luchas; pero siempre, detrás de cada pelea, cada marcha y cada huelga, ha habido un sitio secreto de reunión.
Uno de los mensajes de la Marcha de las Mujeres contra Trump en Washington D. C., en enero de 2017. Foto: (CC BY 2.0) James McNellis
La sede de Las viejas verdes es virtual. Son un colectivo y también un grupo de amigas. La escritora y activista Catalina Ruiz Navarro era el común denominador: las conocía de distintos proyectos y con algunas ya había hecho un grupo de WhatsApp en donde se hablaba de la vida, de series de televisión y de lo que pasaba en el país. Era octubre de 2018 y en el país la legislación sobre el aborto estaba a punto de retroceder 12 años.
Desde el 2006, en Colombia se puede abortar en cualquier momento si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida por fuera del útero, si el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer o si el embarazo fue producto de una violación o un incesto. Sin embargo, una magistrada de la Corte Constitucional quería cambiar un detalle para volver a penalizar el aborto después de la semana 24 de gestación. “La posición de los que defienden el aborto está anclada en los derechos de la madre”, le dijo en una entrevista de radio a Fernando Londoño, e hizo énfasis en la palabra “anclada”, como si eso de los derechos fuera algo negativo.
Las viejas verdes, preocupadas, decidieron reaccionar. Grabaron un video casero (cada una grabó un pedazo desde su casa) basado en un guión que escribieron juntas para explicar lo que estaba pasando. Al final, la ponencia de la magistrada se hundió; pero ellas ya habían juntado fuerzas y habían tomado impulso. Su entusiasmo no se iba a disolver y desde que sacaron sus primeras publicaciones en redes sociales se dieron cuenta de que hay mucha desinformación. “Descubrimos que la gente ni siquiera sabe que el aborto es legal en Colombia”, me cuenta Juliana: “¡Y es legal desde el 2006! Necesitamos despenalizarlo socialmente: eso es lo que buscamos con esto”.
No es cómodo, ni fácil, hacer activismo digital. Suena a publicar fotos y videos, escribir copys en Instagram, inventar hashtags y otras actividades que se pueden hacer desde el sofá. Sin embargo, Juliana me contó que cuando empezó a “regar información” –como lo llama ella– recibió tantos mensajes de odio que tuvo que dedicarse a bloquear gente: miles de personas que les deseaban, a ella y a las otras ocho viejas verdes, que ojalá las violaran y que se murieran tratando de abortar.
Todo lo que el feminismo se ha ganado, se lo ha ganado incomodando a alguien que usualmente tiene fuerza y se defiende con golpes. En 2018 sólo hay dos países en el mundo –aparte del Vaticano– donde las mujeres no pueden votar (aunque tampoco pueden votar los hombres), el 23 % del senado de Estados Unidos está conformado por mujeres, 24 de las 500 compañías más grandes del mundo son dirigidas por mujeres y el 48,5 % de las mujeres hacen parte de la fuerza de trabajo y por primera vez en la historia el gobierno de Colombia tiene un gabinete paritario. Para lograr lo que falta se necesitará salir a la calle, hacer visibles las injusticias y hacer muchísimas marchas más porque cada escalón hacia la igualdad será una pequeña victoria.
ISABEL CALDERÓN REYES
REVISTA DONJUAN
EDICIÓN 141 - NOVIEMBRE 2018






































































































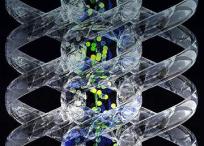








































%20(2).jpg)


