“Damas y caballeros, bienvenidos a Moscú. Las condiciones meteorológicas son favorables, con una temperatura de –8 °C. Gracias por volar con nosotros”. Antes de terminar el anuncio, la gente ya estaba preparada para ese corto trayecto desde la puerta del avión hasta el bus: la pareja de españoles a mi lado se puso tres capas de ropa, la gente sacó sus chaquetas de los compartimientos. Yo me amarré mi bufanda lo mejor que pude y me preparé para esas “condiciones meteorológicas favorables” que en un segundo me congelaron las orejas. Cinco minutos después, mis propias gafas me congelaban la sien y yo rezaba para que el bus cerrara las puertas y dejara a los que faltaban por montarse a su propia suerte.
La gente que conozco se ríe de lo friolento que soy. Cuando empecé a ahorrar hace cuatro años y a decirle a la gente que iba a recorrer el transiberiano, el famoso viaje en tren por 9.282 kilómetros de vía que atraviesan Rusia desde su capital hasta la ciudad de Vladivostok, hogar de su armada en el Pacífico Norte, mis amigos más escépticos me veían temblar con el frío de las noches rolas y me decían burlones: “¿Y entonces cómo harás cuando vayas a Rusia?”.
Uno de los últimos en bajar del avión fue un ruso calvo de unos cincuentaaños que había visto en el aeropuerto de Madrid mientras yo esperaba el abordaje y exprimía al máximo la última rayita de batería de mi celular. Al igual que cuando lo vi en el aeropuerto, ese ruso llevaba una bermuda caqui y una camiseta hawaiana de color azul que le colgaba en las mangas. Iba sin abrigo y sin prisa. Su cara despreocupada ignoraba las bufandas, los sacos y el aliento de los demás pasajeros que se condensaba frente a sus caras. Cualquiera pensaría que ese hombre se acababa de bajar en las Bahamas.
Esta imagen me decía, fuerte y claro: “Bienvenido a Rusia”.
Esas palabras nunca las escuché de la agente de migración en el aeropuerto de Sheremetyevo. Ella miraba mi pasaporte con una ceja alzada. Yo, de idiota, le había pasado todos los documentos de mi viaje –aunque a los colombianos no les piden visa para entrar a Rusia, supuestamente hay que presentar todos los papeles–. Incluso, los pasajes de tren que mostraban toda mi travesía. Ella pasaba las páginas incrédula, como si no entendiera por qué alguien haría la estupidez de encerrarse seis días en la clase más pobre de un tren para luego devolverse en avión al punto de partida.
–¿Adónde vas?
–Nizhny Novgorod, Novosibirsk e Irkutsk… ¡Ah, y Vladivostok!
Me dio una mirada de incredulidad, luego una sonrisa.
–¿Y te gusta Rusia?
–Pues espero que sí.
Sellaron mi pasaporte y me dejaron seguir.
****
Moscú, al igual que otras ciudades rusas, parece atrapada en Navidad. Los colores pastel de sus edificios antiguos se iluminan con las luces navideñas que trazan su contorno, siempre parece haber decoraciones festivas en las calles del centro mientras la gente pasea por sus edificios históricos (“ah, ese es el teatro Bolshoi, casa de una de las compañías de ballet más antiguas y prestigiosas del mundo”; “ahí está el edificio de Lubyanka, la antigua sede de la KGB”) y las torres del Kremlin brillan con sus paredes rojas y techos verdes. Los centros comerciales siempre están activos, como si todos estuvieran en sus compras de última hora. La sensación se hacía más intensa porque por esos días la nieve lo cubría casi todo en nuestro entorno. De hecho, mientras caminábamos por los alrededores de la Plaza Roja, empezaron a caer gotas pesadas sobre nuestros abrigos desde las cornisas de los edificios.
–Está lloviendo –dijo un amigo.
–No está lloviendo, se está derritiendo –dijo Irene, su novia rusa.
La catedral de San Basilio, en la Plaza Roja (Moscú)
Viajar a Rusia en esos últimos días del invierno permite ver los paisajes de la típica postal siberiana, los lagos congelados, los parques cubiertos por un grueso manto blanco y la gente envuelta en capas de ropa. Solo que el precio que hay que pagar es la constante presencia de charcos en la calle, pilas de barro en las esquinas y gotas que caen siempre de las salientes. Ver la primavera abrirse paso es algo bastante sucio, más en una ciudad que puede pasar de –20 ºC en invierno hasta los 25° en verano, cuando ocurrirá todo el mundial.
Sin embargo, a mi parecer, Moscú es perfecta con el clima de abril. La mitad del tiempo el aire helado no importa porque estás dentro de edificios con calefacción: hoteles, restaurantes, museos y los “palacios subterráneos” de los que hablaba Stalin al describir las estaciones de metro, que eran solo trece en 1935 y ahora son más de doscientas. Descender a sus entrañas no cuesta más de un dólar por pasaje. Fue la entrada más barata a un museo que pagué en Rusia, porque eso es lo que el metro es: un museo, una red de obras de arte interconectadas, de homenajes a la revolución, la cultura, la aviación o solo magníficas por el hecho de serlo, porque son magníficas, tanto que incluso cuando estaba cargando mi maleta desde el aeropuerto sentía la necesidad de bajarme en cada estación a contemplar
los murales, las estatuas, la arquitectura.
El GUM –el nombre del principal almacén o centro comercial de las ciudades rusas– es también una obra de arte en sí misma. El GUM de Moscú es el más famoso y fancy de toda Rusia, un castillo justo enfrente del Kremlin que homenajea la opulencia postsoviética. Su interior es tan cálido que hay filas de gente esperando para comprar uno de sus famosos helados en las entradas: con su cono en mano, la gente se pone a recorrer las obras de arte que son las vitrinas de Hermés, Gucci, Prada y Tiffany’s & Co. Es difícil reconciliar la idea de la Rusia de ayer, un país que pasó la mayor parte de un siglo tras la Cortina de Hierro y bajo un régimen comunista, con la Rusia que uno ve hoy en las vitrinas de sus centros comerciales más elegantes y en las calles del centro de Moscú: la gran cantidad de BMW y Porsches, las mujeres vistiendo ropas de marca francesa, el caviar que se vende por cientos de dólares y que hay quienes se dan el lujo de comprarlo por montones.
Cambio de guarda en el monumento al soldado desconocido (Moscú).
La otra mitad del tiempo que se pasa en Moscú, cuando uno está afuera, en la Plaza Roja y rodeado de turistas chinos o de gente tomándose la infame selfie frente al mausoleo de Lenin, la temperatura es ideal para vestirse con la elegancia del clima frío. Tal vez no sea la clase de clima para caminar la ciudad por mucho tiempo, pero tampoco es el que va a hacerle perder un dedo a alguien que vaya mal abrigado o que mata niños en la Rusia rural (según me contaron). Y si llega a hacer mucho frío, siempre puedes fumar. Solo hay que comprar los cigarrillos porque el encendedor se lo puedes pedir a cualquier ruso en la calle. Todos fuman, o al menos eso es lo que parece.
Moscú es fría, pero nunca inactiva. Está preparándose constantemente. Desde que llegué a Rusia puedo respirar ese aire mundialista que inunda sus calles, un aire que no me pudo haber importado menos, pero que es casi imposible de ignorar: los obreros están remendando la ciudad contra reloj, para molestia de los turistas que queríamos ir a ciertas atracciones que estaban tras mallas de construcción (me pasó con el Centro Panruso de Exposiciones, que tenía muchas ganas de ver). Por toda Moscú se pueden encontrar máquinas dispensadoras con merchandising de la Copa del Mundo, desde figuritas de la mascota oficial hasta dulces con su marca. En varias ocasiones me encontré con matroshkas hechas con los jugadores de las selecciones de fútbol del mundo, entre ellas la de nuestra tricolor: cuando me acercaba a verlas y les decía a los vendedores que yo era colombiano me sonreían y decían “¡James! ¡Cuadrado!”. Empiezan a hablar sobre lo bueno que es nuestro equipo y sobre que, quizá, tengamos buenas probabilidades de ganar. Cuando les preguntas sobre su propiaselección, se encogen de hombros.
Según The Moscow Times, menos del 5 % de los rusos creen que su selección tiene posibilidades de llevarse la copa. Supongo que por eso les gusta hablar más de otros equipos que del propio.
****
Un día, mientras caminaba por la avenida Prospekt Mira hacia los Jardines Botánicos –que, por cierto, son encantadores en invierno y seguro aún más en el verano– una anciana en vestido púrpura me detuvo en la calle. La mujer parecía estar yendo o devolviéndose de misa.
–Я не говорю пo-русски –le dije. Era una frase sacada del poco ruso que había aprendido y que resultaba muy útil cuando se acercaba la gente a preguntar cosas: “Yo no hablo ruso”.
–English? –preguntó la anciana.
–Yes.
–Give me money.
Le dije que no tenía y la mujer se fue con mala cara. ¡Y dicen que en Rusia la gente no habla inglés! Por supuesto, no cae mal aprender a decir “disculpe” (izbinitye), “por favor” (pozhaluista) y “gracias” (spacibo, aunque esa última “o” suena más como una “a”) en ruso porque es una forma muy efectiva de ganarse la amabilidad y la sonrisa condescendiente de más de una cajera. ¡Y créame que la sonrisa de una rusa lo vale! Resulta útil saber decir unas cuantas cosas y hacerse entender, pero al menos en Moscú –que es un poco más internacional que el lejano oriente siberiano– la gente tiene las bases para hablar inglés. En el mercado de pulgas de Izmailovsky, por ejemplo, donde se venden baratijas chinas a precios exagerados y antigüedades reales a precios exorbitantes (con algunas excepciones para el que sabe buscar), conocí a los mayores políglotas rusos: los dueños de los asaderos, vendiendo sus pinchos de pollo y cordero.
El Museo de Tragaperras Soviéticas es una de las paradas obligadas para cualquier turista aficionado por los videojuegos, con más de cincuenta máquinas en perfecto estado y listas para ser usadas (Moscú).
–Where are you from, man? –preguntaban. Dependiendo de la respuesta recitaban precios e ingredientes en inglés, español, chino, francés y quién sabe en qué otros idiomas. Los turistas caen gracias a esa ridícula filosofía de estar abierto a probarlo todo cuando se está de viaje.
Los platos rusos deben probarse por obligación moral más que porque sean realmente deliciosos, aunque hay restaurantes en los que platos como el clásico borsch (una sopa de color rojizo hecha a base de remolacha) son realmente disfrutables. Rusky tiene la mejor vista en todo el distrito de Moscow City y pasar una tarde en el Café Pushkin probando su carta de postres y con una taza de té siempre a la mano es uno de los placeres gastronómicos más grandes que me encontré en la ciudad. Quizá la gracia no esté en los platos rusos, sino en los ingredientes: el chocolate ruso, la miel rusa e incluso el caviar más barato son delicias con las que vale la pena llenar la maleta en el momento de volver.
Otra noche, mientras comía shawarma con un amigo dentro de un local, entraron dos rusos discutiendo. Uno era alto y parecía una torre de Jenga a punto de derrumbarse de lo llevado que estaba por el licor, o quizá por las drogas. El otro parecía un extra de Piratas del Caribe. En cierto punto, mientras estaban todavía frente a la caja, se voltearon hacia nosotros y preguntaron algo.
Cuando les dije que no hablaba ruso, dijeron sin vacilar:
–What music do you like?
No recuerdo qué respondimos, pero estoy seguro de que no fue Depeche Mode. Lo sé porque Leo –el tipo alto– empezó a preguntar que por qué no habíamos dicho Depeche Mode, que si estábamos conscientes de que era una de las mejores bandas de la historia. Entonces comenzamos a hablar y les dijimos que éramos colombianos, que estábamos buscando un bar para ir a tomar algo.
–¿Ustedes saben de un buen lugar para tomar cerveza?
–¡Sí! –dijo Anton, el extra de Piratas del Caribe–. ¡Claro que sí!
Los seguimos hasta un callejón oscuro lleno de contenedores de basura en el que se veía una puerta azul oxidada que apenas se iluminaba con una bombilla titilante. Las escaleras dentro del edificio estaban llenas de stickers de bandas amateur de metal y grafitis hechos con Sharpie. En ese momento pensé que si no nos estaban llevando a la fiesta electrónica más hardcore de toda Rusia, nos iban a robar los órganos.
Resultó ser un bar bastante hipster de nombre Сосна и Липа –Pino y tilia– en donde vendían cerveza artesanal y hasta tenían un baño bien cuidado. Y es que al final del día Moscú es así, como sus bares: ruda en la superficie, pero agradable y hasta cordial en su interior, y sorpresivamente con más gente bebiendo cerveza que vodka.
****
Partí en el tren 146 procedente de San Petersburgo, con destino a Nizhny Novgorod, la cuna de Gorky, de los autos GAZ y una de las sedes de los cuartos de final. Los vagones de clase más baja, con camas hasta en los pasillos y sin distinción de compartimientos, suelen ser los últimos en la cola. Me recibió un pasillo inundado por un coctel de hedores corporales y niños bullosos, jóvenes bebiendo cerveza y gente durmiendo en sus literas. Horas más tarde, a las cuatro de la mañana, cuando acababa de doblar las sábanas y de recoger la colchoneta y esperaba a bajarme, conocí a Alexei, quien me saludó desde la litera de arriba. No es mucho lo que se puede conversar con un ruso que a duras penas habla inglés, pero estaba tan emocionado y ansioso de conversar que logró contarme hacia dónde iba (a Kirov, a visitar a sus padres), sobre su trabajo (era mayor en el ejército) y de sus pasatiempos (le encantaba ir a hacer snowboarding en Sochi, una de las ciudades que es anfitriona del mundial). Cuando me preguntó si sabía esquiar, mientras señalaba el paisaje oscuro y helado de la ventana, le respondí que no.
–We don’t have snow in Colombia –le dije–. No snow.
–Lucky –respondió él.
Estadio Morovia Arena, en Saransk (crédito: Wikicommons)
Cuando Colombia juegue en el mundial, no dudo que habrá una buena cantidad de paisanos corriendo tras la selección y saltando de ciudad en ciudad. Seguramente lo harán en estos mismos trenes, repitiendo experiencias como esta: los que van hasta Kazán o Saransk la tienen fácil, pues desde Moscú no están a más de cinco y nueve horas de cada ciudad respectivamente; los que van hasta Samara tendrán que prepararse para pasar al menos trece horas confinados en su vagón. Seguro que esos fanes querrán ir a conocer la belleza natural del Parque Nacional Smolny, a las afueras de Saransk, y probar la poco conocida cocina mordova en platos como los blinis –que son una especie de crepes con harina de mijo– y la mezcla de hígado de res, cerdo y pan que llaman “garra de oso” (no estoy diciendo que sean buenos, solo que seguramente los probarán). Los que se van para Samara podrán celebrar en la cervecería Zhiguri, el fabricante más famoso de cerveza en un país que ama esta bebida tanto como el vodka, que fue fundada hace más de 130 años por Alfred Von Vacano (sí, ese era su nombre real) y que fue una de las populares durante la era soviética, a falta de otras opciones. Si hace buen día, podrán sacar su traje de baño y bañarse en el Volga, uno de los planes más tropicales en una tierra reconocida por su abundancia de nieve. ¿Y en Kazán? Hay que decidirse entre recorrer la calle Bauman, el paseo peatonal ideal para las compras y para conocer la variable arquitectura de la ciudad, visitar el magnífico Kremlin, que mandó a hacer el mismísimo Iván el Terrible, o el modesto pero interesantísimo Museo de Estilo de Vida Soviética, lleno de chucherías que son testamento del pop culture tras la Cortina de Hierro. Puede que terminen por probar la comida tártara en el Museo del Chak-Chak, dedicado, en particular, a unas bolitas de masa horneadas con miel.
Por cierto, los tres estadios donde jugará Colombia tienen capacidad para 45.000 personas. En el Kazán Arena Colombia jugará contra Polonia; en el Cosmos Arena, en Samara, la selección se enfrentará a Senegal, y en el Mordovia Arena, en Saransk, el rival será Japón. Si clasifica a segunda ronda hay dos posibilidades: jugar en Moscú o en Rostov del Don, a 15 horas de la capital rusa.
****
Visité muchos bares recorriendo Rusia. En Moscú, por ejemplo, me pasé por uno de esos bares de cocteles que están de moda, el Mendeleev. Me costó un poco encontrarlo porque Google Maps decía que quedaba en una calle en la que no había otra cosa que un hotel, un bloque de apartamentos y un restaurante chino, abierto las 24 horas, que se llamaba Lucky Noodles.
–¿Dónde queda el bar Mendeleev? –le pregunté a un par de rusos que estaban por ahí.
Me señalaban hacia el restaurante y yo no entendía. ¿Al lado de la tienda? ¿En el piso de arriba? Finalmente entré a Lucky Noodles a ver si conseguía una indicación más precisa y apenas me acerqué al mostrador vi a mi derecha el hombre más ruso que uno se puede imaginar: un bouncer con el corte de cabello de Vladimir Putin que llevaba un traje púrpura con su pantalón correspondiente, camisilla negra y una ostentosa cadena de oro. No me sorprendería si su nombre fuese Dimitri. Después de revisarme con un detector de metales me dejó pasar hasta un sótano antiguo de ladrillo donde se encuentra el bar Mendeleev en toda su gloria de speakeasy: mal iluminado pero, como sus cocteles, extravagante y maravillosamente decorado.
El río Volga congelado, visto desde las escaleras de Chkalov (Nizhny Novgorod).
En Nizhny Novgorod, a cuatro horas de Moscú, conocí otro. Alrededor del Kremlin de la ciudad, que a diferencia de su primo moscovita es un espacio público con museos y edificios administrativos al que los jóvenes van a grabar videos y los padres llevan a sus hijos a jugar con los cañones de artillería de la Segunda Guerra Mundial, hay una gran cantidad de cafés y tiendas de antigüedades y artistas callejeros de todas las edades y con todo tipo de talentos, pero sus bares dejan mucho que desear. Fue a una cuadra de la orilla del río Volga, en una calle que se siente como el malecón junto al mar de un pequeño pueblo pesquero, que encontré el bar Медные Трубы. Su nombre traduce “Tuberías de cobre”, una referencia al jazz y a los alambiques de los procesos de destilación, según me dijeron. Entrar a ese bar fue como estar en el sueño de un buen bebedor: la música al volumen perfecto, unos cocteles que juegan entre los sabores conocidos y los twists propios de cada local, y un bartender parlanchín y amable que se gana a pulso su propina.
Bares cómodos, refinados, deliciosos… y para nada rusos.
¿Cuál es el equivalente de los rusos a tomar Poker en una tienda de esquina y escuchar carrileras? ¿Cómo serán los antros en los que los viejos y los trabajadores se sientan a tomarse una birra? Esos sitios no se ven en el downtown de ninguna ciudad y aunque probé varias cervezas locales durante mi viaje, estaban hechas para satisfacer a una juventud de gustos eclécticos –probé una pale ale lactosa y una que se hacía llamar “vino de cebada”– y no a una clase obrera sedienta. Como me dijo Ricardo, un brasilero que llevaba algún tiempo viviendo en Rusia mientras tomábamos cerveza en el típico lugar de barra de madera, rock en inglés y letrero de neón Miller que falsifica la vibra americana, “Hay pocos bares propiamente rusos. Dile a un ruso joven que te lleve a un sitio local que le guste y seguro que te lleva a un bar como este”.
****
9.282 kilómetros de vía férrea se traducen como días enteros en el tren. Días de comer fideos instantáneos, de bañarse con toallas húmedas en un baño de piso pegajoso, de organizar mi cama y sacudir las virutas de galletas que quedan al lado de mi almohada. Leo, escribo, escucho música. Hablo con la gente, comparto comidas desconocidas con un par de señoras cincuentonas que van de vacaciones a Tailandia y le cuento breves historias con mi ruso deficiente a un grupo de trabajadores de Uzbekistán que llegaron a Rusia para buscar trabajo. No vi ni un solo extranjero en el tren, solo ruskis de clase trabajadora, apenas conscientes de cómo decir hello. Miro por la ventana y veo fotogramas que nunca recordaré con precisión, pero que dejan una impresión imborrable: veo nieve, planicies, montañas, árboles muertos, árboles y flores nacientes, gente cortando leña. El río congelado que baña a Perm, las estepas de color desierto que existen más allá del Baikal. Paso por pueblos de gran pobreza y abandono que no tienen nada que ver con las hermosas ciudades en las que he estado, fábricas en medio de la nada, edificios que parecen a punto de caer, calles que son barrizales. Me detengo de tanto en tanto en ciudades con estaciones opulentas de color pastel. Una vez vi a una chica parada sobre una colina al lado de la vía, su bicicleta apoyada en un árbol cercano, agitando los brazos al vernos pasar. En otra ocasión vi un convoy de tanques rusos andar junto al tren. Duermo como puedo porque hace frío y siempre me despierto con los pasajeros que mueven sus maletas en la mitad de la noche. Me levanto al día siguiente para descubrir que la persona con la que hablé la última vez, la que le mostré fotos de Colombia y de mi familia, fue reemplazada en la última parada por alguien totalmente diferente, pero igual de desconocido.
Estación de trenes de Novosibirsk.
Así son los días en el transiberiano. Uno y medio desde Nizhny Novgorod para llegar a Novosibirsk, desde ahí uno más para llegar a Irkutsk y luego tres más hasta Vladivostok.
Sobre la primera ciudad no tengo mucho que decir. Novosibirsk es fría, tanto que compré cosas que no necesitaba en algunas tiendas solo para tener una excusa para entrar al calor de un espacio interior. Sus edificios son imponentes –como la Opera House, construida durante el auge de la Unión Soviética–, pero por algún motivo se sienten carentes de vida. Su zoológico es el orgulloso hogar de uno de los pocos ligres del mundo: la mezcla de un león y un tigre. Estoy seguro de que la historia de esa peculiar especie estaba escrita en la descripción que colgaba en la jaula del animal, pero como en muchos museos y lugares de interés turístico en Rusia no está traducido. Lugares como el Zoológico de Moscú y el Museo de Cosmonáutica son algunos espacios fantásticos en los que al menos alguien se tomó la molestia de poner breves explicaciones en inglés, pero hay muchos otros lugares en los que, por turísticos que sean, parece que no les importara un carajo.
Irkutsk, por otro lado, es su antítesis: como bien lo saben sus residentes, la ciudad es solamente una parada popular por el lago Baikal. Verlo congelado o en verano no importa: es una maravilla de la naturaleza, aunque el hecho de poder caminar sobre él, saltar sobre él, o recorrerlo en un hooverboard a toda velocidad por solo 500 rublos (unos ocho o nueve dólares) es algo por lo que vale la pena ir durante los helados meses de invierno. Para mí, bastó con sentarme a tocar mi armónica en su orilla congelada mientras pequeños pájaros blancos volaban alrededor y dos jóvenes a lo lejos montaban en sus bicicletas sobre el hielo.
Ciclista sobre el lago Baikal congelado (Listvyanka, cerca a Irkutsk)
Si no fuera por ese lago, sus residentes tendrían razones para llamar a la ciudad “un moridero”. En Irkutsk nunca pasa nada. Los jóvenes que conocí allí están desesperados por huir de la ciudad: buscan estudiar en universidades del oeste, un poco más cerca de la capital, a donde llegan las oportunidades de trabajo y los conciertos de bandas populares. En Irkutsk ni siquiera se escuchan los ecos del mundial: cuando hablé con una profesora de inglés, me preguntó qué se podría hacer para que más turistas fueran a visitar Rusia.
–El mundial de fútbol ayuda, ¿no? –dije.
–No, pero me refiero a acá, a Siberia –respondió, como si la Rusia a la que ella se refería fuera un país muy diferente.
Por eso me sentí un poco culpable de disfrutar tanto esa ciudad. Pensé que esa simplicidad era su atractivo: lo pequeña que es, carros antiguos –hay buses tan viejos que parecen estar a punto de caerse en pedazos, algunos con huecos en su latonería– y la tranquilidad en el aire. Por primera vez en una ciudad rusa, los cafés y los parques invitaban a relajarse. Para un viaje que exigía darlo todo, Irkutsk, con su clima perfecto, sus edificios clásicos de madera y sus modestas calles, no pedía nada más que estar ahí.
****
Nunca me sentí inseguro en Rusia. Claro, puede ser porque en general me quedé cerca del centro de las ciudades y me mantuve alejado de los barrios marginales. “Conozco barrios en los que te podrían patear el trasero”, me dijo en Irkutsk una chica. Pero supongo que a esos barrios nunca fui porque volví a Colombia con mi trasero intacto. No me preocupó ni una sola vez sacar el teléfono en los solitarios pasos subterráneos ni dejar mi billetera con miles de rublos en el tren, cuando salía un rato a estirar las piernas. Si mi destino no estaba muy lejos, caminaba sin importar la hora.
En Irkutsk hubo una noche en la que caminé con una chica llamada Lyubov por las calles desiertas. En esas horas muertas de la madrugada recorrimos la oscura orilla del río Angará, los callejones que unen inmensos bloques de apartamentos soviéticos y plazas iluminadas por luces navideñas a principios de abril. ¡Qué dicha poder disfrutar sin preocupaciones de una ciudad como Irkutsk! No fue sino hasta las dos de la madrugada, mientras pasábamos frente a la Alcaldía, que un carro blanco desaceleró y un sujeto salió por la ventana a gritarme. Quedé perplejo, porque no lo esperaba y porque, obviamente, no le entendía ni una palabra.
–¿Qué fue lo que dijo? –le pregunté a Lyubov.
–Que eres un flaco de mierda, que dónde habías prestado tu servicio militar, que eres un marica . Yo les dije go fuck
yourselves.
–Sí, eso que dijiste sí lo entendí. Gracias.
–Crucemos los dedos por que no hayan dado la vuelta para esperarte al otro lado del parque.
****
Quedé obsesionado con el Pacífico desde que este se mostró por la ventana del tren al llegar a Vladivostok, en horas de la madrugada, un azul que se confundía en la bruma con el cielo. Después de pasar tres noches seguidas en el transiberiano, ese día entendí que al fin estaba al otro lado del mundo y que, para mí, ese era el final de la línea. Durante el resto de mi estadía, cada mañana fui a sentarme en una playa rocosa a ver si las gaviotas se quedaban quietas para una foto.
Vladivostok, el puerto más importante en el Pacífico ruso, no fue abierto al público sino con el final de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética. Antes fue un bastión militar. Por esa razón la ciudad está rodeada de un aura castrense: hay un submarino-museo en la mitad de la ciudad y aún permanecen tradiciones como el cañonazo que lanzan los soldados desde una batería de artillería todos los días, al mediodía. Si uno se acerca mucho buscando una buena foto, como yo lo hice, termina con los oídos embombados por un buen rato.
Submarino-museo S-56 (Vladivostok).
Cuando llegué a la ciudad quería verlo todo: comer en restaurantes de fusión japonesa-ruso-coreana, probar los famosos confites artesanales, como los chocolates de Primorsky, visitar todos los museos, ir a comprar productos del Lejano Oriente (como dulces japoneses) y conocer el Oceanarium con su impresionante colección de animales marinos y hasta un espectáculo en el que unos entrenadores montan belugas como tablas de surf en una piscina. Quería el paquete turístico completo.
Pero quizá todos podríamos aprender un poco de los coreanos. Vladivostok está llena de ellos porque es un destino turístico cercano y barato. A diferencia de los que venimos de lejos, ellos no se estresan por conocer cada rincón de la ciudad. Cuando uno les pregunta si han ido a algún lugar, responden con desinterés y salen a comer dumplings en el mismo restaurante de siempre. Conocí coreanos que planeaban pasar varias semanas en la ciudad, pero que todavía no habían visitado el primer bar local ni habían probado el primer plato típico ruso. Ellos estaban ahí para relajarse, no para conocer.
–¿Quieren ir por un trago a este bar del que leí? –les preguntaba.
–Nosotros vamos a quedarnos a cocinar en el hostal –me respondían con un inglés estrellado. Fue lo mismo casi todas las noches hasta el día que partí. Lo más emocionante que alguna vez hicieron fue un día antes de que abandonara la ciudad, que me dejé convencer por ellos de alquilar un barquito de pedales y pasear cerca de la orilla.
¿Cómo negarme a navegar al otro lado del Pacífico?
****
Dice la Fifa que 60.199 colombianos ya compraron sus entradas para acompañar a la selección en los tres partidos de primera ronda. Eso significa que miles de paisanos se lanzarán con sus camisetas amarillas a contar los goles de cada juego en las mesas de los bares moscovitas y estarán luchando por hacerse entender en un idioma que, si bien es la lingua franca de su región, es tan rara como el borsch en América Latina. Seguro que en este momento hay alguien comprando un abrigo, sin saber que Moscú en junio es más caliente que Bogotá.
“¿Dónde me puedo quedar?”, “¿qué hay para hacer?”, “¿cómo voy de una ciudad a otra?”. Son preguntas válidas, pero difíciles de responder. Para empezar, la época de mundial es muy diferente de cualquier otra: si el fútbol puede sacar de sus casillas a una persona, ¿qué le hará a un país entero? Los precios se inflan, los ánimos de la gente cambian; bares y restaurantes pequeños a los que entré tranquilamente me dijeron que, en época de mundial, contratarían a alguien solo para estar en la puerta revisando las reservas. Seguramente habrá más gente capaz de hablar inglés atendiendo en los cafés y hasta temo que con tantos turistas el metro se llene a los mismos niveles del Transmilenio. Dios no lo quiera.
El Pacífico, visto desde Vladivostok.
Y segundo, los fanáticos del fútbol descubrirán a las malas que Rusia no es un país fácil. Que por más que se preparen, por más normas que memoricen o por más apps que descarguen –Gett es una recomendada para los taxis y Yandex Metro para el subterráneo–, se estrellarán con una cultura tan distante que es imposible de predecir: se quedarán sin comer en el tren por haber olvidado empacar suficiente mecato, se sentirán incómodos y perdidos al entrar desnudos a un banya (un sauna ruso), o simplemente se quedarán discutiendo de direcciones y precios con un taxista. Quizá en algún momento les caerá el sermón de algún ruso de la vieja guardia, como me pasó a mí, cuando se dio cuenta de que no era capaz de seguir una conversación en su idioma. “¡¿Cómo demonios vienes a Rusia sin hablar ruso?!”, imagino que decían. No puedo estar seguro.
Todo resulta parte de la experiencia. De ahí en adelante la elección es suya: puede zafarse de casi cualquier situación diciendo que no habla ruso (ya nye gobaryu pa-rusky), hacerse entender solo para comprar comida y disfrutar de los
partidos como si nada. O puede intentar, al menos, comprender una cultura tan amplia como la misma Rusia; puede hacer el esfuerzo de hablar de manera torpe pero amena con ese fanático ruso que se sienta al lado suyo, que gesticula fuertemente y que lleva y sufre la camiseta roja de su propio equipo.
Después de todo, hay una palabra que compartimos: “fútbol” se pronuncia igual en ruso y en español.






































































































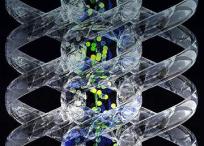









































%20(2).jpg)


