En Tumaco fueron asesinados siete campesinos cultivadores de coca y sesenta quedaron heridos en hechos que están por aclararse. El presidente Trump lleva varios días amenazando con “descertificar” a Colombia en la guerra contra las drogas. No hay duda: la coca continúa siendo uno de los grandes problemas de Colombia. La periodista venezolana Fabiola Ferrero se quedó durante siete días en Caquetá en Zabaleta, en la casa de Didier y de su hija Anyelis, una familia que desde 1988 vive de sembrar coca. Con su cámara instantánea, Fabiola registró en una serie de imágenes su manera de vivir, sus miedos, su relación insana con las minas antipersonas y nos hizo un crónica de la vida cotidiana de la coca.
Será una semana de mucha coca, o al menos esa era la promesa. Llegué a Florencia para hospedarme por unos días en la casa de Didier, líder de la comunidad de Zabaleta, y su hija Anyelis. Comencé a hablar con él varias semanas antes de que me invitara a su casa. Hablamos por WhatsApp. Los mensajes se distanciaban por varios días porque en Zabaleta no hay buena señal. Se intercalaban mensajes de voz con textos parcos que a menudo incluían un “disculpe la molestia señorita”.
Llevo dos cámaras instantáneas con las que pretendo retratar el intermedio de un país en conflicto y uno en posconflicto. Llevo también una libreta con hojas blancas y marcadores. En ellas irán los dibujos que los campesinos y sus familias harán para explicarme, con sus ideas, cómo han vivido el conflicto.
—¿Te puedo dibujar una mina?
Anyelis tiene siete años y ya las reconoce y las sabe trazar en una hoja. El explosivo es más grande que el hombre desproporcionado dibujado a su lado (en la vida real una mina antipersona es casi imposible de detectar). Lo aprendió en la escuela y sabe también que si ve una verdadera debe alejarse. Las cifras de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal –Descontamina Colombia– dicen que más de 11.000 personas han sido víctimas de minas antipersonas en los últimos veinte años, mil de ellas en el departamento donde vive Anyelis: Caquetá.
El conflicto colombiano ha dejado más de 220.000 muertos, según el Centro de Memoria Histórica. Pero los afectados son más que los alcanzados por las balas y el combate: son también los que han modificado su propia realidad para subsistir. Anyelis no vivió los años más violentos de las últimas décadas, pero su dibujo es un símbolo de la tragedia de su país. Hoy esta realidad hace parte de una cotidianidad que empieza a borrarse muy lentamente.
Le recibo el dibujo que hizo pequeñito en la hoja tamaño carta. La felicito por sus habilidades con el marcador. La niña es morena, su nariz y sus labios son gruesos. Siempre la vi con shorts de jean.
Tenía una picada de arador en el pie, infectada por rascarse tanto. Anyelis es también la nieta de Ariel, un cocalero de Zabaleta dueño de la casita de concreto donde vive con su papá y su mamá.
Antes de salir, me habían informado que la recolección de coca estaba detenida por las lluvias. Pero que igual los visitara, que había mucho por ver en los campos. Y advertían: “Traiga repelente”.
Para ver, por ejemplo, está el ambiente que existe como suspendido en el aire desde la aprobación de los Acuerdos de Paz hecha por el Poder Legislativo en diciembre de 2016, luego de un plebiscito fallido en octubre de ese año. El primer año de posconflicto parece estar como flotando en un punto incierto, sobre todo para los campesinos.
—Queramos admitirlo o no, todos nos hemos aprovechado del narcotráfico, de allí sale nuestro dinero –me explica Ariel–. Pero la erradicación de nuestros campos ya es un hecho. No podemos darnos el lujo de pelear con el Estado. Tampoco nos interesa: queremos sembrar otras cosas, pero también queremos que sea rentable.
***
Vine desde San José de Fragua hasta Zabaleta en la parte trasera de una moto con un bolso con las cámaras al frente y otro con algo de ropa en mi espalda. Son unos cuarenta y cinco minutos de equilibrio forzado. Quien no acostumbra a pasar una trocha en dos ruedas se acordará mientras se avanza, de las palabras de quienes lo motivan a hacer deporte y a fortalecer los músculos, cuando esté a punto de no aguantar de tener ni un segundo más los muslos tensos en el aire. Seguramente tampoco podría reconocer a qué sabría el agua estancada que salpica desde cada hueco, luego de una mañana lluviosa. Hasta mirar se hace difícil cuando los ojos se llenan de lágrimas por la velocidad del viento en la cara y queda a discreción de la brisa si le llena los ojos de bichos o tierra.
Manejaba Didier, el papá de Anyelis: mi anfitrión de esta semana. Cuando hablé con él por chat me pedía que cambiara la fecha del viaje por las lluvias, que llevara una tienda para dormir. “No una hamaca, eso es para la selva. Aquí no es selva, es una casa”, decía. Que no se me olvidara que había zancudos, que estaba lloviendo, que necesitaría botas. “Le mostraremos la recolección y el proceso de la pasta”, prometió.
Didier Ramos es un joven de 28 años que tiene hambre de entender lo que pasa en el mundo para nutrir a su comunidad. Forma parte de la Asociación de Campesinos Portales del Fragua, en el departamento de Comunicaciones. Lleva consigo una cámara con la que documenta lo que pasa en los campos de Zabaleta y alrededores. Durante los descansos de las recolecciones, sentados en la casita en medio del sembradío de coca donde desayunan los raspachines, les cuenta del más reciente documental que vio:
—¿Sabían —pregunta a sus compañeros cocaleros— que en Filipinas el presidente mandó matar a todos los que estuvieran metidos en asuntos de droga? Imagínense si eso pasara aquí.
Zabaleta es parecido a lo que imaginaba: un pueblo de pocas calles de polvo y gente asomada en los porches de las casas. Hay burros y caballos estacionados en uno que otro árbol y la mayoría lleva botas negras de hule. Es el calzado por excelencia de la ruralidad colombiana. El pueblo queda a unos 45 minutos de San José de Fragua, en el departamento de Caquetá, al sur del país.
La promesa es que me enseñarán cómo producen pasta de coca y me explicarán sus razones para hacerlo, pero el cielo amenaza ese medio día, por lo que eso no podrá ser hoy: toca esperar en casa a que escampe. El tiempo parece frenarse, igual que la brisa. El cielo está gris oscuro, y el aire parece más bien vapor. El cuerpo chorrea sudor y los pantalones largos se vuelven pegajosos.
De inmediato me llevan a mi habitación, que es la de Didier. Me ofrece su cama rodeada de una tela para controlar los mosquitos mientras él arma una tienda para dormir en la sala. Me pregunta si hay algo que no como, respondo que carne de res, pero que hago excepciones. El olor a cachama frita ya impregna la casita de concreto donde estoy hospedada.
Allí viven Didier, su hija y sus padres. Ariel es un cocalero de bigote que me explica la vida campesina del Caquetá. Su esposa, Zenaida, es una mujer silenciosa de 51 años que va por la casa en muletas y bastón a la vez por un dolor en las caderas que nunca tuvo diagnóstico preciso.
Antes del almuerzo me aclaran que es mejor que compre agua. Que ellos toman de río y no hay problema, pero un extranjero puede pasar un mal rato bebiendo lo mismo que ellos. El agua potable viene en bolsitas, como suele suceder en las zonas más retiradas del país. Cerca de 45 % de la población rural no tiene acceso a servicio de agua y 89 % no tiene acueducto, según el Departamento Nacional de Planeación. Le rompo una esquina con los dientes, la aprieto y siento el chorro como un hilito frío a propulsión que me calma la sed con una lentitud desesperante. Las manos de mis compañeros de mesa ya están llenas de aceite y espinas de pescado.
En la mesa estamos los cinco. En los platos, la cachama acompañada con papas y arroz. La cachama es un pescado de agua dulce que al freírlo queda crujiente y bien salado. La mesa no tiene adornos, solo a los comensales a su alrededor en sillas blancas de plástico. La bolsita de agua potable queda por fin dentro de una taza. Anyelis estuvo mirando mis intentos fallidos de mantener la bolsa sostenida por su cuenta. Al terminar, ella y su madre, callada como de costumbre, recogen los platos y las tazas y preparan un tinto.
Ariel remoja un pedazo de pan en un pocillo con café y comienza a enumerar las razones por las que participó a sembrar coca, en el año 1998:
—Empecé por mi situación económica. Había mucha pobreza. En ese año la coca estaba a buen precio y los insumos químicos eran baratos. Tampoco resulta tan peligroso.
Luego de un largo silencio, le pido que dibuje el proceso en una de las hojas que traje. Lo duda, pide ayuda a su esposa, que va haciendo los trazos que él le indica. Va enumerando los envases de químicos, y de vez en cuando toma el marcador y corrige por su cuenta. El campesino lleva el calor de Zabaleta en pequeñas gotas de sudor que le mojan las patillas y la frente. Piensa que la pobreza es vivir entre paredes de madera; cuando se interna, la vida entera toma forma de carencia: él habla seguido de los libros que no leyó, los perfumes que no distingue y las culturas que no conoce. Hoy vive en una casa de concreto, que sigue siendo pobre, según su análisis, pero un poco menos. Está, como muchos, esperando que se cumplan los acuerdos para poder sustituir sus tierras con productos lícitos.
El año en que Ariel empezó a sembrar, 1998, iniciaba un intento de diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc. Dos años después, en el 2000, las hectáreas de cultivos en el país llegaban a un punto altísimo, de 162.000, con la mayor cantidad en el departamento de Putumayo, indican informes de la ONU. Para ese entonces, Pastrana también hablaba de un plan para luchar contra las drogas. El Plan Colombia. Estados Unidos dio su apoyo financiero al país con la meta de eliminar la mitad de los cultivos en un período de cinco años.
Y se redujo. En el año 2004 había alrededor de 80.000 hectáreas. Pero el pico regresó en años recientes, cuando alcanzó 188.000 hectáreas para el año pasado, según la ONU. Hoy hay más de 150.000 hectáreas de coca sembradas, la cifra más alta de la historia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la posibilidad de incluir a Colombia en la lista de países que han fallado en cumplir los compromisos antinarcóticos, donde ya se encuentra Venezuela. Pero el gobierno colombiano asegura que ya ha erradicado 62% de las 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos a eliminar en 2017. La muerte de nueve campesinos cultivadores de coca en Tumaco ha sido en los últimos días el detonante de nuevas reacciones ante la dificultad del problema.
Dicen que la coca es todo para Zabaleta. Aquí no se consume el alcaloide, solo se siembra la planta. Las bolsitas de polvo blanco, tan populares en países europeos, no se ven usualmente en poblados campesinos. Más de 247 millones de personas en el mundo consumieron algún tipo de droga en el año 2015, según el Informe Mundial sobre Drogas 2016 de la ONU, con un aumento desde 2010 en el consumo de cocaína.
Mientras Ariel me explica, Anyelis mira mucho y habla poco. Su abuela igual. Las palabras aquí parecen ser más un asunto de los hombres. De vez en cuando, sin embargo, interviene para hacer alguna pregunta o comentar cuánto sabe del trabajo de su abuelo.
Ella también es mi guía. Por las calles de su pueblo me va llevando a las casas a las que por invitación de su padre tengo permiso de entrar. Cualquiera podría hacerlo, porque las puertas en Zabaleta parecen ser relativas: están casi todas abiertas. Pero siempre hay, en alguna silla de la calle, un vecino vigilante.
Conocí a Fabio Cadenas, un campesino que se dedica a sembrar coca desde hace quince años. Vive en una casa de madera donde se cuela la luz de la tarde por los espacios entre las tablas y el ruido de los animales que tiene en su patio. Me habla de sus razones, que son parecidas a las de Ariel, y compara lo fácil de cargar varios kilos de hoja de coca con lo engorroso de transportar cualquier otro producto.
—Aquí no tengo que transportar nada. Vienen por ella.
—¿Y quiénes la compran?
—Ah, no se sabe. Anónimos. Como vienen, se van.
Si supieran, seguramente tampoco lo dirían. La industria del narcotráfico se sustenta por eso: anónimos. Aunque de vez en cuando algún titular resalta una batalla perdida al narcotráfico: Colombia, además de ser el líder de producción de cocaína, tiene cifras récord en su incautación y se mantiene como número uno mundial, con 378 kilos para el año 2016, según la ONU.
Al terminar de hablar con Fabio, le doy una de las hojas blancas a su hijo, que también me dibuja una mina. Él no la conoce por la escuela, como Anyelis, sino porque a su padre le quedaron esquirlas clavadas en el abdomen luego de que un compañero lanzara un palo al suelo para tomar un descanso y cayera justo sobre una mina. Luego sale al patio y me habla de los animales que tiene su familia: gallinas, conejos y cerdos.
Conversa un rato con Anyelis, con quien comparte la habilidad de pintar explosivos. Luego sigo con ella a otras casas, donde alguna mujer se esconde porque no quiere que le hagan lo mismo que al panadero.
—¿Y qué le pasó al panadero?
—Un día le vendió pan a un guerrillero y luego amaneció muerto. Aquí se anda con cuidado. Mejor no hablar mucho.
La promesa fue coca, pero empiezo a ver a todo un país. Las calles de Zabaleta son también sus años de historia en medio del terror.
Volvemos a casa y paramos al lado de una carnicería donde dos señores preparan el festín del fin de semana, la inauguración de una gallera. Huele a sangre y carne cruda. Anyelis se queda como hipnotizada acariciando al animal que cuelga sin piel frente al local. Le hago fotos, pero no se da cuenta. No lo hace con cariño ni con morbo. Está más bien curiosa, como intentando entender la textura de la muerte.
***
La lluvia parece haber dado un descanso y las radios empiezan a sonar. Se oye un no me queda espacio para nadie, soy solo tuyo. La voz del recién fallecido Martín Elías se repite en radios y televisores. Un hombre con sombrero y botas de vaquero toma un micrófono a todo volumen para invitar a la fiesta de esta noche. A su alrededor una máquina de humo le da aires de animador de discoteca.
—¿Se va a preparar para la fiesta? —Me pregunta Ariel—. Hay pelea de gallos.
—Sí, claro. Más tarde voy.
Recuerdo ver a la gente más arreglada con pintas de fiesta. Los días en el pueblo parecen siempre el mismo. A veces, en Zabaleta, hay cortes de corriente. Didier procuraba llevar la camisa puesta y apagar los televisores cuando había electricidad.
Los animales en la gallera parecen exhibidos en las paredes, sostenidos en palos de madera. Allí esperan su turno para entrar al palenque. Los hombres gritan a todo dar; las mujeres, no tanto. En el medio del círculo guinda un reloj, que lleva el tiempo de la pelea. En el piso de alfombra roja se enfrentan dos animales con intervalos de media hora. En los descansos las personas bailan y beben cerveza.
Sus miradas se amontonan hasta que alguno de los gallos, con el pico y los ojos ensangrentados, se queda inmóvil. Y entonces unos maldicen y otros celebran. Sueltan los fajos de billetes a quien corresponde. Una pelea de gallos es otra manera de hacer un espectáculo con la muerte.
Regreso pronto a la casa, justo al lado de la gallera, luego de asegurarme de haber tomado las instantáneas. Con ver dos peleas es suficiente para conocer las imágenes de lo que se repetirá. Hacen falta muchos encuentros y muchas espuelas clavadas para mantener el ánimo durante toda la noche. Al recostarme, rodeada con la tela para controlar los mosquitos, la música a todo volumen se mezcla con el pasar de las ratas por toda la casa. Son chirridos agudos y retumbes de alguna persecución entre ellas sobre el techo de zinc. Me gana el cansancio. Afuera la noche se mezcla con la mañana, el vapor de cerveza y sudor que deja la jornada se mezcla con el de café recién hecho de la casa donde me hospedo. El desayuno es algún tipo de pan dulce para remojarlo.
Ya despejó, pero es domingo: hoy tampoco se puede ir al campo. Suena todavía de fondo la canción El raspachín, de Los Bacanes del Sur, que intenta alargar una noche que hace rato terminó. La resaca está en el aire. Un hombre duerme sentado en una silla a pesar del estruendo interminable, con su gallo descansando en el hombro. Otro, a su lado, intenta mantenerse más o menos derecho, pero un día entero de fiesta y alcohol lo jalan hacia los lados.
En casa, una mujer barre, la otra se sienta frente al televisor, y Anyelis come un helado en la bodega de enfrente. Regresa la lentitud.
***
Amanece, es un lunes soleado y hay plantas por raspar. Los hombres se preparan para trabajar el campo. Cargan un sombrero y una especie de manta de plástico verde donde dejarán caer las hojas que vayan quitando de las plantas. Los raspachines se montan en un bote rumbo al campo de coca. Por encima del río, en la entrada de Zabaleta, cuelga un puente de madera de donde se lanzan los niños a escondidas de la “junta directiva”. Al pasarlo se abre paso la vegetación y uno que otro bote que viene de regreso.
La semana anterior no se pudo trabajar la coca porque las lluvias “cogollan” la planta, me explicaron. Las hojas recogidas luego de un aguacero producen muy mala pasta. Y el río marrón y crecido indicaba que no era buen momento para trabajar en los cultivos.
Pero ahora el bote se desplaza lento, sobre un río aún marrón, pero más calmado. Vamos seis campesinos, una cocinera con su hija, y yo. En sentido contrario viene navegando otra embarcación. En ella va un hombre de 50 años y una niña de 12. Luego de saludarse a la distancia, me explican:
—Esa es la novia.
Mi silencio se acopla con la vegetación inerte y mi expresión provoca una sonrisa burlona, de esas que vienen con las obviedades no entendidas. Ariel me aclara:
—El paquete de la pobreza viene completo.
Pienso en su nieta, Anyelis. Una de cada cuatro niñas en América Latina, dice Unicef, se casa antes de los 18 años.
El campo de Ariel tiene una parte más marrón que verde, donde retoños de plantas aún están empezando a crecer. Tardarán unos tres meses en estar listas para usar sus hojas. La segunda sección ya está lista para los raspachines.
Las plantas están dispuestas en líneas y entre cada línea un hombre escoge las que va a trabajar ese día. Se dividen el campo por zonas y cada quien expande su manta de plástico, se pone unas ramas entre las piernas y empieza a raspar las que quedan libres.
La mujer del grupo se encarga de la cocina por el día. Ella y su hija llevan también las botas de hule, pero no las usan para raspar. En las zonas rurales del país el empleo para las mujeres ha decrecido más de 18 %, aquí muchas trabajan en bodegas o hacen labores domésticas. En la casa de madera donde descansan los cocaleros están ya los platos y las ollas para las comidas. La mujer trae carne, arroz, maduro y panes. Cocina mientras su hija la observa montada en una mesa. Los hombres deshojan las plantas con el estómago vacío, preguntando cada par de minutos cuánto falta para el almuerzo. Un par de horas más tarde, a eso de las diez, hacen la pausa para comer. El desayuno de los raspachines parece más bien un almuerzo, y suelen repetir ración. De postre, chocolate caliente donde remojan el pan dulce. Dos tazas, por supuesto. Hay una mesa, pero pocos la usan. Prefieren comer sentados en el piso de la casa de madera.
La familia de Ariel es una de las más de 75.000 familias que esperan formar parte del programa de sustitución de cultivos. Se supone que, de las más de 140.000 hectáreas ilícitas, este año el Gobierno erradicará 100.000. La mitad de forma voluntaria y el resto con sustitución forzosa. Los cocaleros esperan los subsidios temporales que el Estado prometió para cambiar sus sembradíos por otros productos. Y no piensan desenraizar ninguna de sus plantas antes de recibirlos.
El pico reciente de estos cultivos, dicen expertos, se debe en parte a las expectativas de los campesinos de beneficiarse de los programas de sustitución incluidos en los Acuerdos de Paz: la oportunidad de cambiar a cultivos legales con la ayuda monetaria del Estado. Eso, y que el peso colombiano llegó a más de 3.000 por dólar en 2015.
Tomo algunas fotos mientras los hombres se envuelven las manos con vendas y arrancan la coca cuando es todavía eso: coca. Aún no es droga. Si no se procesara serviría para dar energía y disminuir el mal de altura. Su uso ancestral poco tiene que ver con el alcaloide que fue comercializado sobre todo durante y después de la década de 1980.
Se suda desde temprano. En los campos de Colombia el sudor en la cara y la tierra en las manos son marcas de trabajo. Las botas de hule cocinan a fuego lento los pies, pero protegen contra el barro y los aradores. Aradores y culebras. La mujer interrumpe su faena para inspeccionar a su hija. Hace un gesto como si le pellizcara una espinilla y deposita lo que sale en una servilleta:
—¿Ve ese punto rojo? —me pregunta.
No lo veo, pero asiento como que sí.
—Bueno, ese es el arador.
Es un ácaro que se ve en la piel como un mínimo punto rojo. El repelente se aplica por encima de mi ropa. Los aradores se pegan sobre todo a las pieles sudadas y si es extranjero, dicen, peor aún. Se quedan en el cuerpo y debe aplicarse calor sobre las picadas para matar al ácaro que queda en la piel. Los raspachines trabajan en lo suyo sin protección alguna.
Los hombres repiten la misma acción por horas: raspan y raspan hasta dejar calva a la planta. Y así con la siguiente. Luego paran a comer: chocolate caliente, carne guisada, arroz y un maduro. Las manos siguen envueltas en vendas, ahora con restos de tierra y mata de coca. Al terminar descansan echados en el suelo de la casa de madera. Uno de los raspachines dibuja las aspersiones aéreas de 2005, y las explica al terminar:
—Eran tres avionetas. No, mentira. Dibujé tres, pero eran cuatro. Con unos helicópteros, volaron por acá arriba y luego más bajito, por allá, y soltó una cosa así como una nube, que fue cayendo encima del maíz, de la yuca, del plátano. De todo.
La nube que el viento llevó a otros cultivos era glifosato, usado en los años del Plan Colombia como herramienta para erradicar los crecientes cultivos de coca. Se prohibió en octubre de 2015 por sus efectos negativos en las plantas y en los humanos, y entonces se dio prioridad a las erradicaciones manuales, que acabó con 18.000 hectáreas el año pasado.
Pero eso fue temporal, me dicen victoriosos: si pelas la planta a tiempo volverá a crecer con el paso de las semanas.
El cielo empieza a nublarse de nuevo. Llevo cerca de una semana aquí, esperando el día en que se pudiese trabajar en el campo. Pero ahora no hay suficientes hojas para hacer la pasta y yo estoy por partir. Paseamos por los alrededores del sembradío, donde están los laboratorios. Después de que se recogen las hojas entran a estas casas de madera. No son nada estrafalarias.
—Hay que hacer los laboratorios con material barato —me explican— porque siempre los destruyen.
Alrededor de 4.800 en el año 2016. La cifra más alta en los últimos 14 años, según la ONU. El 12 % de las destrucciones fueron en Caquetá.
Me explican el proceso usando un poco la imaginación, porque no hay trabajadores procesando. Alrededor se encuentran varios envases de plástico y olor a gasolina. Las hojas se pican con una máquina, se maceran con una libra de cemento por arroba –una arroba son 25 libras–. Se agrega también ácido sulfúrico y soda cáustica.
Cuando venden la pasta, reciben alrededor de 1.700 pesos por gramo. Si vendieran solo las hojas, cobrarían alrededor de 3.000 pesos –un dólar– por kilo. Pero convertida en polvo cuesta más de 1.600 dólares por kilo.
Por eso, me dicen, no pueden dejar de sembrar tan fácilmente. Aunque todos quieren. Los cocaleros de la zona me cuentan que en reuniones con el Gobierno les han prometido entre uno y dos millones de pesos por sustituir sus cultivos. Un poco menos de lo que pueden hacer con las ventas de hojas y de pasta. Temen, además, que se aplique erradicación forzosa en su municipio.
La promesa de entender la coca pasa por ver los sembradíos y a los raspachines emplear las horas raspando plantas. Pasa por sentir la incertidumbre que generan estas hectáreas de verde brillante, y en escuchar cómo lo que el Estado haga con ellas determinará el futuro de las familias de Zabaleta.
***
Vuelvo a casa, donde está Anyelis sentada en la entrada, callada, observando. Noto que me pican la espalda y las piernas. Las reviso: tengo más de cien picadas de aradores en mi cuerpo. La mayoría, justo por encima de la línea de mis botas. Uso la ducha donde me he bañado la última semana: un tanque con agua de río y un balde. Debe hacerse siempre con ropa, porque está en el patio de la casa y quedas a la vista de todos. El agua helada refresca mi cuerpo hirviendo por el calor, pero no alivia la comezón. Me froto las piernas y las picadas se hinchan con mi desespero. No me alcanzan los dedos para mitigarlas a todas.
—Cuando llegue a casa, señorita, hierva toda su ropa.
Recuerdo la herida infectada de Anyelis en uno de los pies. La lavaba a diario, se impacientaba con el picor. No aguantaba y se rascaba. La abuela la regañaba. Luego se desesperaba con el ardor de la rotura. La picada de arador, tan pequeña como la de un zancudo, crecía a diario. La mañana de ese lunes tardó en ponerse los zapatos para ir a la escuela por el dolor que le producía tener puesta la media.
—Ahora te entiendo, Anyelis. Esto pica. Bastante.
Sonríe y asiente. Lleva un uniforme de falda azul marino, con camisa blanca. Me acompaña a empacar en el cuarto de su padre.
—¿Y ese libro de qué es? —me pregunta.
—Lo escribió un señor llamado Umberto Eco.
—¿Y es bueno?
—Sí, ¿lo quieres?
Asiente de nuevo. Alargo el brazo para entregárselo, pero no lo toca. Lo ve callada, de nuevo curiosa. Compartimos un último silencio. Gira su mirada hacia mí y hace un gesto como para indicar que su inspección terminó. Sale del cuarto.
Con ellos se quedan algunas de las fotos que tomé. La ventaja de una impresión instantánea es que puede, sin intermediarios digitales, quedarse en la comunidad de origen. Las familias retratadas miraban fijamente por varios minutos el papel donde iban apareciendo, como por arte de magia, poco a poco. Sonreían. La pedían de regalo. Allí estarán por años, cuando tal vez ya tengan una solución a sus cultivos ilícitos.
Entra de nuevo un olor a comida como el que me recibió hace ya varios días. Pero esta vez es carne. Las rutinas levemente interrumpidas regresan a Zabaleta.
Antes de irme le pido a Didier, mi anfitrión, un último dibujo. Divide la hoja en dos. La primera parte, dice, es el escenario que imagina si el Estado cumple la totalidad de la promesa: hay ganado, acueductos, vías, un hombre cortando las plantas de coca, cultivos prósperos.
—Y este es el otro escenario.
Me muestra trazos dibujados con marcador negro, con árboles talados, un hombre sembrando en un campo gigante de coca, y una congregación de campesinos molestos con carteles.
—Si no se cumplen los acuerdos —afirma tranquilo—, callados no nos vamos a quedar. Para los cocaleros, la desconfianza parece ser una forma de subsistencia.
El regreso a casa incluye todos los medios de transporte posibles: curiara para cruzar el río Zabaleta, moto para llegar a San José de Fragua, taxi hasta Florencia, otro para el aeropuerto, avión hasta Bogotá. Son unos 400 kilómetros que nos separan. Aquí llueve de nuevo, como casi siempre. La lluvia me parece distinta a la de Zabaleta: no cae con rabia, sino más bien con nostalgia, como una bruma. Bogotá parece una ciudad con demasiada agua y poco aire. Llevo el abrigo puesto y el paraguas en la mano, y la angustia por querer rascarme las picadas de arador.
El picor continúa días después. Se ha vuelto incesante, como la lluvia. Reviso las fotos instantáneas y los dibujos. Leo apuntes de mi libreta. Escribo notas en el computador. Me mareo viendo la pantalla.
Toco mi frente: tengo fiebre.
En una sala gris, horas después, un médico venezolano inspecciona mis piernas llenas de puntos rosados. Habla de dengue o de zika o de chikunguña, aunque ninguna de mis picadas parece de zancudo. Toca examinar. Sale un momento del consultorio y abro mi bolso para sacar el libro de Umberto Eco ya por terminar. Marcando la página hay una de las instantáneas tomada en la casa que me hospedé durante una semana. Es una foto de Anyelis. Está sentada en la silla de su casa, jugando con las luces que golpean la pared. Veo la imagen mientras aguanto como puedo la comezón de mis piernas. Cierro el libro y espero en silencio al doctor.
Me pregunto si la picada de Anyelis sigue infectada.



































































































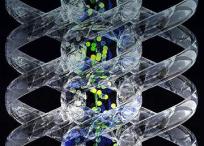











































%20(2).jpg)


