En el 2014, según la DIAN, se movían diariamente un millón de galones de gasolina de contrabando en La Guajira. En los noticieros hicieron carrera las imágenes de caravanas suicidas en las que filas de autos cargados de gasolina hasta los topes rodaban a velocidades increíbles. Hay un pueblo conocido como “El pueblo de Dios” que, milagrosamente, existe. En Cuestecitas cada rancho guarda suficiente gasolina para quemarse en unos segundos. Las pimpinas hacen de sillas, de mesas, los perros duermen a su sombra en pleno mediodía y los niños juegan con embudos plásticos, tubos, medidores y mangueras. El negocio, sin embargo, empieza a morir. ¿Cuál será la próxima bonanza?
Horas antes de que lo mataran, Moisés Nieve, mejor conocido como el Mono Papaya en su natal Carraipía, se sentó en el comedor de su casa a devorar un platado de chivo frito acompañado de yuca. Tiempo después, dio gracias y se despidió de su esposa como siempre solía hacerlo antes de conducir un camión de origen incierto hasta Montelara, un corregimiento de Maicao que funge como centro de acopio para la gasolina de contrabando de La Guajira: “Al regreso nos vemos”, dijo con la voz ronca de una noche sin sueño.
En las calles sin pavimentar de Carraipía, un pueblo compuesto de una decena de casas a casi 20 kilómetros de la frontera venezolana, el Mono abordó un camión 4x4 cargado con seis contenedores y seis canecas plásticas vacías. Otra Ford 350, apodada tritón por su peso de tres toneladas, esperaba con la misma carga hambrienta más adelante. En total, entre ambos vehículos podrían traer de vuelta más de 3.000 galones de gasolina, lo suficiente para que ambos viajaran cuatro veces desde Riohacha hasta Tierra del Fuego.
Ya en la cabina, su patrón le entregó un enorme fajo de bolívares venezolanos para pagar el combustible y los sobornos que inevitablemente les pedirían en la trocha indígenas, policías y militares de lado y lado. Serían quizás unos seis o siete millones de pesos.De esos, el Mono recibiría cien mil por manejar, cargar y llevar el camión lleno de gasolina hasta Cuestecitas, la población cercana a Albania donde decenas de pimpineros se encargarían de venderla.
Hacia las ocho de la mañana del 30 de noviembre, el Mono enfiló su tritón por la calle Tercera de Carraipía. Al final de esta, se detuvo frente a un portón de madera, justo detrás del otro camión y de una camioneta burbuja. En su casa había dejado guardada una boleta de una rifa con la que esperaba ganarse una camioneta similar. La había comprado hace poco por 95.000 pesos, una fortuna. Pero era uno de sus grandes anhelos: desde hacía años soñaba con una Toyota Prado nueva y a sus 45 ya era más que consciente de que nunca lograría ahorrar para comprarse una.
Más adelante, la burbuja se adentró por la enlodada trocha que llevaba a Montelara. Las dos tritones la seguían de cerca. La enorme calva del Mono se reflejaba en el espejo retrovisor. Tras pasar Caño Hondo, una canaleta donde una creciente una vez había destruido un camión similar, se toparon con un segundo portón. Un grupo de indígenas se acercó a cobrarles un peaje. Sosegado, el Mono les entregó el equivalente a cinco mil pesos. Cuando las cosas iban bien, hacía este recorrido dos o tres veces por semana. Con eso y con acarreos en la Ford 350 de sus suegros le alcanzaba para comprar los pañales al bebé y los útiles del colegio a las dos niñas. El problema era que últimamente la gasolina escaseaba.
Desde finales de 2014, el negocio se venía secando. Ese año, el Mono había pasado una noche en la cárcel luego de que lo detuvieran en una redada. Al año siguiente, la Policía y el Ejército empezaron a hacer retenes, operativos y detenciones conjuntas. Los centros de acopio de combustible en La Paz, un pueblo del Cesar, y en Uribia, en La Guajira, habían sido golpeados duramente por la Policía Fiscal y Aduanera y la Dian. Los viajes a Montelara eran cada vez más espaciados y el Mono y quienes acostumbraban contratarlo estaban nerviosos.
Antes de llegar al tercer peaje, la caravana aminoró su paso. La lluvia de la noche anterior había terminado de revolver el barro que formaba la trocha. En tiempo así, el camino era un incesante sube y baja que hacía imposible el paso de vehículos sin doble tracción. Al terminar el invierno, los gasolineros arreglarían algunas partes del camino —nunca lo arreglaban del todo para evitar que las autoridades pudieran patrullar tranquilamente—, pero por el momento no había nada que hacer.
Bajo nubarrones grises, el grupo continuó su camino. Pasaron sin contratiempo decenas de charcos, un cañaguate que tres meses después estaría florecido, la finca de 450 hectáreas del Ministerio de Defensa y dos portones más controlados por indígenas. Extrañamente, no se cruzaron con nadie, a pesar de que normalmente el patrón pagaba para que una moto recorriera la vía y alertara sobre posibles retenes militares o bandas de atracadores.
Pasadas las ocho y treinta, el Mono notó algo raro en la distancia. El tritón que iba delante de él se había detenido de improviso y la camioneta burbuja empezaba a dar la vuelta. Unas sombras parecían gritar desde los matorrales al borde de la carretera. Quizá eran bandidos. Siempre se alborotaban a final de año. Ya lo habían robado una vez tiempo atrás y no pensaba volver a caer.
Los gritos se acercaban cuando el Mono aceleró. Dos hombres con la cara tapada se aproximaron al otro camión. No había mucho espacio para maniobrar. Una cerca de madera y alambre le impedía retroceder. Los hombres raparon algo al otro conductor y corrieron hacia la cabina del Mono. La tritón se detuvo a un lado del camino. Mientras intentaba regresar, el Mono vio las armas.
Cada cierto tiempo, enormes bolas de fuego iluminan de improviso las calles y carreteras de La Guajira. Surgen ocasionalmente, en la noche o en el día, y devoran a su paso bidones plásticos, desechos, árboles, autos y personas. El 29 de enero de 2016, una de ellas interrumpió una partida de dominó en una casa de Riohacha. Aquella noche, la explosión causada por la pimpina alumbró la cuadra y de paso produjo graves quemaduras a tres indígenas wayúu. Dos años antes, un estallido similar calcinó a dos hombres en las afueras de la misma ciudad.
Las explosiones, como el departamento, se alimentan de la gasolina. Lo raro no es que se den, sino más bien que sean escasas, pues en La Guajira, un departamento de casi un millón de habitantes que dobla los índices de pobreza nacionales, la gasolina es el líquido por excelencia. Más económica que el agua, la gaseosa, o los jugos, la gasolina tan solo es superada en el precio por litro por los licores de calidad. Se encuentra a la vista en todas las poblaciones del departamento: un fluido espeso, ambarino o verdoso, dependiendo del octanaje, arropado por envases plásticos de todos los tamaños, vaporizándose en aceras, camiones o zorras jaladas por burros. En La Guajira, la gasolina permea el aire, los negocios y la vida.
Las razones para que así sea son transparentes. En febrero, cuando visité Cuestecitas junto al fotógrafo Sebastián Jaramillo, uno de los mayores centros de venta de gasolina ilegal del departamento, el galón individual se vendía a 3.500 pesos (en Bogotá ese mismo día costaba 8.300) y la pimpina de cinco galones a 17.000. Con lo que en el centro del país se llenaba el tanque de un Chevrolet Spark, en Cuestecitas se podía llenar el tanque de una Toyota Prado. En Carraipía, cerca del hogar de la familia del Mono Papaya, las botellas de Big Cola rellenas de gasolina se vendían a 2.500 pesos, mil menos de lo que cuesta una igual rellena de gaseosa. En Maicao, la pimpina oscila entre 8.000 y 10.000 pesos, casi una quinta parte de lo que costaría la misma cantidad de combustible en el centro del país. Los fines de semana, decenas de carros con placas de Valledupar manejan dos o tres horas hasta Cuestecitas o Maicao solo para llenar el tanque, tomarse una gaseosa y emprender el viaje de regreso.
Según Fendipetróleo, el gremio que reúne a los vendedores minoristas de gasolina del país, aproximadamente el 10 % del combustible que se vende en Colombia proviene del contrabando. La mayoría ingresa por La Guajira, donde la Policía ha localizado 192 cruces ilegales en la frontera con Venezuela. Desde el vecino estado Zulia, la gasolina hace las rondas por Montelara, Paraguachón, Limoncito, El Conejo, Sierra Azul, Majayura, y un centenar de poblados más para luego alimentar a miles de carros que descienden por el departamento hasta cruzar el Cesar y perderse en estaciones de servicio del centro del país. PDVSA, la empresa de Petróleos de Venezuela, estima que diariamente se pierden por contrabando 100.000 barriles de gasolina, lo suficiente para llenar el tanque de más de 310.000 Mazda 3 modelo 2017.
No obstante, la gasolina escasea. “El negocio del combustible se está acabando —me dijo una mañana de febrero en Albania Olga Núñez, una líder comunitaria del corregimiento de Porciosa—. Es hora de buscar otros horizontes”. Hoy, la gasolina está en todas partes, pero ya no es suficiente. Se vende por montones, pero ya no es rentable. La demanda persiste, pero ya son pocos los que la traen. En los últimos dos años, más de medio centenar de pimpineros se han inscrito en programas de reconversión laboral promovidos por el gobierno y Ecopetrol en Porciosa, Uribia, Cuestecitas y La Paz. “La gasolina es volátil”, recitan a manera de mantra los pimpineros del centro de La Guajira. Y cada día se esfuma más rápido.
La Guajira vive de las bonanzas. Entre el siglo dieciocho y el diecinueve, la bonanza de las perlas y las maderas; entre el diecinueve y el veinte, la bonanza del contrabando de los artículos europeos y estadounidenses; en los setenta y ochenta, la bonanza de la marimba; en los noventa, la bonanza de la cocaína; y desde hace alrededor de treinta años, la bonanza de la gasolina. Es una manera de sobrevivir que no tiene que ver con una cultura de la ilegalidad o con pereza. En La Guajira la tierra misma parece oponerse a otros tipos de actividades.
Una mañana abordé con Sebastián Jaramillo un destartalado Renault 9 rumbo a Albania, un municipio de unos 30.000 habitantes ubicado no muy lejos de la mina del Cerrejón. Cada tantos kilómetros, algún animal aplastado —iguanas, faras, gatos, lagartijas, perros o sapos— se momificaba sobre el pavimento. A ambos lados de la carretera, avisos en madera y llantas pintadas de rojo y blanco anunciaban rancherías perdidas entre caminos polvorientos. Puntos blancos en el mapa señalaban los nombres de los pueblos circundantes: El Contento, El Paraíso, El Limbo, Si Se Puede, Paraver, Tengoganas, El Juguete. Bandadas de chivos tragaban espinos alrededor de una enorme pista de patinaje que yacía vacía en medio de la nada. Las planicies bermejas moteadas de espinos recuerdan ciertas partes de Kenia y Tanzania, una sensación exacerbada por las coloridas mantas de los wayúu.
Veinte minutos más tarde, mientras nos adentrábamos en el suroeste del departamento, campos de ganado reemplazaron las acacias y los espinos del desierto. Cerca de Monguí, un pequeño pueblo que se anuncia a sí mismo como “La tierra del dulce de leche”, un campesino sostenía dos conejos muertos por el pescuezo junto a la vía. Desde la ventana, parecía haber cierta abundancia en las fincas de los alrededores. No obstante, más adelante nos enteraríamos de que todo no era más que un espejismo. La temporada de lluvias usualmente termina en diciembre y el agua se desvanece durante por lo menos tres meses. Al poco tiempo, los potreros se empiezan a tornar amarillos y los árboles muertos aguardan encorvados el regreso de las nubes. La agricultura, el pastoreo y la ganadería se resisten a gran parte de La Guajira. Tan solo los chivos parecen ser capaces de aguantar las altas temperaturas. De acuerdo con el IDEAM, el departamento tiene los promedios más bajos de precipitación de todo el país. El agua que cae en un día tormentoso en el Chocó es equivalente a la que cae durante todo un año en la alta Guajira.
Poco antes de llegar a Albania, nuestro conductor bajó la velocidad. Estamos en Cuestecitas, nos dijo, consciente de nuestro interés por la gasolina. Torres de pimpinas de cinco galones se alzaban a lado y lado de la carretera. En menos de 400 metros había 29 puestos de venta de combustible de contrabando entre dos estaciones de servicio legales donde ni un solo carro se detenía. Automóviles con placas del Cesar, camionetas y camiones preferían parar junto a los andenes a llenar sus tanques con embudos plásticos, tubos y mangueras artesanales. Hombres y mujeres fumaban sentados en sillas plásticas a escasos metros de bidones de gasolina, y los perros dormían al amparo de las sombras variantes que proyectaban las botellas plásticas rellenas de líquidos amarillentos. “Los van a terminar golpeando si toman fotos por aquí”, gruñiría más tarde un hombre en pantaloneta azul y camiseta sin mangas.
En uno de los puestos, un par de niños jugaban a las escondidas entre los palos secos que sostienen las pimpinas y las botellas. Una camioneta blindada se detuvo junto a un joven sentado en una silla Rimax. Mientras el conductor esperaba en el vehículo, el vendedor sopló una manguera y pasó la gasolina de un bidón a través de un filtro casero hecho con media botella plástica y una espesa tela. No muy lejos, ramas muertas sostenían medidores miniatura para llevar la cuenta de los galones vendidos; y hombres hacían la siesta mientras centenares de litros se evaporaban con el sol de mediodía. “Hay pueblos que saben a desdicha —escribió Juan Rulfo en Pedro Páramo—. Se les conoce con sorber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo”. En Cuestecitas, el aire viejo huele a combustible.
El contrabando ha sido desde la Colonia una de las pocas soluciones al ingrato terreno y la incipiente miseria. Propiamente hablando, en La Guajira la gente se gana la vida evitando el tributo a las mercancías extranjeras desde por lo menos mediados del siglo dieciséis. Ante la imposibilidad de someter a los indígenas guajiros, los españoles se resignaron a dejar sin colonizar gran parte de la península. Barcos ingleses y holandeses aprovecharon aquella falta de control para atracar en las bahías profundas del norte e intercambiar, libres de tributo, esclavos, pólvora, herramientas y telas por perlas, cueros, caballos, oro, carnes y maderas. Tras la independencia, el tráfico continuó rampante. Bienes europeos ingresaban por los puertos del norte desde Jamaica y Curazao, lugares de paso obligados para las mercancías inglesas y holandesas. Para finales del siglo diecinueve, el contrabando representaba entre el 35 y el 40 % del comercio total de la zona, de acuerdo con el historiador José Vilario de la Hoz. Los indígenas wayúu y la gente de la región participaban activamente del negocio, que se mantuvo a pesar de diferentes intentos de detenerlo por parte del Gobierno central. Era, y es, una forma de trabajo como cualquier otra en La Guajira –un modo de comercio cuya prohibición solo tiene sentido una vez se sale del departamento. Basta dar un paso en Cuestecitas o Carraipía, el pueblo natal del Mono Papaya, para darse cuenta de ello–.
Hacia las 8:45 de la mañana del 30 de noviembre, Juan Álvaro Blanco, un boyacense de 63 años, tez tostada, cuerpo fibroso y piel tersa que se había instalado en La Guajira hace cuatro décadas, subía a su Ford 350 para ir a recoger una vaca no muy lejos de Carraipía. Cuando se disponía a partir, escuchó los gritos de un vecino que se acercaba corriendo.
— ¡Señor Juan! ¡Señor Juan! ¡Que llamaron que en la trocha atracaron y mataron al Mono Papaya!
En la cocina de la casa, Marolis Blanco, hija de Juan Álvaro y esposa del Mono, alcanzó a escucharlo. De inmediato, abordó el 350 con su madre Leonor Carrillo, conocida en toda la región como la Pitoca. En menos de quince minutos sortearon los charcos, el lodo y los portones. A unos cien metros de un árbol de ébano, el camión paró en seco.
El Mono yacía muerto entre dos charcos en medio de la carretera. Se encontraba de espaldas, estirado cuan largo era en una posición anormal. La sangre manaba de una herida cerca del ojo producida por una bala de carabina. A su lado, la tritón aguardaba con la puerta de la cabina abierta. Al parecer el Mono se había bajado antes de que lo asesinaran, pues no había sangre en el vehículo. Le habían disparado por la espalda, quizás cuando intentaba huir a pie.
A pocos pasos, un grupo de personas miraba el cadáver. Nadie tenía del todo claro qué había sucedido. Meses más tarde, algunos dirían que el Mono había sacado un arma para defenderse, pero su familia nunca creyó esa versión. El Mono nunca había tenido ni portado un arma, ni siquiera en la época no muy lejana en que los paramilitares patrullaban las vías de La Guajira.
Tras el sopor inicial, Juan Álvaro y su esposa cubrieron el rostro del muerto. Con una bolsa plástica recogieron la sangre que lentamente se extendía alrededor del cuerpo. Con la ayuda de la gente, lo subieron al platón de una pickup de un conocido y lo llevaron a casa. Al día siguiente, la historia del asesinato fue primera plana del periódico regional. Amigos y vecinos de los alrededores pasaron a darle el pésame a la familia, que entre tanto se esforzaba por reunir suficiente dinero para pagar los ritos mortuorios. Tras toda una vida manejando tritones y cerca de media contrabandeando gasolina para otros, el Mono no había ahorrado un solo centavo.
Su patrón, tal vez movido por la culpa, se encargó de darles una mano. El gasolinero de Cuestecitas, a quien la familia solo conocía por su apodo, Mono Loco, pagó los gastos del funeral y del entierro y les dio, además, un novillo como una suerte de regalo por quién sabe qué. En el curso del mes siguiente, se detuvo varias veces a saludar a Marolis y a los niños. Siempre les traía dulces o comida. Para Navidad, le compró ropa al bebé, una muñeca a la niña menor y una tableta a la mayor. Era como si se sintiera culpable, aunque lo cierto fuese que él no era el responsable. Después de todo, el Mono Papaya, al igual que cualquier gasolinero, era consciente de los riesgos del negocio. No en vano este actualmente atraía sobre todo a los más jóvenes y los “necios”.
Semanas más tarde, algunas personas se acercaron a Juan Álvaro a decirle que ellos conocían a los asesinos. Le dijeron que, si él lo deseaba, ellos podrían servir de intermediarios para cobrar por la muerte del Mono. Juan Álvaro nunca supo si le estaban diciendo la verdad, pero optó por ignorarlos para evitar posibles problemas. Tras más de cuarenta años en La Guajira, ya había aprendido que las personas aprovechaban cualquier oportunidad para ganarse una comida.
La Fiscalía, en cambio, no tenía mucho que decir sobre los responsables. Fueron bandidos que venían de la sierra, les dijeron. Los gasolineros eran objetivos ideales para los salteadores. Llevaban varios millones en efectivo y frecuentemente no iban armados, sobre todo desde que se habían incrementado los retenes policiales. Anteriormente, los salteadores los esperaban al regreso para poder robar el camión con la carga de gasolina y luego pedir un rescate. Pero hoy esa ya no era una opción rentable. El combustible ya no daba para andar pidiendo rescates. De hecho, ya era cada vez más extraño toparse en la trocha así fuera con tritones vacías. Hacía dos o tres años, diariamente pasaban centenares de tritones comandadas por conductores y pasajeros semidesnudos —la ropa solo añadía a las quemaduras en caso de un accidente—. En ese tiempo, en la trocha podían contar cerca de cien camiones cada día. Hoy era raro ver más de cinco.
Un mediodía de febrero, Ulises Díaz, el Mello, espantó a un french poodle criollo en el patio de su casa en Porciosa, un corregimiento de Albania que antaño fue uno de los mayores centros de acopio de la gasolina ilegal de La Guajira. Bajo, de piel morena, ojos negros y pelo corto gris espolvoreado de negro que delata sus 55 años, el Mello fue uno de los primeros contrabandistas de gasolina de La Guajira. Orgulloso, vestía una camisa Tommy Hilfiger a rayas, un pantalón de dril y mocasines de gamuza gastados.
—Vea, mijo, este pueblo no se llama Porciosa —me dijo sentado en una silla plástica a pocos pasos de una tritón con seis contenedores plásticos que un amigo había abandonado meses atrás—. Este pueblo se llama Carro, porque anda es con gasolina.
Desde hace treinta años, el chiste podría aplicarse a todo el departamento. De acuerdo con los viejos de la región, el contrabando de gasolina en La Guajira comenzó hace alrededor de tres décadas. El negocio lo ideó una gente de Fonseca al darse cuenta del diferencial de precios entre Venezuela y Colombia. La clave, como ya habían descubierto los primeros contrabandistas de la era moderna, consistía en aprovecharse de las fluctuaciones de los precios y de la economía de los pueblos al otro lado de la frontera.
Pocos países podrían hablar de fluctuaciones mejor que Venezuela. En 1991, gracias a la demanda de petróleo creada por la guerra de Irak, un galón en Venezuela costaba la mitad de uno en Colombia. Con semejantes márgenes, no pasó mucho tiempo antes de que se multiplicaran los gasolineros. El 22 de enero de 1993, las autoridades venezolanas interceptaron en la frontera más de 66.000 galones cuyo rumbo era Colombia. Ese mismo año, Alirio Parra, ministro de Minas y Energía de Venezuela, aseguró que el contrabando de combustible anual superaba los 158 millones de galones, en ese entonces lo suficiente para suplir la demanda de todo Colombia durante más de un mes. El negocio era tal que Venezuela incluso llegó a subir el precio de la gasolina en la frontera un 30 % como medida para desincentivar el contrabando.
Nada funcionó durante las décadas siguientes. En 1994, con la devaluación del bolívar, el diferencial de precios se disparó y Erwin Arrieta, ministro de Energía de Colombia, confesó que se estimaba el contrabando de gasolina en 40.000 barriles diarios, el combustible necesario para llenar 94 contenedores de carga de 12 metros de largo por 2,5 de alto. Cinco años después, Fendipetróleo afirmaba que solo en Valledupar se dejaban de vender 800.000 galones anuales debido al tráfico ilegal. Esto se traducía en pérdidas de 1.700 millones de pesos para el municipio y de 600 millones para el departamento.
No es una sorpresa que semejantes márgenesatrajeran a organizaciones criminales. En 1997, a instancias de Jorge Gnecco Cerchar, patriarca de una reconocida familia de políticos en el Cesar, los paramilitares iniciaron su expansión desde el norte del Cesar hacia La Guajira. En menos de siete años, las AUC, comandadas en el norte por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, establecieron un cuerpo de avanzada, bautizado el Frente Contrainsurgencia Wayúu, y llegaron hasta las aguas profundas de bahía Portete, donde erradicaron la resistencia indígena y la competencia de otras organizaciones al margen de la ley por medio de asesinatos selectivos, masacres y la decapitación de varias de las matronas de la comunidad.
El negocio del contrabando, así como las rutas de tráfico de cocaína, era uno de los principales motores para la expansión. Según la Fiscalía, entre 2000 y 2005, las AUC obtuvieron alrededor de 85.000 millones de pesos anuales de la venta de gasolina robada y de contrabando. En La Guajira, de acuerdo con el portal Verdad Abierta, el virtual monopolio se consolidó a través de 70 masacres.
En marzo de 2006, cerca de 2.800 paramilitares del Bloque Norte de las AUC, la unidad encargada de velar por el contrabando y el tráfico de drogas en La Guajira, se desmovilizaron en el corregimiento de La Mesa, Cesar. La desmovilización permitió el regreso de gasolineros como el Mello y de grupos delictivos como el Frente59 de las Farc y los Curicheros de Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, un contrabandista, sicario y narcotraficante también conocido (y saludado por el cantante vallenato Jorge Oñate) como “el perrero de los malcriaos”. El vacío de poder permitió, así mismo, la entrada de bandas criminales compuestas por exparamilitares como los Rastrojos y los Urabeños. Todos deseaban una parte de la tajada del negocio del contrabando. Un negocio que parecía no tener fin.
El éxito es contraproducente en las empresas. El éxito llama la atención, atrae la prensa, enfoca los reflectores para un público lejano que inevitablemente exige el fin de ese éxito. Cualquier mente criminal digna de respeto lo sabe. “Estoy harto de la publicidad —decía Al Capone en 1929, tres años antes de que lo enviaran a prisión por evasión de impuestos—. No quiero más. Me pone en una mala posición”. Tener demasiado éxito no es recomendable.
Para 2010, gracias a la crisis interna de Venezuela, el precio de un galón de gasolina en Colombia era treinta veces mayor que el de uno en el otro lado de la frontera. Ese año, según Fedesarrollo, el contrabando de gasolina con el vecino país le costaba a Colombia 240.000 millones de pesos, casi una y media veces lo que invirtió el Gobierno en cultura en 2016. En Porciosa, donde aproximadamente el 90 % de la población vivía del contrabando de combustible, vendedores de colchones, gafas de sol, joyas, fritos y camas deambulaban en la madrugada por los patios de las casas entre las tritones que descargaban la gasolina. Según la gente de la región, un pimpinero como el Mono Loco podía ganar mensualmente entre cinco y seis millones de pesos.
En 2013, la bonanza seguía en ascenso. La Dian estimaba que entre el 10 y el 15 % del combustible que se utilizaba en el país provenía del contrabando; un estudio de Fedesarrollo calculaba la pérdida fiscal producto de la gasolina ilegal en 240.000 millones de pesos anuales; y, no contentos con utilizar carros modificados y camiones, los contrabandistas habían comenzado a utilizar buses intermunicipales para transportar sus cargas. Ese año, sin embargo, el negocio finalmente captó la atención del Gobierno central.
Los reflectores llegaron de la mano de uno de los problemas más grandes que afecta al departamento. En efecto, la clase política es en gran parte responsable de la ruina subsiguiente. En 2013, una serie de investigaciones periodísticas sobre el entonces gobernador de La Guajira, Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar, llamaron una vez más la atención sobre La Guajira. Entre los muchos escándalos que se destaparon sobre Kiko en aquella época, hubo uno en particular que estaba directamente relacionado con el contrabando de gasolina. Como lo confirmaría la Fiscalía más adelante, el entonces gobernador mantenía una alianza con Marquitos Figueroa, uno de los pocos contrabandistas que se había negado a seguir las órdenes de los paramilitares o a compartir su negocio con ellos. Desde 2008, Marquitos era el principal capo de La Guajira. Su banda criminal, los Curicheros, regulaba el paso de la cocaína por la alta Guajira y el flujo del contrabando de combustible desde Paraguachón hasta La Paz. De acuerdo con numerosas investigaciones periodísticas, Kiko, recientemente condenado a 55 años de prisión por ordenar el homicidio de por lo menos tres personas, recibía una importante tajada de ambos negocios gracias a sus nexos con Marquitos.
La conexión del gobernador con la gasolina atrajo un ejército de periodistas a la región. Ese mismo año, especiales en prensa y televisión se concentraron con desidia en uno de los fenómenos más visibles de la gasolina ilegal: una masiva movilización nocturna apodada la “caravana de la muerte”. La caravana consistía en más de medio centenar de Renault 18 que partían cargados de pimpinas de gasolina ilegal desde Uribia, en la alta Guajira, hasta La Paz, el mayor centro de acopio del Cesar. Ciertas noches, jóvenes a quienes llamaban kamikazes manejaban los carros a grandes velocidades por la autopista que conecta los dos departamentos. Conscientes de que nadie se atrevería a dispararles, no se detenían ni ante los retenes de la Policía ni ante los puestos de control de la Dian.
El clímax llegó en 2014, año en que Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, calculaba las pérdidas por el contrabando de combustible en 600.000 millones, una cifra superior al presupuesto actual de un departamento como Caldas. En el norte de La Guajira, centenares de camiones transitaban cargados las calles de Uribia, mientras en el sur, las caravanas de la muerte impactaban al resto del país. La Dian aseguraba que en La Guajira se movían cada día un millón de galones de contrabando, y que en el Cesar la cifra era tres veces mayor. Según Verdad Abierta, en La Paz, las bandas criminales en asociación con el grupo de Marquitos Figueroa cobraban 100.000 pesos diarios a los pimpineros y entregaban fichas para poder transitar libremente por el departamento.
En respuesta a semejante situación, las autoridades incrementaron el pie de fuerza y el número de retenes y operativos. En octubre de 2014 capturaron a Marquitos Figueroa y a varios de sus lugartenientes. Al año siguiente, una nueva crisis fronteriza devino en controles estrictos en ambos países. En agosto de ese año, el Ejército comenzó a apoyar las labores de la Policía Fiscal y Aduanera y la Dian. En operativos conjuntos, atacaron los centros de acopio en La Paz, Uribia y Maicao, incautaron centenares de vehículos y desarticularon las organizaciones que habían ocupado el espacio dejado por los Curicheros. A mediados de febrero, cuando recorrí la zona, había un retén cada 10 kilómetros en la vía que conecta Albania y Porciosa. Diariamente se detienen centenares de carros para hacer inspecciones y, en promedio, cada diez días se decomisan alrededor de 500 galones. Por toda La Guajira, la gente habla en pasado del contrabando.
—Yo me salí hace dos años porque eso es un negocio muy estresante— me dijo el Mello en Porciosa—. El año pasado todavía tenía su productividad, pero eso hoy da unos 300.000 pesos en dos o tres días. No es mucho, pero es bastante si tú no tienes nada que hacer —observó en silencio a un pollito que picoteaba a un perro nacido hacía un par de días antes de continuar—. Por eso hay gente que sigue ahí: porque no hay nada que hacer, mijo.
“No hay bonanzas. ¿Y eso qué genera? Hambre, pobreza e inseguridad”, me dijo Albeiro Sánchez, un periodista que cubre el tema desde hace décadas. Podría haber agregado algo más: miedo, incertidumbre, desazón. Muerte, sin duda. El fin de una era siempre se conmemora con un muerto.
Hundido entre los cojines de un polvoriento sofá grana, Juan Álvaro Blanco seguía con la mirada a un niño de pelo rubio ensortijado que cruzaba trastabillando el patio de su casa. El Papayita, el hijo menor del Mono Papaya, se perdió detrás de un muro y reapareció encima de una cuatrimoto de juguete.
—A ese le encanta meterse debajo de los carros, igual que al papá. Desde una vieja mecedora, Marolis Blanco sonreía en silencio. Vestía una manta negra con puntos blancos y unas sandalias oscuras. A su lado, frente a flores copa de oro rosa que empezaban a desfallecer, su sobrina sostenía un periódico donde aparecía en primera plana la foto del Mono muerto. No muy lejos, una hermana de Marolis zapateaba en una manta multicolor.
—El Mono no bailaba, eso lo que hacía era que pisaba. Vamo a bailar cuñadita, vamo a bailar—saltó de un pie a otro golpeando el piso—. Cuñado, usted me está pisando. Cuñada, lo que pasa es que usted no sabe bailá. Es su culpa.
Marolis reía en voz baja. Hablaba de vez en cuando. Contó que ahora vive con sus padres, que depende de ellos, que si es necesario saldrá a pedir dinero para poderles comprar los útiles escolares a las niñas y los pañales al bebé. Extraña al Mono: verlo jugando en el patio, viendo las películas de acción que tanto le gustaban, poniendo el DVD de Pepa que las niñas no paraban de ver, pidiendo que repitieran por enésima vez seguida un reguetón o un vallenato.
Al poco tiempo, la Pitoca, recién llegada de un acarreo, nos invitó a un café. Juan Álvaro, aún hundido en el sofá, señaló el cielo. No hacía mucho acababa de pasar un avión de la Fuerza Aérea patrullando. La ley está cada vez más estricta, musitó como si se tratara de un secreto.
—La bonanza se acabó —dijo al rato enarcando las cejas. La frase parecía estar cargada de nostalgia. A pesar de que Juan Álvaro solo trabajó un par de años en el negocio de la gasolina, pareciera molesto con el estado de las cosas. La misma melancolía podía entreverse en las palabras de gran parte de la gente de la zona. Y no era extraño: con el fin de cada bonanza llegaba el terrible momento de enfrentarse una vez más a la realidad del departamento: una tierra en su mayoría árida, un pueblo olvidado por el centro del país, una planicie picada por montañas donde escasean por igual el agua y las oportunidades. “Se está acabando el contrabando —me había dicho Elina Esther, una excontrabandista de Porciosa que había conocido a su esposo en el negocio—. Y así como se está acabando, nos estamos acabando nosotros, porque aquí en La Guajira no hay otra fuente de trabajo”.
Desde un mango cercano, una maría mulata no cesaba de cantar. No muy lejos, bidones plásticos negros y amarillos recostados contra una pared de canastas de cerveza se tostaban bajo el sol de la mañana. En la sombra, el Papayita tomó un papel colorido del piso y empezó a agitarlo hasta que la sobrina de Marolis se lo quitó y lo dejó sobre una mesa. Momentos antes de salir a la trocha a revivir los últimos momentos de su yerno, Juan Álvaro se acercó con curiosidad a inspeccionarlo: un título rosa y varias oraciones entre signos de exclamación informaban que el sorteo de la Toyota Prado último modelo jugaba con la Lotería del Valle. Juan Álvaro la estudió con cuidado y suspiró.
—La rifa del Mono —dijo antes de dejarlo caer—. Jugó hace como un mes.
Si quiere saber más sobre el autor sígalo en Twitter como:
@swillsp- Lea también



































































































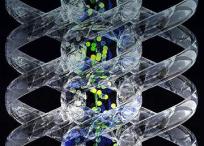












































%20(2).jpg)


