Historias
La edad de oro de la lucha libre en Colombia

IMAGEN-11598521-2
Foto:

DESCARGA LA APP EL TIEMPO
Personaliza, descubre e informate.
Nuestro mundo

Un país europeo lanzó una visa para nómadas digitales: ¿cómo aplicar si soy colombiano?
Para aplicar debe trabajar por cuenta propia, en colaboración o como empleado de una empresa.

El pueblo a 6 horas de Bogotá en auto que es ideal para los amantes del café
El pueblo más antiguo de la región tiene una cultura completamente propia y llamativa.

Impactantes imágenes que dejó la tormenta en Dubái: gato fue rescatado por un policía
El país fue sorprendido por una fuerte lluvia equivalente a la que normalmente recibiría en un año.

Impactantes videos | Fuertes lluvias generan emergencia en Dubái; vuelos fueron cancelados
Además, en Omán hay al menos 18 personas fallecidas producto de la situación por las precipitaciones.
Irán e Israel, de aliados a enemigos jurados: los hechos que han marcado la tensión entre ambos países

Los misiles de Irán a Israel impactarán en Altos del Golán y desierto de Negev, según NYT

Una vuelta al mundo: en medio del escándalo por relojes de lujo, presidenta de Perú recibirá jugosa indemnización


CityNoticias de las 8 p. m. del 17 de abril
Lo invitamos a conocer los hechos noticiosos de Bogotá, Colombia y el mundo, a través de CityNoticias de las 8 p. m. de este 17 de abril.

'Chiganza II es una necesidad para Bogotá': Max Henríquez sobre situación de los embalses
El meteorólogo experto habló con EL TIEMPO sobre el proyecto de la creación de un nuevo embalse para la capital.

Hallan sin vida a reconocido activista LGBTIQ+ y abanderado del poliamor en Medellín
Manuel José Bermúdez Andrade hizo parte del primer matrimonio de tres hombres en el país.

Bomberos atienden incendio forestal que se habría originado por un corto circuito
Unidades de La Estrella y Caldas, sur del Valle de Aburrá, está en el lugar de la emergencia.

En Cali no habrá racionamiento de agua: nivel de embalses garantizan el suministro
La CVC advirtió que pese al panorama favorable, se debe ahorrar el vital líquido.

Video: Un hombre se cosió la boca; estas son las razones de su protesta para no comer en Cali
Se amarró a un poste de energía en Cali. No ha recibido alimentos desde hace 24 horas.

Garantizan operaciones en distritos de riego en el sur del Atlántico
El operador estará presente para atender las necesidades del proyecto y mantener la productividad al máximo nivel.

Alcalde advierte protesta en ropa interior por servicio de luz en Usiacurí, Atlántico
Julio Mario Calderón dijo que sería capaz de amarrarse en las oficinas y lo haría ‘hasta en bóxer’.

Emergencia por grave incendio forestal en Chipaque; videos muestran el avance de las llamas
Se sabe que hay otros dos incendios activos en Cundinamarca. Bomberos atienden las conflagraciones.

Sicarios llegaron a una fiesta en Calarcá, Quindío, y asesinaron a dos jóvenes de 18 años
El hecho ocurrió en el asentamiento indígena del municipio aledaño a Armenia, capital del Quindío.

Lula pide reorganizar Unasur como mecanismo contra los extremismos en América Latina
Las declaraciones de Lula se dieron durante su visita a Colombia.

Video: hombre fue baleado y atropellado por sicarios y sobrevivió
Las autoridades descubrieron que el vehículo tenía placas de procedencia paraguaya.
Demuestran con video que mujer llevó muerto a su tío a un banco y no murió en la entidad como aseguró

La nueva tensión en Latinoamérica por supuesta presencia en la región de Hezbolá, un grupo aliado clave de Irán

Una bala perdida impactó a centímetros de un bebé mientras dormía en el sexto piso de un edificio


Estados Unidos 'se dio dos tiros en los pies': Venezuela tras reimposición de sanciones
El oficialismo se refirió a la decisión de Washington de no renovar las licencias a la industria petrolera venezolana.

'No vamos a parar con licencia o sin licencia': Venezuela ante posible regreso de sanciones de Estados Unidos
La licencia que autoriza transacciones relacionadas con el sector petrolero y del gas vence este jueves.

Powerball: la tienda de Texas donde se vendió uno de los premios mayores
El afortunado ganador acertó a los cinco números de las bolas blancas.

El Chapo Guzmán denuncia nuevas condiciones con las que vive en la cárcel de EE. UU.
El famoso narcotraficante cumple cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos.

La Unión Europea impondrá sanciones al sector iraní de drones y misiles
La UE ya adoptó sanciones contra Irán por la transferencia de drones y su tecnología a Rusia para uso en Ucrania.

Bombardeo ruso contra la ciudad ucraniana de Chernígov deja al menos 17 muertos
En el ataque también resultaron heridas 78 personas, de las cuales 40 fueron hospitalizadas.

Moderna suspende el plan para construir en Kenia una fábrica de vacunas para África
Moderna pretendía producir en esa planta hasta 500 millones de dosis de vacunas al año para África.

Bailarín colombiano, de 21 años, murió en Egipto tras presentar fuerte dolor de cabeza: esto se sabe
La agencia de baile con la que viajó el joven no se ha pronunciado frente a la posible negligencia.

¿Qué papel jugaría Rusia si el conflicto entre Israel e Irán se agrava en Oriente Próximo?
Vladimir Putin le lanzó una dura advertencia a Irán por la confrontación con Israel.

Jordania, entre la espada y la pared por ayudar a frenar el ataque de Irán contra Israel
Si bien algunos aseguran que el país solo defendió su seguridad, hay quienes creen que se trató de un apoyo hacia Israel.
'Israel hará todo lo necesario para defenderse': Netanyahu sobre ataque de Irán

Atacar Rafah, en Gaza, o castigar a Irán: ¿Israel podrá con dos frentes de batalla al mismo tiempo?

EN VIVO | Tensión en Oriente Medio: Israel insiste en que va a responder ataques de Irán

Irán dice que habría podido destruir Israel en el ataque del sábado, pero que optó por una acción 'limitada'

Hezbolá afirma que bombardeó base militar en Israel en respuesta por muerte de sus combatientes

Catar dice que negociaciones entre Israel y Hamás para una tregua en Gaza están 'estancadas'

En medio de tensiones con Israel, Irán exhibe poderío militar y presidente habla del ataque del sábado

Aeronaves no tripuladas y más de 20 tipos de misiles: así es el arsenal militar que tiene Irán

¿Qué sanciones están considerando EE. UU. y la UE contra Irán tras el ataque a Israel?

Sigue tensión en Oriente Próximo: Israel promete responder al ataque de Irán, que a su vez reitera amenazas

Israel prepara evacuación de civiles en Rafah para dar inicio a su invasión en el sur de Gaza

Jefe del Estado Mayor de Israel asegura que habrá una 'respuesta' al ataque de Irán

Tras el ataque de Irán, Israel bombardea Gaza mientras el mundo pide calma en Oriente Próximo

Diplomacia y advertencias: así es cómo Irán busca contener las repercusiones de su ataque contra Israel

EN VIVO | Estados Unidos dijo que Irán no les informó sobre el ataque a Israel: 'Esta noción es ridícula'

Irán afirma que capturó buque vinculado a Israel por violación de las normas marítimas

Cuatro soldados israelíes heridos por una explosión en la frontera norte de Israel

Israel evalúa cómo responder tras el ataque masivo iraní: ¿qué opciones hay sobre la mesa?


Indonesia entra en emergencia por erupción de volcán que causa evacuación de más de 800 personas
La erupción es tan grande que pudo ser captada por imágenes de satélites y ha creado una gran nube que afecta a las islas anexas.

Emiratos Árabes Unidos: ¿por qué en Dubái llovió en un día lo que normalmente llueve en un año y medio?
El país arábigo registró los niveles más altos e intensos de lluvia de los últimos 75 años.
Terremoto hoy en Japón: reportan fuerte sismo de magnitud mayor de 6 en el país asiático

Impactantes imágenes de la lluvia más fuerte en la historia de Dubái: inundaciones paralizan aeropuertos y autopistas

Arranca la segunda semana del juicio contra Daniel Sancho: estos son los testigos y las pruebas que enseñará la fiscalía

Video: pareja millonaria lanza todo el dinero de su fortuna a la calle para 'desprenderse de lo material'

Daniel Sancho, muy molesto con su abogado tailandés: costumbre local lo enfurece

Juicio Daniel Sancho: abogado de Arrieta revela qué pasaría si pide perdón a la familia

Rayos y lluvias torrenciales en Pakistán dejan como saldo más de 20 muertos

Jaque mate al Hong Kong que fue

Hong Kong investiga caso de infección de zika y dengue en viajero procedente de Tailandia

Condenan a pena de muerte a magnate vietnamita por uno de los mayores fraudes

Vietnam condena a muerte a millonaria empresaria por fraude masivo de 27.000 millones de dólares

El juicio contra Daniel Sancho continúa con los testimonios de la Policía este 11 de abril

Japón busca ampliar alianzas de seguridad con Estados Unidos para hacer frente al 'expansionismo chino'

Juicio contra Daniel Sancho por asesinato de Edwin Arrieta: La compra de cuchillos y el alquiler de un kayak

Rodolfo Sancho pide 'respeto' durante su asistencia en juicio de su hijo, Daniel Sancho

Alrededor de 11 muertos dejó un accidente de un bus en una mina en el centro de la India

Incendio en edificio residencial de Hong Kong deja al menos 5 muertos y más de 20 heridos

A puerta cerrada y sin medios: las claves del inicio del juicio contra Daniel Sancho por asesinato del colombiano Edwin Arrieta


Los náufragos rescatados en una isla desierta tras escribir 'HELP' en la arena de una playa
Se perdieron cuando iban camino a una isla deshabitada cerca de Guam, en donde otros marinos han sufrido la misma suerte.

El científico que estudia a las personas que poco antes de morir 'ven' a seres queridos que ya fallecieron
Este profesional es un médico y neurocientífico que afirma que al final de sus vidas, las personas tienen visiones sobre sus seres amados.
Qué fue de las 276 niñas secuestradas por el grupo militante islamista Boko Haram hace una década

Ataques a cuchillo y terrorismo en Australia: ¿qué hay detrás de los hechos violentos en Sídney?

China apoyaría una conferencia de paz 'reconocida por Rusia y Ucrania', dice Xi a Scholz

Ataque en iglesia de Sídney fue un acto terrorista, según policía australiana

Nuevo caso de violencia en Australia: un sacerdote y varias personas apuñaladas durante una misa en Sídney

Policía identifica al autor del apuñalamiento en un centro comercial en Sídney: ¿qué se sabe?

La Unión Europea condena enérgicamente el 'inaceptable' ataque de Irán contra Israel

Videos: así fueron los momentos de pánico en Sídney, Australia, cuando atacante persiguió a víctimas

Lo que se sabe sobre el ataque con cuchillo en Sídney en el que murieron seis personas

Al menos cinco personas mueren apuñaladas en un centro comercial en Australia

Estas son las increíbles nuevas pinturas de 2.000 años de antigüedad encontradas en Pompeya

Científicos identifican un posible brote de gripe aviar letal en la Antártida

Visados de oro: ¿en qué países se puede acceder a este mecanismo para obtener la residencia?

¿Viviría y trabajaría en Nueva Zelanda? Conozca la nueva normativa, según inmigración

Cuál es el origen de la rivalidad entre Israel e Irán y cómo la guerra en Gaza la está intensificando

5 ciudades turísticas que están haciendo del mundo un lugar mejor al ser sostenibles

Histórico: Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba resolución sobre la intersexualidad, ¿de qué trata?

'No es broma': por qué Botsuana amenaza con enviar 20.000 elefantes a Alemania

Horóscopo
Encuentra acá todos los signos del zodiaco. Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y muchas cosas más.
Crucigrama
Pon a prueba tus conocimientos con el crucigrama de EL TIEMPO










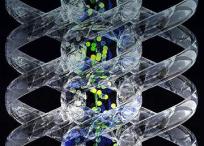










































%20(2).jpg)


