Un grafiti de Banksy con la imagen de Steve Jobs como un refugiado que carga sus pertenencias, un escrito anónimo que dice “London Calling”, daban la bienvenida en el muro principal de la entrada al campamento La Jungla, un asentamiento en el norte de Francia que se convirtió en el más grande campamento de migrantes de Europa, toda una ciudad de 18 hectáreas, donde malvivieron 10.000 personas –desde 2008 hasta el pasado octubre–, entre adictos a la heroína, prostitutas y parejas punk, provenientes de Sudán, Siria y Afganistán con la esperanza de atravesar el mar para llegar al Reino Unido. Ricardo Abdahllah convivió con ellos en este lugar al norte de Francia antes y después de que el gobierno francés diera la orden de desmantelar los cambuches. Fue testigo directo de los incendios que acabaron con La Jungla y de las historias de los migrantes que han sido capaces de soportar lacrimógenos, las aguas heladas del mar del Norte y hasta de morir electrocutados en las líneas de 230.000 voltios que alimentan los trenes que entran al eurotúnel. Hoy el Banksy y el “London Calling” siguen ahí en medio del actual panorama de cenizas, ruinas, ranchos medio quemados, almuerzos servidos que nadie se comió porque todo mundo tuvo que huir del fuego. Antes de ese día de octubre en el que aparecieran los mil quinientos policías y los incendios provocados,
durante el último año pasé varias temporadas en el barrio que construyeron diez mil nómadas de la guerra que levantaron entre la esperanza y la miseria. Con el tiempo nos habíamos acostumbrado a las luces azules de los furgones de policía, en el perímetro, que cada noche parecían recordar a los que allí vivían que los últimos treinta kilómetros,
de un viaje de ocho o nueve mil, serían los más difíciles para los migrantes que levantaron esta favela en el norte de Francia.
También a los lacrimógenos que los agentes disparaban por puro desparche sobre los techos de zinc o plástico de los cambuches. Y al frío, y a la arena levantada por el viento del vecino del mar del Norte.
Y a las ratas, que buscando agua terminaban por ahogarse en los baños químicos en los que, a razón de uno por cada cien personas, tenían que cagar los diez mil habitantes que llegó a tener La Jungla. Para el fuego, en cambio, nadie nos había preparado. Es 25 de octubre, y en medio del brillo del calor que se desprende de las decenas de hogueras que hasta hace unas horas eran comercios, escuelas y vivienda, nadie pensaría que ya casi es medianoche. Algunos grupos de migrantes se reúnen en los cruces de calles para observar cómo todo se va quemando. De vez en cuando alguien pasa gritando que hay que irse, que por todos lados hay bombonas de gas. En medio de un incendio, los cilindros que estallan no suenan como explosiones, sino como un ventarrón que dura dos segundos y que forma esa bola de fuego que va a tragarse el rancho de al lado. Entonces algunos migrantes retroceden, un pasito o dos, mientras otros utilizan las pocas bocatomas que funcionan para llenar baldes que tiran sobre las brasas. Así se abren camino, “es que adentro tenemos los documentos que nos exigen para pedir el asilo”, dice uno de ellos. “Si los perdemos, se nos complica la situación”.
Arriba: La Jungla, agosto 16 de 2016. Abajo: La Jungla, noviembre 1 de 2016.
En una de las callejuelas que aún no arden, un grupo de policías, sin la habitual protección antimotines, rompe a patadas las puertas y verifica con sus linternas que no haya nadie adentro. Cuando intento seguirlos me apuntan con un reflector. Gritan que los deje hacer su trabajo. Minutos después empieza un nuevo incendio. Habían sido menos recelosos durante la tarde, cuando la prefecta de la región, Fabienne Buccio, organizó para la prensa la primera demolición de una pequeña zona en el lado opuesto del campamento. “Nos tomaremos el tiempo que sea necesario para evacuarlo de una manera humanitaria”, me dijo en ese momento.
“Todo el tiempo necesario” fueron menos de 24 horas. A la mañana siguiente, mil quinientos policías y gendarmes venidos de toda Francia, desplegados en una operación perfectamente coordinada, terminaron la labor de evacuación con la que el fuego había colaborado durante toda la noche.
–
Quemar las casas antes de partir es una tradición de algunas de las comunidades que vivían en el asentamiento– me dijo entonces Buccio.
–¿Cuáles?
–Los afganos.
Lo que yo veía en ese mismo momento eran grupos de afganos que jalaban como podían los remolques en los que habían vivido durante meses para tratar de salvarlos del fuego.
“¿Sabe por qué a esto lo llaman La Jungla?”, me pregunta Johnny. Johnny es afgano. Es el final de una tarde de abril y estamos sentados en una colina en los límites del asentamiento. Los migrantes vienen hasta aquí para captar mejor la señal del celular. Llaman al Kurdistán iraquí, a Afganistán, a la región de Darfour en Sudán. A Eritrea y Etiopía. Unos pocos a Siria.
A partir de este punto, las retroexcavadoras al servicio de la Prefectura han destruido una franja de cien metros de ranchos para que los migrantes que intentan acercarse a la carretera que lleva al puerto no tengan escondedero para evitar las balas de goma. Por esa ruta, en lo alto de un terraplén y protegida por una cerca de tres metros y medio de alto coronada por un alambre de púas, pasan cada año un millón seiscientos mil camiones que se embarcan en los ferris que atraviesan el canal de la Mancha. Al otro lado del canal está Inglaterra. Allí donde decían que se conseguía fácil trabajo y donde todo mundo parecía tener un vecino o primo o conocido que le iba a ayudar cuando pudiera cruzar.
Solo que cruzar era imposible y por eso los inmigrantes bloqueados en Calais, una localidad de sesenta mil habitantes en la que además del puerto de ferris está ubicada la entrada del eurotúnel, habían terminado por levantar su propia ciudad. –No sé, Johnny. ¿Por qué?
–Porque las ratas son del tamaño de leones– dice. Y se ríe. Me llega el olor de la resina
de cannabis. Quizás por eso exagera: son apenas del tamaño de gatos y como son tímidas, aunque siguen a los que terminan su llamada al regresar a los callejones del asentamiento, basta dar un golpe con el pie en el piso para que salgan corriendo y se pierdan en la oscuridad.
***
Los primeros migrantes afganos encontraron en este terreno arbustos en los que se daban moras silvestres y lo llamaron “zanggal”. En pashto, la palabra quiere decir “
bosque”, pero fue traducida al inglés y francés como “Jungle”.
Eso fue en el 2002, luego de que el entonces ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, ordenara el cierre del refugio que la Cruz Roja administraba en Sangatte, en el otro extremo de Calais. La decisión dejó a 1.800 migrantes en la calle y
la política de desalojos y mano dura que a partir del 2008 impuso la alcaldesa Natacha Brouchart acabó de hundir en la indigencia a los que hasta entonces ocupaban las bodegas abandonadas, que abundan en una región cuya clase empresarial ha preferido trasladar la producción a los países de Europa del Este.
Con el tiempo, La Jungla llegó a tener una extensión de 18 hectáreas y la última cifra oficial, dada por las ONG Help Refugees y El Albergue de Los Migrantes, que movilizaron cincuenta voluntarios para censar la población, era de 9.106 habitantes. George Gabriel, de la organización humanitaria Citizens UK, me decía a mediados de septiembre que
“cada día llegaban unas setenta personas. Antes la gente duraba aquí dos o tres semanas. Ahora permanecen siete u ocho meses”. Un operativo policial realizado a principios de marzo, y que tomó diecisiete días, no había hecho sino empeorar las cosas.
Doscientos cincuenta ranchos de la “zona sur” del campo fueron demolidos y decenas incendiados solo durante la primera semana a pesar de los ruegos de los migrantes que al final, resignados, pedían a los operarios de la maquinaria un minuto
para tomarse selfies con sus “casas” y mostrar a la familia que no estaban en la calle.
Si en un primer momento las autoridades se mostraron orgullosas porque el número de ocupantes de La Jungla se redujo de seis mil a mil quinientos, a principios de julio la cantidad inicial había sido alcanzada de nuevo: tras vivir por unas semanas en otros campamentos de la región o bajo el metro elevado de París, los expulsados regresaban para poner sus carpas entre los ya hacinados tugurios de la “zona norte”.
La división entre las dos zonas la marcaba el camino que pasa bajo la carretera que lleva al puerto. Ese paso elevado formaba un pórtico para el campamento.
Allí Banksy pintó a Steve Jobs para recordar al mundo hasta dónde pueden llegar los hijos de los refugiados y un anónimo escribió “London Calling” en letras gigantes aduciendo lo difícil que resulta que los migrantes lleguen a alguna parte. Tras pasar una barrera, en la que los agentes del CRS, el ESMAD francés, controlaban que nadie entrara materiales de construcción, ese camino se convertía en la calle principal del asentamiento.
La llamaban “Campos Elíseos” o “High Street” y, como en cualquier pueblo, era allí donde estaban ubicados la mayoría de los comercios. Uno de los primeros era el London Bread, una panadería en la que Ajhab Kahn, un refugiado, había construido
un horno tradicional afgano. En la acera de enfrente había
una barbería: la vitrina estaba adornada con un barco hecho con cartuchos de lacrimógenos.
Luego una biblioteca para niños y la primera de las cinco mezquitas del asentamiento. Más adentro, junto a la “Casa Intifada”, estaban el consultorio odontológico y el consultorio jurídico.Adam, un sudanés, pesca
una silla plástica abandonada en uno de los pantanos que la lluvia ha formado en La Jungla y sonríe cuando se sienta y comprueba que resiste. Con él viven
su padre, su hermano y su tío, que llega con una olla llena de agua y la coloca sobre un fogón.
Un musulmán no come delante de usted sin invitarlo, así que esa sopa de lentejas es mi primera cena del día. “Chupe el huesito que está bueno”, me dice. Media hora después me quedo mirando la puerta entreabierta de la cabaña de un grupo de afganos. Uno de ellos, Zubaid, fue fotógrafo durante la guerra. “Tomé las fotos que no debía y no pude quedarme”.
La ratatouille a la afgana es mi segunda cena. De regreso por la calle principal me cruzo con Usam, que estudió política internacional tres años
en Londres antes de perder su visa por no tener para pagar la universidad. Lo expulsaron y nada más al llegar a Bajour en Pakistán, volvió a emprender camino. En las fotos de su familia en el celular siempre hay como fondo montañas nevadas. Dice que se ve que conozco a los musulmanes porque lo saludé con
Salam Alaikom.
“¿Qué quiere decir ‘Hello’? Nada. En cambio Salam Alaikom quiere decir que la paz de Dios sea contigo. Una persona que saluda así recibe diez bendiciones y el que contesta recibe otras veinte”.
Veinte bendiciones no se desperdician así no más. Mi tercera cena del día son dátiles, torta y té con leche.
Fue aceptando una invitación a tomar té que entré por primera vez al
restaurante Los Tres Idiotas.
“Le pusimos así porque con mis dos socios no nos embarcamos en un camión para Inglaterra cuando todavía se podía”, me dice el patrón.
“Quítese
los zapatos para que esté más cómodo. ¿Quiere ver la carta?”.
En La Jungla se camina entre el barro y los restos de comida y sería una pena arruinar las alfombras que cubren todo el piso del restaurante. La carta tiene su respectiva portada de plástico que imita
el cuero. El techo y los muros están decorados con globos y tigres de peluche del tamaño de un cachorro de tigre de verdad.
Por tres euros uno puede comer una cena pakistaní que en el mundo exterior valdría al menos cuatro veces más. “El postre es cortesía de la casa”, dice.
Los Tres Idiotas era uno de los setenta y dos restaurantes de La Jungla. Tenían nombres como White Mountain, Khurasan, Peace o New Kabul. Una muy mediatizada operación policial el pasado 20 de julio no logró otro botín que el decomiso de apenas 19 kilos de “ingredientes vencidos”, en su mayoría conservas, que nada prueba que fueran a ser utilizadas, pero abrió la puerta para un mandato de desalojo de todos los comercios.
El 12 de agosto, horas antes de la acción policial para destruirlos, el juez Jean-François Molla aceptó el argumento de que los restaurantes eran imprescindibles para mantener un mínimo de dignidad entre los refugiados. “Las donaciones no han aumentado en el último año y los esfuerzos combinados de todas las organizaciones dan como máximo para preparar siete mil comidas diarias. En las últimas semanas las personas han comenzado a quejarse de hambre. ¿Se imagina eso en un campamento entre dos de los países más ricos del mundo?”, me decía en ese momento un voluntario escocés.
A principios de octubre, el Consejo de Estado echó para atrás el fallo del juez Molla. Para entonces muchos de ellos ya habían cerrado, rompiendo el delicado equilibrio de La Jungla, pues además de completar las raciones necesarias de comida, cumplían otros roles.
Era allí donde durante el día se realizaban talleres y recreación para los niños, que llegaron a ser más de mil, la mitad de ellos sin familia en el campamento. Al caer la noche, algunos de esos locales se transformaban en “discotecas” en las que se mezclaban migrantes,
activistas antifronteras y trabajadores humanitarios y en los que se hacía eco de las fiestas que se organizaban alrededor de fogatas en las dunas vecinas.
Otros restaurantes funcionaban como hoteles, donde por un par de euros si los había, o por nada si no, los refugiados podían pasar la noche dentro de una bolsa de dormir o una cobija encontrada en las calles de Calais.“En un momento casi todos estaban en construcciones de madera”, dice Cécile Burton, coordinadora de El Albergue de los Migrantes, “pero tras las demoliciones parciales muchos tuvieron que volver a las carpas. Con el clima húmedo y frío, no había manera de que se secaran, así que había que usarlas hasta que se pudrieran. Lo mismo pasaba con la ropa”.
A Johnny lo conocí en una distribución de jeans. En realidad no se llamaba Johnny, sino Daria, pero pedía que lo llamaran Johnny, como su amigo americano. Johnny había sido traductor al servicio de las tropas estadounidenses y cuando los marines se fueron, los talibanes le dijeron que se largara detrás de sus amiguitos.
Daria había esperado a Johnny por años en Afganistán porque le había prometido que no lo abandonaría y hasta la noche de los incendios seguía creyendo que vendría a buscarlo en La Jungla. Junto al punto de distribución
de alimentos, un tipo de barba opera una retroexcavadora. Se llama Geoff Motyer. Hace un año tomó la camioneta en la que vive y se estacionó en La Jungla.
Gracias a una colecta en internet reparó la máquina y desde entonces pasa los días aplanando las dunas para que los que acaban de llegar tengan un terreno para sus carpas.“Esto también es Europa. Cuando un migrante duerme en una carpa a la que se le entran las ratas es Europa. Cuando alguien tiene que cagar en los matorrales, es toda la humanidad la que está cagando en los matorrales”, dice.
Frente a una de las baterías de baños, un hombre, que lleva
en una botella agua para enjuagarse, abre la puerta de una cabina, mira al interior y vuelve a cerrarla con cara de asco. Repite la acción en las demás. Luego parece reflexionar. Se decide por la menos peor.
“Los baños son cabinas que se usan en festivales de un par de días, no en lugares en los que la gente vive. Pasamos tres veces por semana y no damos abasto”, me dice uno de los empleados que se encarga del mantenimiento.
Para evitar caminar en medio de la noche, algunas comunidades desplazan las cabinas cerca de su “
barrio”.
La armonía entre comunidades se rompe cuando alguno de los migrantes, harto de abrir puertas, dice que son “los otros” los que están dejando el baño sucio.Esa fue una de las razones que desató la pelea del 25 de mayo. “Hubo un agarrón entre un afgano y un sudanés por eso y otro durante la distribución de comida. Ya de noche cada uno vino con su grupo de amigos. Los afganos le pegaron a un muchacho discapacitado y ahí se prendió todo”, dice Adam. La expresión “se prendió” es literal. Cerca de doscientos miembros de cada comunidad terminaron metidos en una disputa que dejó 49 heridos y en un incendio que destruyó decenas de cambuches del barrio sudanés. En agosto un joven afgano murió apuñalado en una nueva riña entre afganos y sudaneses. La historia se repitió en octubre.
El resto de las cuarenta y tres víctimas durante el 2015 y las doce en lo que va del 2016 perdieron la vida en las aguas heladas del mar del Norte, atropellados por camiones o al tocar las líneas de 230.000 voltios que alimentan los trenes que entran en el eurotúnel. No hay una estadística de los que se rompieron costillas, piernas o manos al caer de un vehículo, fueron
mordidos por un perro de la vigilancia privada de las bodegas cercanas o dieron con un conductor que no se tomó la molestia de llamar a la policía antes de bajarlos o sacarlos a varillazos de su tractomula.
Las emboscadas en las que los migrantes utilizaban llantas incendiadas, piedras y troncos de árboles para que los camiones disminuyeran la velocidad, y que fueron la pesadilla de los transportadores de la región, rara vez garantizaban un paso de los controles en el puerto. Pasada la medianoche acompaño un grupo de eritreos por los baldíos de lo que fue la zona sur. Es una noche de verano, hay luna llena.
James, el líder, me indica que caminemos agachados como los soldados en las películas. Cuando ya estamos cerca de las camionetas de policía, uno de los migrantes se adelanta para ver cómo reaccionan. Espera que estén distraídos, mirando sus celulares. O que se hayan quedado dormidos.
Apenas el tipo se pone de pie entre los chamizos, no sé si está borracho o lo aparenta, pero se tambalea, los policías lo alumbran, le apuntan con sus lanzadores de balas de goma. Hace apenas una semana, el presidente de la región norte, Xavier Bertrand, pidió “toque de queda” para que ningún migrante saliera de La Jungla luego del anochecer. Aunque recibió una avalancha de críticas porque la medida más las alambradas hacían pensar demasiado en uno de los guetos
judíos en la Europa de los años treinta, las asociaciones y los migrantes saben que ese toque de queda existe
de facto cuando los policías quieren aplicarlo.
Días antes del desalojo vuelvo a encontrar a James, que me dice que hasta que lo saquen seguirá intentando subirse a los camiones. Esa noche salimos sin que los policías digan nada, pero luego de atravesar potreros durante media hora y llegar a un barrio residencial terminamos errando por las calles de Calais. Otra opción son los parqueaderos. En el recién inaugurado Centro de Tráfico Portuario hay centenares de vehículos estacionados y al verlos uno tiene la impresión de que no hay manera de que los ingleses, que desde los Acuerdos de Touquet del 2003 controlan en territorio francés el acceso a los ferris, hagan pasar cada una de las tractomulas por los escáneres o las revisen con los detectores de gas carbónico, donde para evitar ser detectados tienen que ponerse una bolsa de plástico en la cabeza y no respirar. “Hay gente que dice que pasó y luego se sabe que los vieron viviendo en la calle en Lille o en París”, dice James, “No dicen porque les da pena”.
Nadie se atreve a dar una cifra. Al principio, todo el tiempo los teléfonos celulares sonaban para decir que alguien estaba del otro lado. Ahora las buenas noticias son raras. Dos o tres cada día, a veces nadie.
***
Una mañana todo mundo habla de dos muchachos menores de edad, pakistaníes, que lograron colarse en un camión. Luego de varias horas de viaje, se dieron cuenta de que el vehículo nunca había subido al ferri. Al percatarse de ello, casi llegando a Lille, comenzaron a caminar de regreso. Anduvieron durante horas hasta que los detuvo una patrulla de policía. Lo único que podían hacer por ellos era traerlos de regreso a Calais. Los trataron correctamente. Les dieron agua durante el camino.
Mathilde, voluntaria en el consultorio jurídico de ayuda a los migrantes, cuya sede fue incendiada por desconocidos en marzo, dice que a fuerza de ver a los policías, los habitantes de La Jungla habían terminado por identificar cuáles son las compañías de CRS que los tratan mejor y cuáles las más agresivas. “Según la rotación, eso produce temporadas en las que se disparan los abusos”.
Contra una sola de esas compañías hay seis denuncias por detenciones, insultos y requisas arbitrarias y existen al menos tres casos reportados de migrantes detenidos en los alrededores de La Jungla a los que, luego de darles la orden de darse la vuelta y correr, les habrían disparado por la espalda con balas de caucho. Una perfecta ejecución simulada al mejor estilo
de las películas sobre campos de concentración.
Las ONG Medecins du Monde y Medecins Sans Frontières han registrado estos incidentes en los informes sobre las violaciones a los derechos humanos en La Jungla. Michel trabaja desde hace quince años en la comisaría de Calais. “En agosto pedí una licencia porque de los que estamos aquí ya nadie tiene vacaciones”, dice. Aunque a la Policía Nacional y a los CRS les corresponde proteger el perímetro de La Jungla y las instalaciones portuarias, el departamento local, al que Michel pertenece, recibe las denuncias de los habitantes locales.
“Si estuviera en mis manos, yo dejaría que todos se fueran para Inglaterra. Es allá donde quieren ir y nosotros no damos más de estarles manejando un problema que corresponde a los británicos”.
Michel dice que en el último año de La Jungla no solo circulaba mucho cannabis, sino que se supo de un cierto nivel de consumo de heroína y otras drogas duras, “pero eso no era asunto nuestro. Ya suficiente teníamos con las quejas de los habitantes de Calais como para, además, ponernos a requisar a todos los que entraban o salían del campamento”.
Según cifras del Ministerio del Interior, 29 bandas de traficantes de personas fueron desmanteladas durante el último año en Calais, la competencia entre estos grupos, que proponían “arreglos” con los conductores para, por dos o tres mil euros pasar al otro lado sin arriesgarse, terminó por diferencias comerciales resueltas a cuchillo.
Desde abril de 2015 hasta el desalojo, cuatrocientas de las mujeres y menores que vivían en La Jungla, muchos de ellos sin familia, fueron albergados en el vecino centro recreativo Jules Ferry, que los migrantes llamaban “Salam”, por el nombre de la asociación que lo coordinaba. Los hombres mayores de edad podían visitar esas instalaciones solo durante el día. “Yo estoy casado, pero me parece bien que mi esposa esté en Salam. Aquí sería imposible cuidarla y terminaría ella violada y yo con un cuchillo en el estómago”, me decía un refugiado etíope. Las asociaciones estiman que prácticamente todas las mujeres han sufrido al menos una agresión sexual durante su viaje. Los autos lujosos estacionados en los alrededores de La Jungla tarde en la noche, eso dice todo el mundo, suelen pertenecer a proxenetas.
Durante los días caóticos que siguieron al desmantelamiento de la zona sur, 129 de los niños que hasta entonces vivían en La Jungla “desaparecieron” del radar de las ONG que los conocían. Así aumentaban la cifra de 10.000 niños migrantes cuya pista se perdió en Europa durante los últimos dos años. En noviembre de 2015 el Consejo de Estado confirmó la condena contra el Gobierno francés y el Ayuntamiento de Calais al juzgar que las condiciones de vida de los migrantes correspondían a la categoría de “tratos inhumanos o degradantes”.
Abel Sizas es uno de esos menores y habla bien el francés. Lo ha aprendido durante los dos años que lleva en asentamientos en Francia. También el griego, porque pasó casi el mismo tiempo en los campamentos en ese país. Y el turco: dos años más. Por supuesto, habla el árabe, porque con ese idioma nació.
Abel tiene ocho años, y hace de traductor para su madre y su hermanita, que nació ya cuando la familia había abandonado su país. Lo conocí en la Escuela Laica del Camino de Las Dunas, que es junto a la colorida iglesia ortodoxa de la comunidad de eritreos cristianos, una de las dos construcciones que quedaron en pie en la zona sur luego del primer desalojo y una de las últimas en caer luego de la expulsión definitiva del campamento a finales del pasado octubre. Virginie Tiberghien, una ortofonista y Zimako Jones, un refugiado venido de Nigeria, comenzaron el proyecto en junio de 2015 y durante más de un año ofrecieron clases de inglés y francés cada día hasta las seis de la tarde. Los profesores eran voluntarios venidos de Francia, España o Italia.
“No necesariamente docentes de formación, algunos hacen estudios de trabajo social o vienen de carreras que no tienen nada que ver, pero sienten que pueden hacer algo”, dice Liliane Gabel, una teóloga francesa de 65 años que ha pasado varias temporadas como voluntaria en la escuela. Es el mes de mayo. Hay seis guitarras que donó alguna ONG inglesa y aunque nadie sabe tocarlas, todo mundo las toca. El porro ayuda. Hay una pareja de punks que llevan años viviviendo en un camión y en La Jungla se convirtieron en profesores de francés. Hay tres voluntarias españolas que improvisan una versión drogadicta de “Let It Be”.
Alguien le ha advertido que su fotografía circula en las páginas Facebook de grupos de extrema derecha de Calais. La llaman “colaboradora con el enemigo” y “traidora”, pero sin sorpresa, la mayoría de los insultos son de carácter sexual.
“Me dicen ‘puta’ y ‘mal cogida’ al mismo tiempo. Contradictorio, ¿no?”.
Otros la llaman “chupa pollas de negro” y “culeada por los árabes”. Liliane les responde siempre que pueden venir a decírselo de frente y hasta ahora nadie se ha atrevido a dar la cara.
“En Calais no se puede hablar de La Jungla. Es una estupidez, porque la región está jodida hace tiempo y ahora vienen a decir que es por los migrantes”, dice el hombre que me lleva en auto desde Lille, una hora al sur de la ciudad portuaria, la primera vez que visito el asentamiento. Aunque durante los siguientes meses conoceré decenas de habitantes del Calais que van de visita con donaciones personales e incluso llevan a sus hijos a jugar con los niños migrantes, asociaciones como Salvemos a Calais y Calaseños en Cólera han organizado marchas y bloqueos de rutas para protestar contra la inacción del gobierno. El último de estos bloqueos fue el pasado 5 de septiembre. Allí se reunieron camioneros que alegaban lo peligroso que se ha vuelto el recorrido por los últimos kilómetros antes del puerto y agricultores que denunciaban que el paso continuo de los migrantes ha dañado los cultivos. El gobierno regional ofreció una compensación financiera.
–¿Cuántos son los agricultores afectados?– pregunto a Jean-Pierre Clipet, de la Federación de Agricultores de Pas de Calais.
–Seis– contesta.
Su discurso es moderado. Clipet aboga por una “solución humana” y como la mayoría de quienes participan en el bloqueo de vías considera que lo más fácil sería dejarlos ir a Inglaterra. Sin embargo, al recorrer a pie las filas de camiones estacionados en la autopista, se termina por escuchar frases como “Voy a poner al frente de mi camión una cabeza de puerco para espantarlos”.
Tres días después, de hecho, varias cabezas de puerco fueron colocadas en las rejas que bordean la autopista.
***
El barrio sudanés marcaba el límite oriental de La Jungla. Allí estaban algunas de las construcciones emblemáticas de La Jungla, entre ellas la Casa del Tridente, la Escuela del Darfour y la casa de Loogman, un sudanés que se decía “artista y enamorado de la vida” y que, antes de que se levantaran dos más en el sector afgano-pakistaní, era la única de La Jungla que tenía dos pisos.
Hay una diferencia entre los que vienen de Darfour y el resto de los refugiados de La Jungla: mientras los afganos o pakistaníes te cuentan la violencia, los que vienen de Darfour te la muestran en la piel. Entre ellos abundan los dedos mutilados, las marcas de fuete en la espalda y las cicatrices dejadas por disparos. Mohamed Ismail, “Max” para los amigos, tiene dos en el torso. La gasa en el rostro es un barro que se le infectó por el agua sucia de La Jungla. Ya pasará. Max toma mi agenda y busca un mapa de África para señalarme el Darfour y en él, su ciudad: Layet, a medio camino entre El-Fasher y El-Obeid.
Allí, sospechando que se escondían miembros de las guerrillas independentistas del sur, los militares entraron el 1º de mayo y el 17 de julio de 2004 y entre las dos incursiones dejaron doscientos muertos. A pesar de una década marcada por la escasez de alimentos y los hostigamientos, los rebeldes lograron mantenerlos a distancia. Una nueva incursión armada, luego de la independencia de Sudán del Sur, tuvo lugar el 14 de octubre de 2014.
“Ese día no se podían contar los muertos. La gente se dispersó por todas partes. Veíamos apenas el humo de las casas que se estaban quemando”.
Max aclara que entró a Libia caminando y allí buscó trabajo, como hacen todos, en la construcción, para reunir lo del paso del Mediterráneo. En teoría les toma unos meses, “pero los patrones pagan la mitad de lo que han dicho y uno no tiene manera de quejarse. También pasa que a uno lo paran en la calle, la policía o cualquier tipo armado y le dice ‘Negro, se ve que no tienes papeles, vamos a tu casa y me das plata’ y ahí se pierden todos los ahorros y hay que empezar otra vez”.
Reunir 700 dólares le tomó dos años.
“De ahí hay que ir hasta Suprata. El tipo que manda en la ciudad se llama Amer Amer y tiene el apoyo del ejército. Cuando en un camión nos llevaron a la playa, estábamos rodeados de militares. Era de noche. Uno de los tipos escogió a un camerunés y le dijo ‘Tienes cara de saber manejar un bote’. El tipo se moría de miedo. ‘Es fácil’, dijo el militar y le mostró la línea de estrellas que lleva hacia el norte. ‘Derechito, porque si se devuelven les disparamos. Cuando vean un barco grande, se botan al agua para que los recojan”.
Así hicieron. Luego de desembarcar en Italia los pusieron en un corral sin agua y sin comida. “Para que te dejen salir de ahí tienes que aceptar dar tus huellas digitales. La gente no lo hace al principio porque sabe que después es un problema para sacar los papeles en otro país. Yo aguanté cuatro días. Fui de los que más. Luego no sé cuántas veces tuve que intentar para pasar a pie de Italia a Francia”.
Es el 26 de septiembre. Por primera vez en su mandato, Hollande está de visita en Calais, pero no pondrá un pie en La Jungla. En el centro de esa ciudad, la otra, ha prometido que lo que queda del asentamiento será demolido antes de que termine el 2016.
“Si viniera le diría que ya que los ingleses no nos quieren, somos muchos los que estamos aprendiendo francés para poder trabajar aquí. Que nos deje y que mientras aprendemos no nos tumbe los ranchos. Para los que vivimos acá esto es todo lo que tenemos en el mundo”, dice Max.
Cada tarde, la banda de terreno vecina a la carretera se convierte en un campo en el que se juegan decenas de partidos de críquet, legado del Imperio británico, que en un momento u otro colonizó los países de los que vienen los migrantes. La policía deja jugar. Siguiendo las indicaciones de dos hermanos kurdos recién llegados, Georgey aplana una parte del terreno y de la tierra revolcada sale un bebé rata. Uno no sabe cómo son los bebés rata antes de verlos. Son rosaditos, sin pelo, como los cachorros de personas. Y chillan. Yo pienso que es una cosa que no va a sobrevivir, pero tampoco soy capaz de aplastarlo. Así que comienzo a patearle tierra encima. No sé si lo hago para que no sufra o para que deje de hacer ese grito agudo. Un hombre de barba blanca ha salido de una de las carpas azules que ha donado la Defensa Civil. Es kurdo, sin duda, y tiene los pies desbaratados por las ampollas. Del suelo recoge un cordón de los que sirven para templar las carpas. Con él hace un nudo corredizo y se agacha para ponerlo alrededor del bebé rata. Luego lo jala con cuidado para levantarlo sin hacerle daño. Caminando despacio, se lo lleva para liberarlo en los chamizos vecinos, los pocos que aún quedan en este terreno que fue bosque antes de convertirse en La Jungla y Jungla antes de que, en una noche de octubre, se convirtiera en cenizas.



































































































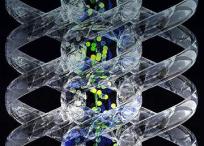











































%20(2).jpg)


