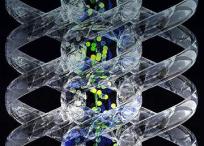Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Las últimas horas de vuelo, en un viaje de dos días desde El Cairo hasta Abu Dabi, rompieron con la rutina del único tripulante a bordo del Solar Impulse 2.
Los vientos que soplaban sobre la península arábica amenazaban con sacar de curso al primer avión de energía solar en atreverse a darle la vuelta al mundo –sus dos pilotos, que se turnaban entre etapas, insisten en aclarar que “es un avión eléctrico, en el que la electricidad es producida durante el vuelo por el sol”–. El riesgo de estrellarse en el desierto y quedar enterrado en la arena era alto. Por primera vez en más de un año de cruzar océanos y enfrentarse al clima de cuatro continentes, de recorrer 42.000 kilómetros sobre los azules marinos y las parcelas terracotas de todo el globo, su piloto sintió miedo. “Fue extremadamente turbulento”, recuerda Bertrand Piccard. “Demasiado turbulento. Tuve que concentrarme, tener cuidado. Por dos o tres horas no pude dormir, no pude comer, no pude orinar, tenía que tener ambas manos en los mandos para poder controlar el avión, porque era bastante movido”. Después de una breve pausa, dice con voz alegre: “Supongo que tienes que ganártelo”.
Las luces led del avión se asomaron a las tres de la mañana en el cielo de Abu Dabi (es un avión tan largo, lento y de movimientos tan sutiles que sus luces de azul brillante lo hacen parecer un platillo volador), todas las personas que lo aguardaban en tierra estaban expectantes. La banda marcial que lo esperaba en la pista del aeropuerto, los operadores aéreos, incluso André –el otro piloto– y el equipo del proyecto; el personal en el Centro de Control en Mónaco mordisqueaba sus lápices mientras miraba a las pantallas, conscientes de que todo podía salir muy mal, incluso en el último segundo.
“Tenemos que revisar tus equipos. ¿Puedes confirmar que tienes puesto tu cinturón de seguridad y tu paracaídas?”, le preguntaron varias veces desde el Centro de Control. Ningún detalle se podía pasar por alto.
“Confirmado”, respondió Bertrand. Dio el último check a todos los componentes del avión y, siguiendo las luces rojas en la pista, dijo: “Me preparo ahora para aterrizar”.
California, Estados Unidos.
Llegó tan lento que en la noche parecía flotar sobre un mismo punto. Sus alas se tambaleaban un poco hacia los lados. Cuando el tren de aterrizaje tocó tierra, los ciento cincuenta miembros del equipo respiraron con alivio. “¡Felicitaciones, Bertrand!”, dijeron por el canal de comunicaciones las personas en el Centro de Control, mientras saltaban, arrojaban papeles al aire, se abrazaban y aplaudían. Abrieron botellas de champaña y brindaron desde la distancia. La banda marcial empezó a tocar, victoriosa, y el avión era escoltado a un lugar seguro, con una bandera gigante de los Emiratos Árabes Unidos que lo precedía y una alfombra roja esperaba al piloto. Era el final de trece años de trabajo por parte del equipo de Solar Impulse, de diseñar y buscar materiales, de mantenimiento contra reloj en los aeropuertos y ensamblar un hangar inflable que pudiera albergar las alas del tamaño de una ballena azul, de planear miles de rutas de vuelo y entrenamientos de supervivencia.
“André, ¡lo hicimos, lo hicimos!”, gritaba Bertrand desde la cabina, su voz a punto de quebrarse, estirando la mano para alcanzar la de André, que había llegado junto al avión. “¡Lo logramos!”.
Bertrand, Jacques y Auguste Piccard
Bertrand Piccard lleva la aventura en la sangre. Cuando alguien menciona el apellido Piccard, aparte de pensar en el ficticio capitán del USS Enterprise –quien, además del apellido, comparte con el Piccard de la vida real una elegante calva, si tal cosa existe–, la historia evoca a esa familia de suizos, “científicos aventureros” como los llamó en cierta ocasión The New York Times, que conquistaron las primeras páginas de la prensa por más de un siglo con sus logros.
Todo empieza con Auguste Piccard, el abuelo. Aunque contribuyó a la física y al estudio de los rayos gamma, se le recuerda por dos cosas: la primera es por haber alcanzado la estratósfera, 16.200 metros por encima del nivel del mar, una altura que ningún ser humano había alcanzado hasta ese entonces. Él y su asistente fueron los primeros hombres en ver con sus propios ojos la curvatura de la Tierra, en mayo de 1931, montados en un globo. “A medida que ascendimos por encima del cielo, vimos el mundo a través de él en una bruma azulada, casi mágica, de extraordinaria belleza”, escribió Auguste en su diario. “Una nube del color del cobre envolvía la Tierra”.
La segunda razón por la que se le recuerda es por ser la inspiración para el personaje del profesor Tornasol en Las aventuras de Tintín. Es una versión miniatura, confesó Hergé en cierta ocasión. “El sujeto en la vida real es bastante alto, y de no haberlo empequeñecido hubiera tenido que alargar los paneles”.
Auguste y su hermano Jean Felix –otro amante de los globos, que vivió aventuras y rompió récords junto a su esposa Jeannette– cultivaron una reputación por toda Europa. Parecía inevitable que el hijo de Auguste viviera a la sombra de los logros de su padre, pero en realidad Jacques Piccard llegó a poner su nombre por encima del de todos. O, mejor dicho, por debajo, muy por debajo. Jacques estaba más interesado en los lugares submarinos, al punto de que diseñó su propio batiscafo, un vehículo para explorar las profundidades del océano, y lo nombró el Trieste.
En este mismo artefacto, Jacques Piccard y el teniente Don Walsh se convirtieron en los dos únicos hombres que, hasta la fecha, han llegado al fondo de la fosa de las Marianas, a 10.916 metros bajo el agua. En comparación, doce personas han pisado la Luna, pero solo dos han visto el abismo más profundo del océano. “Visto” es en sentido figurado, pues la oscuridad los rodeaba desde los 2.000 pies, y aparte de algo de plancton y un pez (una platija que probó la existencia de vida compleja en el fondo de la fosa), no vieron mucho más.
Sevilla, España.
Para ese entonces, el hijo de Jacques ya había nacido. Su nombre era Bertrand Piccard. Tenía solo dos años cuando su padre apareció en la portada de la revista Life, asomándose desde la escotilla del Trieste y saludando a los observadores distantes. Tenía once años cuando decidió ser un explorador tras conocer a Charles Lindbergh, el primer hombre en cruzar el Atlántico en avión, y al científico alemán Wernher von Braun, el inventor del cohete; los conoció a ambos en el Centro Espacial Kennedy, en 1969, y vio junto a ellos el lanzamiento de varias de las misiones Apollo, incluida aquella en la que Neil Armstrong –a quien también le presentaron– conquistó la Luna. Tenía treinta y cuatro años cuando, inspirado por ese encuentro con Lindbergh en su niñez y ya convertido en siquiatra, se sumó al Chrysler Challenge y cruzó el Atlántico a bordo de un globo.
Al terminar la carrera en el primer lugar, el rey Balduino de Bruselas lo recibió a él y a su compañero. Cuando le preguntó a Bertrand cuál sería su próxima aventura, él respondió:
“Sería maravilloso darle la vuelta al mundo”.
Tenía cuarenta y un años –a esa edad, sus entradas en el cabello ya eran obvias y su sonrisa era inherente a su apariencia– cuando cumplió con su palabra a bordo del Beritling Orbiter 3, un globo aerostático. Era un reto más ambicioso de lo que Verne habría imaginado. Varias personas lo habían intentado, Richard Branson un par de veces y el propio Bertrand otras dos. El primer Breitling Orbiter había fracasado por un lanzamiento apresurado que los tuvo tan solo seis horas en el aire, y el segundo porque el gobierno chino no quiso darles permiso de transitar sobre su espacio aéreo. Pero en 1999, él y Brian Jones, su compañero, se adentraron de nuevo a la cápsula presurizada del Breitling Orbiter 3 (tenía que ser presurizada, pues viajarían a una altura entre los 8.000 y los 10.000 metros para alcanzar los vientos más rápidos), alternándose las veinticuatro horas entre tomar los controles mientras el otro duerme y dormir mientras el otro toma los controles. Y tenían que quemar gas. El gas propano, el combustible que mantenía a flote el proyecto de manera literal, era una preocupación constante a bordo, un recurso más medido que el agua y más preciado que las horas de sueño. En los tramos más difíciles, en sus cruces por los océanos y en medio de tormentas y vientos que los obligaban a quemar más y más propano, una idea se le ocurrió a Bertrand:
¿Qué tal si pudieran hacer ese viaje sin combustible?
La idea permaneció ahí, mucho tiempo después de que Bertrand y Jones aterrizaran en Egipto y salieran a rastras de la cápsula mientras le daban gracias al cielo. Mucho tiempo después de que se agotaran sus quince minutos de fama por haber pasado veintiún días encerrado en una cápsula presurizada no más grande que un juego infantil en un McDonald’s –cinco metros por dos y medio– y haber recorrido el mundo flotando en ella a costa de quemar 3,7 toneladas de gas propano. Pronto, la idea evolucionó a otro pensamiento: “Tengo que intentar darle la vuelta al globo sin combustible, sin polución. Puedo decir que la vuelta al mundo en globo era un sueño personal. Yo lo quería lograr porque era algo que nadie había hecho. Pero este es un proyecto útil, tiene significado. Quiere mostrar al mundo que podemos ser más ‘limpios’ en el futuro”.
Considerando que la mejor opción para hacerlo era un avión con motores eléctricos y que se nutriera del sol, la única constante en los viajes aéreos, Bertrand empezó a consultar con expertos de la aviación la posibilidad de hacer algo así. Muy poca gente tomó en serio su propuesta, hasta que se acercó con la idea a la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), en Suiza. El instituto decidió realizar un estudio de factibilidad, averiguar qué tan posible era fabricar un avión como el que Bertrand quería.
La persona encargada de llevar a cabo el estudio era el piloto e ingeniero André Borschberg. Para él sonaba como una locura, pero una en la que estaba muy interesado.
André Borschberg siempre se ha tomado con algo de buen humor la idea del fracaso. Más a sus 64 años, ahora que las canas le dan algo de seriedad y las arrugas hacen parecer que su ceño siempre estuvo fruncido, a tal punto de que se quedó así, con un aire a Clint Eastwood. Cuando las aerolíneas y los expertos en aeronáutica les dijeron que no se podía hacer tal cosa como un avión que volara con motores eléctricos, con alas más largas que las de un Boeing 747 para recolectar la energía del sol y con una cabina tan liviana como un carro para levantar vuelo con motores eléctricos sin problema –”demasiado grande, demasiado liviano e inverosímil de controlar en el vuelo”, dijeron–, André no pensó que en verdad fuera imposible. Solo pensó que tendría que trabajar un poco más.
Fueron diez años de trabajo. En el 2003 ya existía el Prius, los científicos todavía se emocionaban por crear esos horrorosos carros de energía solar (planos, bajos y cubiertos de paneles color negro brillante, esos carros parecían cucarachas) y las granjas solares se estaban construyendo desde Australia hasta el desierto de Arizona. ¿Pero un avión con esas especificaciones? Nadie se molestaba en siquiera imaginarlo. Mientras Bertrand viajaba reclutando los patrocinadores para financiar el proyecto –costaría más de 170 millones de dólares en total–, André se dio a la tarea de construir el avión desde cero.
“El problema es que el mundo de la aviación no piensa por fuera de lo convencional”, recuerda Bertrand, “así que recurrimos a las personas encargadas de construir barcos, a los astilleros. Ellos sabían cómo usar fibra de carbono de manera eficiente para hacer un avión ligero”. Eso solucionaba el asunto del peso que los motores eléctricos podrían levantar, pero el otro gran problema, como dice Bertrand, está en volar de noche. Un avión de energía solar puede volar todo el día, recargándose constantemente, pero si quiere darle la vuelta al mundo tiene que volar de noche también. Toda la noche. Tuvieron que hacer un avión que fuera a poca velocidad para no drenar las baterías, con alas amplias que no solo recogieran la luz del sol, sino que ayudaran a mantener en el aire el avión sin necesidad de gastar mucha energía en los motores. Solo los cálculos para este diseño fueron un dolor de cabeza. Y no hay que olvidar el esfuerzo que involucra crear una cabina en la que un piloto pueda vivir por cinco días.
Sin hacer mucho énfasis en los detalles técnicos, así fue como nació el primer prototipo, el Solar Impulse 1. Este modelo, con capacidad para un solo tripulante, marcaría historia, siendo el primer avión solar en realizar un vuelo nocturno y el primero en hacer un vuelo intercontinental, de Suiza a Marruecos. El costo de esos logros fue una buena dosis de fallas, como aquella ocasión en la que, mientras piloteaba el Solar Impulse 1 en un vuelo de prueba de Washington a Nueva York, un helicóptero se acercó a tomarle algunas fotografías. “El fotógrafo me dijo que estaba perdiendo partes de la cubierta inferior del ala. Les mandó fotos a los ingenieros y tras unos minutos ellos me dijeron que creían que el ala se podía estar desintegrando”.
En una fracción de segundo, André tuvo la impresión de que el avión podría explotar en una bola de fuego, que caería en picada mientras sus partes se esparcían por el aire, que tendría que saltar al vacío si acaso quería sobrevivir… y todo eso le pareció bien. “Me dije a mí mismo: estás bien entrenado, así que si esto pasa, trata de disfrutarlo. Asegúrate de disfrutarlo. No todos los días tienes la oportunidad de saltar al océano desde un avión que se está desintegrando”. André toma las cosas con buen humor.
Por suerte para él, el avión alcanzó a llegar a salvo a la pista de aterrizaje. Y por suerte para todo el equipo, el Solar Impulse 1 probó ser un prototipo exitoso que abrió el camino para su sucesor, un avión con un peso de poco más de 2,3 toneladas y una extensión de 72 metros; toda la parte superior de su fuselaje está cubierta de 17.248 paneles que cultivan la energía del sol para distribuirla a las cuatro baterías que alimentaban los motores. ¿Y el piloto que llevaría a cabo la vuelta al mundo? Ni Bertrand ni André querían perder la oportunidad, por lo que se turnarían los vuelos.
El 8 de marzo de 2015, en una pista del aeropuerto Al Bateen, en Abu Dabi, el Solar Impulse 2 estaba listo para hacer su viaje. André empezaría la vuelta al mundo y el mundo lo estaba viendo en vivo: lo vieron hacer sus vuelos de prueba días antes, lo vieron alistarse y ponerse todos los equipos encima, lo vieron despedirse de su esposa y entrar al avión. Ni en el Centro de Control, que se ubicaba en Mónaco, se salvaba el equipo de las cámaras, mientras el equipo hacía una cuenta regresiva hacia la hora del despegue.
04, 03, 02, 01...
El avión despegó como un pedazo de papel llevado por una corriente. Como lo habían planeado sus diseñadores, debido a su poco peso y al gran tamaño de sus alas sobre las que el aire hace presión, el Solar Impulse se movía con ligereza, como si se dejara llevar en el aire. No fue un despegue para nada dramático, pero sin duda fue exitoso. Desde entonces el proyecto continuó sin inconvenientes. De Omán hasta India, de India a China y de China a Japón.
Hawai, Estados Unidos.
En Japón llegaron los problemas. Unas cuantas horas después de que André saliera del aeropuerto de Nagoya –tras muchos días de esperar un buen clima para despegar–, se detectó que uno de los equipos no estaba funcionando correctamente. Faltaba una pieza que alerta al piloto mientras descansa si algo va mal con el avión. “No puedes seguir con el vuelo. Vuelve ya a Japón”, le advirtieron a André desde el Centro de Control. Cualquier cosa podía salir mal. Esa pequeña falla podía llevar a otra y luego a otra, y en esos pocos minutos que tenía para descansar los ojos se estrellarían contra el océano y sufriría el mismo destino que Amelia Earhart. Este escenario hipotético no preocupaba tanto a André como la escena bastante real que estaban armando los ingenieros en el Centro de Control, gritando que tenía que volver para poder arreglar el problema, amenazando con renunciar a menos de que le diera vuelta al avión. Y aun así...
“Negativo. Continuamos”, respondió André. Seguir implicaba aceptar la posibilidad de que podía morir, pero detenerse significaba la muerte casi segura del proyecto.
Con una velocidad promedio de 76 km/h durante toda su vuelta al mundo, el Solar Impulse 2 ni siquiera podría adelantar a un automóvil en carretera. Es mucho más lento que cualquier avión comercial: mientras un vuelo de Avianca que salga de Bogotá con destino a Londres, a bordo de un avión Boeing 787, puede recorrer el Atlántico en unas diez horas, el avión suizo tardó más de 71 horas en hacer el trayecto desde Nueva York hasta Sevilla; le tomó más de 44 horas viajar de China a Japón, más de 48 horas desde España hasta Egipto y más de 117 horas (que equivalen a casi cinco días de vuelo continuo, un récord mundial) recorrer el primer tramo del océano Pacífico, desde las costas japonesas de Nagoya hasta el aeropuerto Kalaeloa, en las islas de Hawái. Entre los dos pilotos, Bertrand y André, estuvieron en el aire un total de 558 horas y 7 minutos.
Eso es mucho tiempo atrapados solos en una cabina en la que no se pueden parar, a duras penas se pueden mover y si quieren dormir lo único que pueden hacer es reclinar la silla hacia atrás. No pregunten cómo iban al baño, pero seguro que lo pueden imaginar –”nadie nunca se atreve a preguntar, pero todos quieren saberlo”, dijo Bertrand en un video a bordo, mientras muestra que el baño se esconde debajo del asiento y tras una tapa que protege la cabina de olores indeseados–. Lo más radical que podían hacer era tomarse una selfie desde afuera de la cabina y, por supuesto, pilotear el avión haciendo uso de los cientos de botones y palancas y cables y luces y señales y medidores e interruptores a su alrededor.
Dormir, para empezar, era una actividad circunstancial. Dependía de si los vientos y las lluvias lo permitían. El piloto automático podía tomar las riendas de la nave si era un vuelo calmado, y aun así solo podían dormir veinte minutos cada tanto, con diodos conectados a la cabeza para medir ondas cerebrales (examinaban desde su nivel de cansancio hasta su estado de alerta) y una alarma que los despertaba bruscamente en caso de que cualquier pequeño detalle se saliera de los parámetros.
No era raro que no pudieran cerrar los ojos. André muchas veces recurrió a la meditación para calmar el cansancio y los nervios. “Siempre intenté descansar lo más que pude, pero no siempre era fácil ni posible”, dice. Como pequeño consuelo, para llevar esa cabina un poco más cerca de casa, Bertrand colgaba las fotos de su esposa e hijas sobre la cama, bajo los tanques de oxígeno y junto a los recipientes de las raciones.
En cuanto a la comida, desarrollada por el Nestlé Research Center, está más cerca de ser una rutina que una distracción: primero viene el desayuno, apenas sale el sol, que consistía en leche en polvo y barras de cereal. En el almuerzo podían comer ensalada tabbule, una ensalada de origen árabe que, al igual que la sopa de curri que la acompaña, vienen empacadas en envolturas plateadas y brillantes con una etiqueta azul, la mezcla perfecta de los conceptos “futurista” y “genérico” en una sola bolsa. Las cenas calientes eran algo mejores, aunque no menos monótonas: risotto con champiñones, pollo con papa gratinada y algo de arroz con verduras. Se calentaban automáticamente. Llevaban también 2,5 litros de agua y 1 litro de bebidas deportivas para cada día a bordo del avión.
Entre comida y comida también hablaban con la gente que estaba en tierra. André se entretenía llamando a su familia –“fue difícil para ellos”, dice André, “es fácil estar en la cabina, porque sabes lo que pasa; es más difícil para los que están en casa”– y con conversaciones técnicas con el Centro de Control en Mónaco, pero Bertrand, que se había convertido en el rostro de todo el proyecto, tuvo algunas llamadas más interesantes, muchas de las cuales se convirtieron en live streamings en la web. Habló con reporteros de todo el mundo (en francés, inglés y alemán, como buen suizo) y con Ban Ki Moon, el entonces secretario general de la ONU; habló con el presidente de Suiza y con Akon, el cantante africano; habló con la actriz Marion Cotillard, con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja y con su buen amigo Richard Branson. Por supuesto, habló casi todos los días con su familia.
“Esas charlas si no fueron subidas a internet”, cuenta él, mientras ríe.
El Cairo, Egipto
Durante sus vuelos, cada uno de los pilotos leía y se cepillaba los dientes y meditaba y se ponía o quitaba la ropa térmica dependiendo del clima (no hay manera de regular la temperatura dentro del avión) y practicaba una que otra postura de yoga en su asiento y se entretenía arreglando pequeños problemas aquí y allá. Pero la verdadera atracción eran las vistas. Pasaron sobre las coloridas parcelas de cultivos que separan la tierra en el interior de los Estados Unidos, sobre las dunas del tamaño de montañas y las tierras áridas del desierto de Rub al Khali, sobre las infinitas y diminutas islas del Pacífico. Bertrand tiene sus favoritas:
“Amé las montañas de China, con el río Yangtzé dando vueltas entre las montañas. Fue hermoso. Amé los templos budistas de Burma. Había luces en cada templo, y tenían cuartos dorados que en las noches brillaban con la luz. Hermoso. Amé la llegada al puente Golden Gate, en San Francisco, cuando crucé la segunda parte del Pacífico, y los desiertos de Arabia Saudita con sus atardeceres y el mar Rojo con sus arrecifes de coral”.
André, por su lado, solo tiene una imagen grabada en la mente: “Fue increíble ver las pirámides en Egipto saliendo de entre la niebla antes del amanecer, justo cuando el sol se alzaba sobre el horizonte. Triángulos oscuros, símbolo de vida eterna, que se mostraban ante mí de la misma manera que lo habían hecho desde hace 4.000 años”.
Como solo una persona puede volar el avión, todos esos paisajes tenían que turnárselos entre los dos aviadores: uno tenía que empezar la vuelta al mundo, otro tenía que terminarla; uno tenía que hacer la primera parte del Pacífico, otro tenía que hacer la llegada al Golden Gate. André era el aviador, así que el reto de superar el Pacífico tenía que ser suyo. “Pero cruzar el Atlántico, que es algo más simbólico, era más lógico que lo hiciera yo, que conocí a Lindbergh”, dice Bertrand, y así lo hizo. Tres días y tres noches de vuelo en un silencio casi meditativo, los motores del avión como una presencia silenciosa a cada lado, abajo icebergs y ballenas que se asomaban de vez en cuando en el agua, la música del álbum Crossing the Atlantic, de Rod Stewart, rompiendo la calma y la monotonía de las horas que en esos viajes tan largos Bertrand se negaba a contar; “I am flying, I am flying, like a bird cross the sky”, decía una de las canciones del álbum, mientras el sol se posaba sobre la línea azul del horizonte. Y podía estar seguro de que, siempre que el sol cumpliera con su deber de salir cada mañana, en teoría él podría volar para siempre.
“Ya estoy en el futuro”, pensaba.
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
Mientras sobrevolaba el Pacífico, André hizo las paces con el mar. “Hablaba todas las mañanas con el océano, le decía: ‘si tengo que saltar, espero que seas un buen anfitrión conmigo. Que me trates bien’. Intentaba ser positivo sobre el peor escenario”. El peor escenario era el que temían los ingenieros y su propia familia: que esa pequeña falla con la que volaba terminara por hacerlo estrellar. Pero él los había convencido a todos, tras múltiples conferencias telefónicas y con la ayuda de su compañero Bertrand, de que podía lidiar con la falla. “Tuve que cambiar mi manera de descansar para acomodarme”, cuenta André. “La meditación y el yoga me ayudaron a conseguir la fuerza. Seguí adelante sin pensar cuántos días quedaban, cuántas horas quedaban. Si tomas cada día como viene, si te concentras en el presente, puedes manejar las cosas”.
Durante sus cinco días atravesando el Pacífico, André apenas pudo cerrar los ojos. Al principio por el estrés emocional y ya al terminar por problemas con el clima. Finalmente aterrizó a salvo en el aeropuerto Kalaeloa de Hawái. Sus ingenieros seguían enojados con él (muy enojados, al punto de que tuvieron que tomar una sesión de terapia grupal para calmar las cosas), pero el proyecto pudo continuar. Atravesando el resto del Pacífico, cruzando los Estados Unidos desde las costas de California hasta Nueva York, de ahí a España y luego a El Cairo, hasta llegar a su desenlace en el mismo lugar en el que empezaron: el aeropuerto internacional de Abu Dabi. Aterrizó en la madrugada del 25 de junio de 2016.
Más allá de esa anécdota que André y Bertrand cuentan sin preocupación, un detalle de vida o muerte que se sacude como un mosquito muerto sobre el parabrisas, la historia de su round-the-world no tiene mucho drama. Como las otras aventuras de la familia Piccard, tuvo uno que otro contratiempo –el globo aerostático en el que iba Auguste tuvo varias rupturas que amenazaban con dejar salir el aire y que tuvieron que tapar con vaselina y algodón; uno de los vidrios del batiscafo de Jacques empezó a quebrarse y perdió por unas horas la comunicación con los barcos en la superficie–, pero no hay nada que sea digno de una película al estilo de Apollo 13. Los entiendo. Si uno de ellos me dijera que temió por su vida, que el avión se volvió imposible de controlar y que casi se estrella en algún campo, la idea de volar un avión de energía solar no se oiría tan atractiva ni para los fabricantes de aviones ni para la gente que se sube en ellos. No es como si este tipo de aeronaves fuera a aparecer de la noche a la mañana.
Payerne, Suiza.
“Hoy, con la tecnología que tenemos, no es posible llevar a doscientas personas sobre el Atlántico con aviones eléctricos”, dice Bertrand. “Pero tampoco era posible en 1927 con aviones normales, cuando Charles Lindbergh lo hizo. Así que lo que necesitamos al principio son pioneros, como Solar Impulse. Luego llega la industria, que llevará las cosas más lejos. En diez años creo que podremos poner a cincuenta personas en un avión eléctrico, y quizá en veinte o treinta podremos cruzar océanos en ellos. Esto es posible”.
Ahora que están de regreso en el suelo, el estrés ha vuelto. Desde el momento en el que Bertrand se bajó del avión, cuando las cámaras a su alrededor lo bañaban con la luz de los flashes mientras se abrazaba con André, cuando tuvo que dar entrevistas sin parar a un sinfín de medios en todo el del mundo durante 24 horas seguidas. Charlas y conferencias y demás presentaciones para hablar sobre todo lo que significó esta aventura, los han llevado, a él y a André, a recorrer el globo más de una vez a bordo de vuelos comerciales, con el rugir de sus turbinas al despegar.
Bertrand se ha enfrascado en su nuevo proyecto, World Alliance for Efficient Solutions, que busca iniciativas que prueben no solo ser sostenibles y amigables con el medioambiente, sino también rentables para las industrias que quieran darles una oportunidad a las energías limpias. “Necesitamos juntar a la gente que esté haciendo agua fresca, sistemas de calefacción, motores más eficientes, mejores sistemas de distribución de energía”, cuenta Bertrand, listando casi una docena de sectores que necesitan desesperadamente de energías limpias, a menos que se quieran extinguir como dinosaurios. “En menos de un año quiero juntar 1.000 soluciones para proteger el ambiente y combatir el cambio climático de forma rentable”.
“¿Y tiene alguna otra aventura bajo la manga?”, le pregunté durante los últimos minutos de nuestra entrevista.
“Todavía no sé”, respondió Bertrand en su inglés acentuado, riendo. “Por ahora quiero concentrarme en nuestra iniciativa por las energías renovables. Si se me ocurre algo en el futuro, quizá lo haga. ¿Pero qué puedes hacer ahora que sea mejor que una vuelta al mundo a bordo de un avión solar?”.
“No puedo pensar en nada”.
“Pues si se te ocurre algo, me llamas”.